(Imagen: Cortesía de José Condore)
1.
Hablemos de adolescencia. Adolescencia y deseo: hay un documental del ‘94 llamado Hoop Dreams. Sigue la vida de dos niños afrodescendientes que quieren ser basquetbolistas profesionales. Las primeras imágenes son de ellos por separado. Cada uno en su propia casa. Ven un partido de Detroit. Es 1989 o 1990, va por ahí. Idolatran a Isiah Thomas, el base estrella de los Pistons. Los niños se llaman Arthur Agee y William Gates. Los dos son de Chicago. Un captador los conoce y les consigue una beca en St. Joseph, una escuela privada en Westchester, mismo estado. Ambos viajan cerca de tres horas diarias para llegar a clases a la hora. Hay agotamiento, malas notas, carencias, familia. Y, por supuesto, un desplante deportivo que deja boquiabiertos a todos los niños y profesores del colegio. Los dos son basquetbolistas prodigiosos. Eran otros tiempos en el básquetbol y en la moda: Michael Jordan había empezado su carrera hace apenas un par de años, y Converse seguía buscando la fórmula para que sus ERX fueran lo más ergonómicas posibles, a pesar del obvio peso de esas zapatillas, grandes como impresoras. William y Arthur tienen algo de ostentosos. Se les nota. Algo relacionado con la cultura afrodescendiente citadina de esa época (y que terminó por permear a la latina). Una cultura que se basa, esencialmente, en estar fresh: tener ropa excepcional y, aún más difícil, el gusto para poder combinarla con tino y elegancia. En el documental, cuando no juegan, están usando zapatillas de caña alta, jeans de tiro largo y coach jackets de equipos de la NBA. En un momento, hay un pequeño apartado sobre la vida de Arthur en el barrio. Él trabaja un verano en Pizza Hut. Gana algo así como USD3.50 la hora. Ayuda en la casa y se deja algo de plata para él. Los traficantes y los pandilleros de su barrio saben que él es bueno para el básquet. Todo villano de barrio tiene su contraparte en sí mismo cuando encuentra esperanza en alguien más: ellos le dan plata a Arthur. «Cómprate algo lindo», le dicen. «Y cuídate». Segundos después, Arthur está en una tienda deportiva con unos amigos. Uno intuye que, para ese momento de la historia, el deporte y el buen vestir ya se tocaban, afianzados y seguros. Arthur compra poleras y shorts Jordan, ve qué zapatillas le gustan más. En esa época la oferta era generosa: Nike Air Force, Air Assault, Converse Weapon, Nike Flight ‘89. Arthur compra con seguridad y paciencia, aunque sabe que la plata está sucia. Dice que, a pesar de todo, los muchachos que se la dieron son amables con él.
Pensar en ese lugar desde ahora implica un valle demasiado grande: para muchos, uno social, cultural (desde las vinculaciones que esos niños tenían con el deporte hasta el que tenían con la moda), y temporal: no pensamos mucho en los muchachos de clase media baja de Detroit a fines de los ‘80; no comprendemos el básquetbol, su injerencia en la moda ni la cultura misma como en ese entonces; y bueno, es 2020 y estamos en medio de una crisis sanitaria mundial.
Parece improbable pensar que pequeños amuletos de la moda de esa época terminarían marcando pauta en todo el mundo. Pienso en las zapatillas. De alguna manera, y en algún momento, hasta el estereotipo del hombre caucásico, con plata, heterosexual y desabrido, quiso verse fresh. Sobre todo para los gringos, y sobre todo cuando hablamos de modelos deportivos. Comenzaron a nacer y crecer personas con una fijación especial por lo que su época definía como un buen vestir. A esas alturas, Dogtown había dejado el estilo de los skaters, Jam Master Jay había puesto de moda las Adidas Superstar y los bboys alisaban sus Puma Suede en la calle. Si se lee históricamente, parecía cuestión de tiempo. Estar fresh no era un término exactamente nuevo, y aunque muchos leen en este una suerte de exportación capitalista que no tiene sentido, sí era bastante lógico que se insertase en nuestra cultura.
Lo he escuchado muchas veces de boca de los padres: para los muchachos latinos (al menos los que aún viven en Latinoamérica), no tiene sentido escuchar rap, comprarse el imaginario precario y glorioso de las pandillas, ni mucho menos seguir la moda de los raperos de esa época. «Las zapatillas son una utilidad, no un lujo», pensarán algunos. Y está bien, pero esa forma de ver el mundo no se hizo sola.
Hablar de chicos como Arthur es, incluso, algo demasiado adelantado para hacer una lectura de esta naturaleza. Las zapatillas y el hip hop han estado juntas, al menos, desde el año ‘80.
2.
En 1979, cuando el rap era tierra de nadie The Sugarhill Gang hizo un hitazo: su tema Rappers Delight fue el primer tema de rap que reventó el rating en las estaciones de radio. Era una locura. Una canción de más de seis minutos, cantada por una banda de cinco personas, y con un ritmo que parecía ser un loop. Desafiaba todo lo que por ese entonces significaba un hit. Sin embargo, a esas alturas (y como siempre) ya habían productores poniendo oreja en las cosas que podían hacer plata. Rappers Delight se convirtió en una de las canciones más famosas de ese año y, para muchos, fue la primera canción de rap de todos los tiempos (una categoría siempre debatible). No pasó mucho para que las personas vieran en el hip hop un espacio virtual con potencia comercial. Un nicho para hacer especies de boy y girl bands contestatarias que deleitasen a un público en expansión.
Sin embargo, muchos oyentes (proletarios en su mayoría) prefirieron no ir tan lejos. Sintieron que el hip hop transmitía algo además de esa herencia confusa de la música disco: había una tonalidad desafiante en las rimas, y en sus letras el deseo siempre era algo primordial.
Se dice que Freddie McGregor fue el primero en hablar de marcas de zapatillas en una de sus canciones. McGregor no era exactamente un rapero, sino un temprano símbolo del reggae desde 1963 (su carrera musical comenzó a los siete, justo un año después de la independencia de Jamaica). Y, aunque muchos podrían pensar que la historia del hip hop y el reggae corrían en vías paralelas, lo cierto es que ambas se tocaron desde muy temprano, y McGregor era, para muchos, tan importante como otros estandartes raperos: poco después de que los jamaicanos ganaran la batalla contra los ingleses, hubo una enorme ola de migración de familias populares de la isla hasta Nueva York. Una de esas familias era la de Nettie Campbell, una enfermera casada y con cuatro hijos que, cuentan, vivían en el mismo barrio que Bob Marley.
Nettie y su esposo Keith decidieron mudarse. Se fueron a vivir a Nueva York en búsqueda de esas mejores oportunidades que prometía el discurso republicano: trabajo, estabilidad y tranquilidad. Cosas que quién no quiere. Se llevaron lo indispensable: la ropa necesaria, los libros y los discos favoritos, y arrendaron un pequeño departamento en el Bronx. El mayor de los hijos del matrimonio, Clive, había vivido lo suficiente en Jamaica como para ver a los primeros DJs mezclar en la calle y hacer fiestas, los llamados ‘Selectors’. Clive comenzó a mezclar en el barrio y se ganó el apodo de Hércules. Lo acuñó cuando comenzó a hacer sus propias fiestas, reuniones con una convocatoria inimaginable en blocks y gimnasios, casi siempre con un público menor de 30 años. Quiso ponerle algo de color a su chapa: Kool Herc estaba en la casa.
Para cuando Kool Herc se había hecho un nombre, Nixon llevaba una segunda temporada en el poder. Watergate era una impensada promesa de los viajeros del tiempo, y en calles y debates el gran discurso norteamericano se podía reducir a una sola palabra: progreso. Algo que, sabemos, era un abuso de retórica para hablar de crecimiento económico desmedido y a toda costa.
El hip hop se estaba fundando en ese valle que se debatía entre lo popular y la lucha capitalista descarnada. Y, desde Rappers Delight, la ostentación y lo pop se tocaron. Parecía lógico que lo que había tocado el circuito comercial de las disqueras, lo tocasen también las marcas. Estaban inventando una nueva manera de ganar consumidores. Para fines de los ‘70, los bboys y DJs ya eran algo importante en la cultura popular. Entonces, en el amanecer de una nueva década, llegó la referencia de Freddie McGregor. En su canción Jogging, de 1980, el músico dice «They’re keeping fit (fit for the fire) / And them wearing (Adidas) / Oh yes them wearing (the Puma) / Ah yeah them wear up (the Norstar)».
Ahora parece algo muy común. Una de las canciones más famosas que hizo Mac Miller se llama “Nikes on my feet”, Travis Scott tiene su propia línea en Nike y Jordan, y Kanye West asegura regular el mercado gracias a Yeezy. Pero, ¿y en ese entonces qué?
Marcas y músicos comenzaron a hacer pequeños contratos a cambio de auspicios. Para 1986, Run-DMC rockeaba su tercer disco, el «Raising Hell», y el tema My adidas comenzó a sonar en todos los países que le estaban poniendo oreja al producto gringo. La canción refería, puntualmente, a las Superstar, un modelo que había salido hace más de 15 años al mercado y que, explosivamente, unos muchachos de Queens habían puesto de moda.
Las zapatillas se convertían en objetos de una nostalgia presente. Muchos entusiastas del rap sentían una pasión indescriptible cuando sonaba My adidas y ellos, justamente, tenían puestas las suyas. Se le subía el volumen a la radio, levantaban algún pie, y las apuntaban con los índices para que los amigos las vieran. Subían el volumen hasta que los bajos estuviesen a punto de reventarse. Risas. La canción continuaba.
Para fines de los ‘80, parecía ser que la cultura del hip hop y las zapatillas corrían exactamente a la par de la del deporte. Las Jordan I no parecían tener (aún) tanto éxito como las Converse Weapon, que se ganaron al público rapero con un comercial en el que salían Larry Bird, Magic Johnson, Isiah Thomas, Bernard King y Kevin McHale rapeando. Un dream team basquetbolistico y comercial cantando a una marca. Converse sabía que había que entrar en ese juego.
El mencionar una marca de zapatillas se volvió algo cada vez más y más popular. Dejó de ser un homenaje al barrio o un intento vacío de hacer propaganda a base de rostros. De repente, los raperos tenían una identidad afiliada a una marca; y las marcas, por supuesto, se veían increíblemente beneficiadas con esa presencia.
‘Disco’ Dave Hamilton fue uno de los que vivió esa explosión. Conocedor del hip hop y amigo de algunos de los raperos más importantes de los ‘90, conocido por muchos por ser el hueón que salía atrás en el vídeo de Can I kick it? de A Tribe Called Quest. Para él todos los viernes y sábados en el Bronx fueron definitivos durante el verano del ‘88: llegaba el momento de mostrar a tus amigos del barrio la mejor pinta que podías sacar. A esas alturas, todos los niños y adolescentes proletarios habían encontrado la manera de hacerse de un clóset nutrido de Nike, Starter, Puma, New Balance, y algunas prendas de marcas como Coca Cola o Disney. Las marcas de lujo, como Gucci o Louis Vuitton estaban fuera del radar y, contrario a lo que los dueños de esas empresas querían, asociadas a la vida criminal. Misteriosamente, la producción rapera también tuvo un auge. Por ese entonces salieron «Straight out the Jungle» de los Jungle Brothers, «It takes a Nation of Millions to Hold Us Back», de Public Enemy, MC Lyte debutaba con «Lyte as a Rock», los Native Tongues comenzaban a incursionar en la propuesta de llevar a su música la cultura africana, y Queen Latifah daba muestras tempranas del «All Hail the Queen», uno de los grandes éxitos de 1989. Si ‘Disco’ Dave lo dice es ley, y, como le aseguró a la revista Sneaker Freakers el 2016: «si escuchabas esos discos, estabas atento a lo que cada rapero llevaba en los pies en sus vídeos».
Por supuesto, la reflexión del extra de Can I Kick It? no es prenderle velitas al mercado ni a las marcas. Él y muchos de sus amigos de ese entonces saben que, simplemente, así es como ese estilo tomaba forma. Adquiría una importancia social y cultural en el medio en que los muchachos proletarios se estaban moviendo: identidad. Se puede teorizar sobre qué es lo que buscaban, pero cuando no sabemos si hacemos las cosas con un objetivo específico, ni nos interesa demasiado adónde nos llevan esas decisiones (más que, en este caso, vernos bien), puede reducirse a una sola palabra: deseo.
3.
Para ese mismo verano del ‘88, en Chile también estaba pasando algo. Nos habían implantado el modelo neoliberal hace ya casi 15 años. Y en 1986, unos cabros entusiastas (entre ellos un Jimmy Fernández recién llegado de Italia) que habían visto películas como Flashdance se juntaban en Bombero Ossa a bailar break. Los cassettes corrían de mano en mano: Afrika Bambaataa, Run DMC, Public Enemy. Lo que veían en carátulas y vídeos era ropa ancha, de marca, joyas. Una precariedad llena de lujo. Gente que tenía el derecho a cantar sobre lo que quisiera. ¿Por qué no desear lo mismo? El ‘88, los Panteras Negras ya hacían sus primeros temas. Aunque ni la producción, el ojo de los principales agentes de la industria, ni la ostentación eran las mismas (la pobreza, se sabe, era bastante distinta en el Chile de Pinochet a los Estados Unidos nixonianos), se la jugaban por hacer un producto de calidad y verse parecidos en la medida de lo posible.
Parece lógico que, en el hijo pródigo del modelo gringo, los modelos del deseo también comenzasen a replicarse. La masa rapera comenzó a escalar exponencialmente gracias a bandas como Los panteras o De Kiruza. Y la consolidación llegó cuando, en la segunda mitad de los ‘90, Tiro de Gracia lanzó el «Ser Humano!!», Makiza instaló su himno La rosa de los vientos, y Mamma Soul salía a la calle como el primer grupo de rap compuesto solo por mujeres.
Los herederos (a esas alturas olvidados) del neoliberalismo nos terminamos convirtiendo en perfectos entusiastas del rap y todo su imaginario mercantilista. No tanto por las letras de las bandas mismas, sino porque, sabemos, todo exponente trae consigo una tradición.
4.
Tuvieron que entrar un poco más los 2000 para que pudiéramos entenderlo mejor. La clase popular (altísima) también quería apostar al sueño del hip hop. Íbamos al colegio escuchando a Hordatoj y Cuarto Universo. Raperos extraños, que hablaban poco de ostentación; pero que claramente querían demostrar algo en las tocatas. En ese entonces, la ostentación era de otro tipo: no era estar fresh, sino ser real. Keep it real, dice el estereotipo. Y, aunque parezca raro exigir a los adolescentes una devoción religiosa o militar, vaya que funcionaba. Muchas veces, las canciones que mencionaban prendas carísimas o zapatillas compradas en mercados extranjeros, lo hacían con el objetivo de humillar al otro. A ese que es capaz de percibir y adquirir el objeto de deseo, pero no sabe con qué intención exacta lo hace. El rap de acá se había tornado en algo un poco más moralista. Nosotros, niñitos evangélicos del rap, podríamos estar fresh en la medida en que supiéramos qué llevábamos puesto, dónde y por qué usarlo. No olvido, por ejemplo, cuando con unos amigos vimos a un muchacho de colegio particular con la polera de un equipo de hockey, talla mínimo XXL. Él quería intimidar, pero daba risa. No parecía comprender que ese tipo de estética no podía pertenecerle: no solo porque aquí no se juegue hockey, ni haya sido de una talla demasiado grande para él. Ni siquiera, pienso a estas alturas, tenía que ver con su contexto socioeconómico. Era mucho más sencillo que eso: él vestía esa camiseta con una intención, la de afiliarse a un cierto tipo de imaginario cultural, textil y musical que, sabíamos, no manejaba: Este hueón es un posero culiao, no más. Usarla para causar impresión, demostrar astucia en contexto de calle, y su clarísima intención romper con la estética de los otros niños de su clase, lo hacía simplemente ridículo. Él escuchaba a un par de raperos famosos, pero el acceso a la música era bastante distinto al de los ‘80. Había que ser mucho más minucioso y estudioso para mantenerlo real. Descargar música de Tupac no te hacía, necesariamente, real. Había que saber de discos, industria nacional, tener un artista underground favorito y, por supuesto, tener alguna habilidad vinculada al hip hop: rapear, bailar, hacer beatbox, beats, o pintar.
Años después, un profesor de la universidad nos mostró una canción de un músico indie usando la misma polera que tenía ese cabro. Mi profe usó la palabra “reapropiación cultural”. Creo en la reapropiación (sobre todo cuando los sujetos oprimidos se hacen de objetos o palabras que simbolizaron su sometimiento), pero pensándolo desde hoy, creo que ese gesto puntual deberíamos bautizarlo “gentrificación textil”. Aunque ya es otro tema.
El ser un puñado de adolescentes entusiastas del hip hop, volvía imposible no empaparse de esas ideas y de esa estética. ¿Quién con una infancia o adolescencia raperas no se acuerda de las primeras zapatillas que le hicieron sentir la ansiedad y el deseo de comprar? Las mías, unas And One y unas Puma feísimas. Por supuesto, cosas que decían los padres (y que agradezco), como “tú tienes que estudiar, no voy a firmarte un permiso notarial para que trabajes después del colegio”, nos frenaban de poder obtener la ropa y las zapatillas que veíamos en los vídeos. A esto le seguía la insatisfacción de no poder vernos ni calzar como nosotros queríamos. Pero el deseo, reconozcámoslo, estaba. Y nosotros queríamos que el conocimiento que íbamos ganando se viera en la ropa. Un outfit perfecto para el RPG del rap.
5.
En el documental Sneakerheadz, del 2015, se habla mucho de una experiencia compartida: alguien tiene unas zapatillas nuevas, relucientes. Y, recién llegado al barrio, alguien las ve. Las miradas han identificado intención desde siempre. Si preguntaban cuánto calzas, había que preocuparse. Entonces, el camino se bifurcaba. Si estabas dispuesto a golpear, agarrarte a palos, llamar a tus amigos o apuñalar por defender tus cosas, respondías: «lo mismo que tú, ¿por qué?». Si no, mirabas hacia abajo, calculando al ojo la talla del interlocutor, y dabas un número. Esperabas que no fuera el mismo y que te dejaran ir en paz.
Como muchos hijos de esa generación rapera, yo también soñé, en algún momento, con la industria textil y el diseño de zapatillas. Algunos, entusiastas y hábiles, como Wasafu o los chicos de Treino o Club Particular, lo lograron. Aunque enfrentándose a una industria totalmente distinta a la que quiso dominar Jeff Staple, uno de los diseñadores de ropa urbana más famosos del último siglo. Staple fundó Staple Design en 1997. Él tenía un solo sueño: hacer ropa. No tenía mucha fe en sí mismo. Creía que no tenía la visión ni la inteligencia suficientes como para vender poleras, ni una sola decena entre sus amigos. No era hábil en los negocios ni tampoco se calendarizaba muy bien, pero no perdía nada con intentarlo. Staple comenzó a diseñar algunas prendas. Las cosas comenzaron a ir mejor de lo que él pensaba. A la gente le gustaban sus diseños, instaló una pequeña tienda, contrató personas. Todo normal hasta el 2003. Ese año, Staple y su equipo, ya medianamente posicionados en el mercado neoyorquino, decidieron adoptar una mascota. Staple tenía una sola exigencia para sí mismo y su equipo: quería un animal. Cuando veía caballos, pensaba en Ralph Lauren, si veía cocodrilos, pensaba en Lacoste. Staple quería apropiarse de un ser vivo para dar un toque a sus futuros diseños.
Staple se estrujó la cabeza pensando en animales atractivos. Él no es exactamente un conocedor de fauna, y como en todas las grandes iluminaciones y viajes literarios, se quedó justo donde había comenzado: palomas. Para él, las palomas eran la mascota no oficial de Nueva York. Lentas, desinteresadas y torpes. Un animal al que no le interesaba que pasaran cerca de ellas y que nadie tendría pensado adoptar. En sus palabras, «they don’t give a fuck». Y, sorpresa, dio resultado. Ellos tuvieron su mascota, y los entusiastas de la marca un nuevo logo para lucir.
Siete años después de que Staple Design se fundase, tocaron a la puerta de su estudio. Nike había estado siguiendo a la marca, sabían que le gustaba a la gente, que se vendía. Y querían proponerle una colaboración. Obvio que apenas los ejecutivos le extendieron el contrato, Jeff Staple lo firmó. Si le hubiesen pedido sangre sobre el papel, probablemente él mismo hubiese comprado la jeringa y el elástico para encontrarse la vena.
El año 2005 nacieron las Nike SB Pigeon. Era la cúspide de la fiebre de las zapatillas de skate. Osiris dominaba el mercado, y los niños consumían DC y Adio como si las lenguas y la incomodidad hubiesen podido ignorarse. Nike y Staple hicieron apenas 150 pares. En ningún momento fueron ingenuos, eso sí. Ellos sabían que más de 150 personas querrían esas zapatillas. Sin embargo, había algo que no podían permitirse: total accesibilidad. Las Nike SB Pigeon no eran una prenda de vestir, sino un objeto de colección. El mercado descarnado había pasado del retail a la exclusividad: no quiero lo que pocos puedan pagar, quiero algo que solo yo pueda tener. El problema es que donde hay coleccionistas, hay revendedores.
El lanzamiento fue en el Reed Space, un pequeño lugar que el mismo Staple había fundado en el invierno del 2001, en el lower east side de Nueva York: eran varias tiendas de pequeños diseñadores y una galería de arte. Lo más lógico es que no aguantara la horda de gente que iba a llegar ese día. Al contrario de lo que muchos esperaron cuando vieron llegar a la multitud, el evento no se canceló. Habían tantas personas en los alrededores del Reed Space que el caos no se demoró nada. Primero, la multitud agolpada comenzó a sentir la hostilidad. No habían suficientes pares para todos. De a poco, comenzaron a caer los insultos, manotazos leves, golpes. Al final, armas. Pelear fuera del retail no era nada sin precedentes (sobre todo para los gringos), pero ese nefasto historial parecía competirle a la tecnología. Un par de zapatillas parecía algo excesivo para muchos medios que cubrieron el desafortunado evento. Tuvo que llegar un equipo swat a controlar la situación y, entre golpes y descargas eléctricas, llevarse detenidos a los fans enajenados por adquirir el modelo con la palomita. Al final del día, los policías podían surtir una pequeña guerra con las cosas confiscadas: fierros, machetes, bates de béisbol. La turba quería reventar el Reed Space (o a quienes llegaban antes) por un par de Nike Dunk SB Pigeon.
Al día siguiente, todos los medios hablaron de esas tristes palomas desplumadas y del poco tino sobre no cancelar el evento. No habían importado la seguridad insuficiente ni el caos afuera del local. Los 150 pares se vendieron igual. Hoy, las SB Pigeon son reconocidas como una de las zapatillas con el precio de reventa más caro del mercado. Como mínimo, unos USD20 mil en páginas como Stockx. Al contrario de lo que muchos pensaban que iba a pasar, la violencia les agregó valor.
El 2011, un pequeño mall también se convirtió en una zona de guerra. Los medios bautizaron al encuentro como “el pandemonio navideño”. Jordan estaba listo para lanzar las 11 Concord. Las Jordan 11 no agarraron su fetiche comercial solo por ser parte de la marca del basquetbolista. Muchos las identificaron como un símbolo de la infancia cuando vieron Space Jam y, para ese año, ya eran un objeto de culto en el mundo de consumidores de zapatillas. La marca, una vez al año, llenaba sus arcas relanzando modelos descontinuados, y todos los fanáticos querían su tajada en esa manía retro.
Las zapatillas iban a costar menos de USD200. Se esperaba una demanda altísima, sobre todo con el antecedente nefasto que habían dejado las Nike SB Pigeon. Los dueños de los malls consiguieron contingente policial y más seguridad para poder controlar un poco la situación. Pero la gente fue presa de la histeria a lo largo de todo el país. El caso más emblemático fue el de un pequeño mall en Indiana. Había una horda afuera, aguantando el frío. Los fanáticos se frotaban las manos mientras esperaban la apertura del mall. Apenas se levantó la cortina metálica, embistieron hacia adentro. Un policía que hizo un cameo en ABC News le juró al país con un tono solemne que él nunca, jamás, había visto algo así. Ni siquiera con el lanzamiento del último iPhone.
Pero Nike seguía (y sigue) estando lejos de aprender. El caos que causaron las Concord fue un desorden en la sala de clases comparado al que quedó con las Foamposite al año siguiente. Footlocker iba a ser la tienda encargada de lanzar las Nike Foamposite Galaxy. Y, obviamente, no dejaron pasar la oportunidad de las fechas: las lanzaron justo el fin de semana que se celebraba el All Star de la NBA. Solo se hicieron 1200 pares para todo el país, y se preocuparon de hacérselo notar al público. La lógica era: si te atrasas, si no llegas, te lo pierdes. Esas zapatillas han llegado a valer USD70 mil en una subasta en Ebay. Y, lo mínimo que se puede esperar que aumente su precio, es en un 500%.
Ese día, el caos comenzó temprano en el estacionamiento de un mall en Carolina del Norte. Iban a llegar, apenas, 20 pares a esa sucursal. Cientos de personas esperando afuera. Apenas el mall abrió sus puertas, la marea humana se abalanzó. Tuvieron que llegar más de 100 policías. Detenidos, gas pimienta, lumazos. Al final, no vendieron ni un solo par. Foot Locker tuvo que cerrar sus puertas.
Desde Atlanta, Los Angeles Times reportó el mismo evento. El corresponsal, molesto por tener que ir a cubrir un lanzamiento de zapatillas, comenzó su nota con una pregunta: «¿Qué pasa exactamente en este país y en esta época en particular –qué clase de mix postmillenial de nerviosismo consumista, fetiche con la comodidad, ansiedad, aburrimiento, malos modales– está causando que la gente se vuelva loca por unas zapatillas de básquetbol?».
Y así hacia adelante. Esos, como los casos de las zapatillas que Arizona sacó con Adidas, o las Yeezy Zebra del 2016, no tuvieron muertos. En el panorama gringo, hubo épocas en las que mataban personas afuera de los lanzamientos por un par de zapatillas que se agotaban al instante.
Todos estamos de acuerdo con el periodista de Los Angeles. Somos una generación maleducada, obsesa y fetichista. Sin embargo, sin ánimos de dejar toda la responsabilidad en los hombros de otro, ese fetichismo no se hizo solo. Y, por supuesto, todos los agentes vinculantes en ese mercado tienen su propia cuota de responsabilidad. A estas alturas, ninguna decisión tomada en la industria de la moda es al azar, y lo mejor que podemos intentar es consumir con cierta ética.
Hay pares que no llegan a Chile porque el mercado no está preparado. ¿Quién podría costearse aquí unas zapatillas de un millón y medio de pesos? Seguramente, muchas personas. Lo bueno es que no parece haber tantas dispuestas a hacerlo.
Sin embargo, sabemos que hay algunos entusiastas así de obsesivos. En ocasiones la poca reflexión nos lleva a convertir en un fetiche la propia cultura de la que alguna vez, con entusiasmo y sin plata, quisimos formar parte y ayudar a construir. No quiero ser moralista. Pienso en mis años de adolescencia y hip hop. En las primeras zapatillas con caña, taquear en micros y hacer bombas escurridas en los pasajes donde nadie pudiera vernos. Hoy, muchas personas que fuimos parte de eso, queremos otro par de zapatillas para engrosar la colección. Estar fresh, para nosotros, es ser ficha. La ficha máxima. Todos queremos serlo. Pero estoy seguro de que, si el mercado no hubiese incidido en esa cultura que le abrió las puertas a un montón de adolescentes, varios descarriados o simplemente buscando con desesperación un lugar donde construir su propia identidad, no tendríamos que lamentar que a alguien lo apuñalan por un par de Jordans. A veces las cosas se salen de control. Sabemos, el mercado no se regula solo. Sería bueno, siento, intentar quedarse con otras cosas. Con la nostalgia por hurgar en la ropa americana, personalizar las zapatillas con plumones o comprarles las usadas a los amigos. Sostener el micrófono con un palo de escoba y usar un calcetín de antipop para grabar los primeros (y casi siempre últimos) temas.




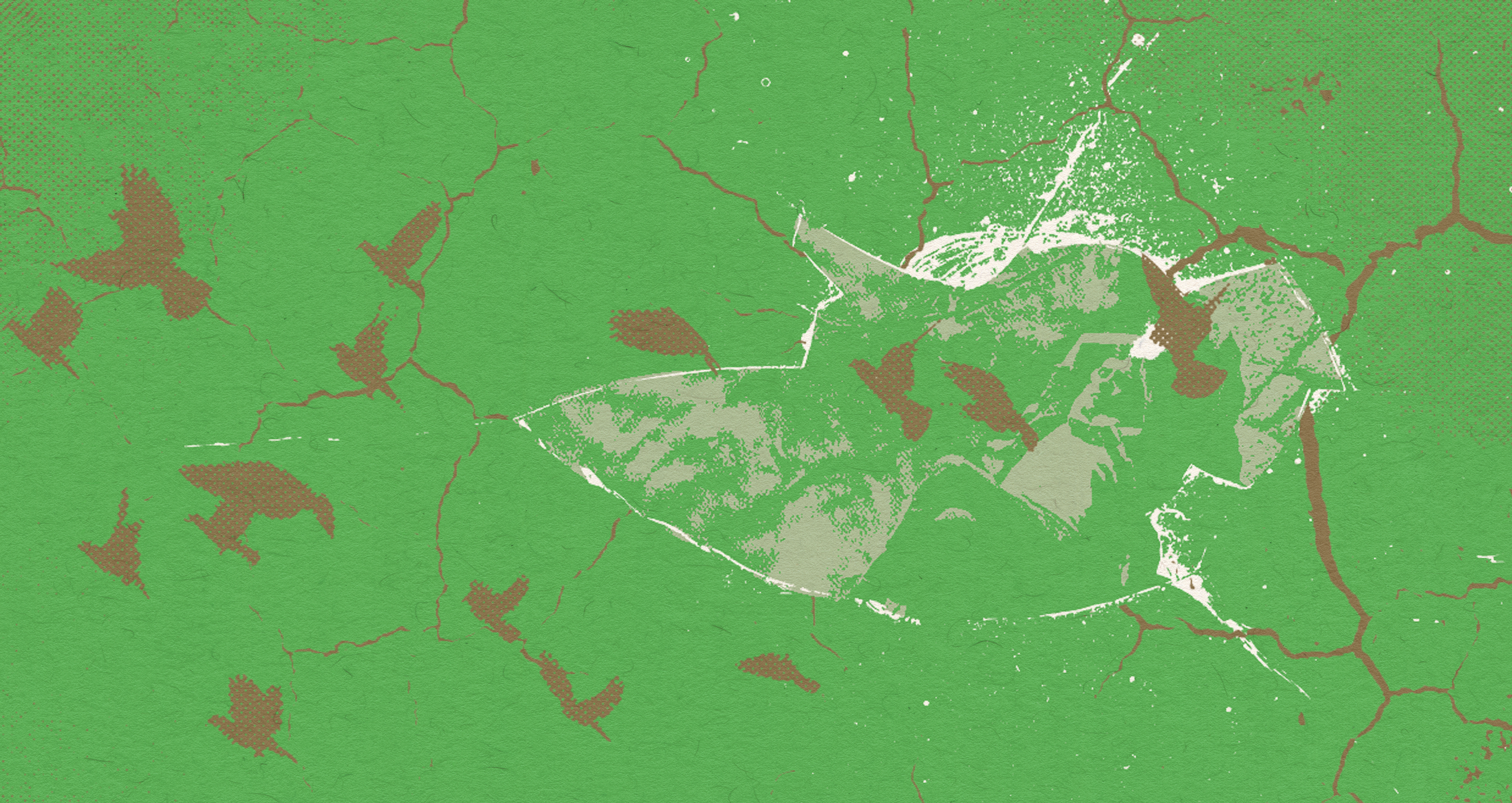

2 comentarios en “Deseo, violencia y mercado. O por qué coleccionamos zapatillas”
Excelente como todo lo que escribes… sólo me obliga a leerte 2 veces para entender bien, el arte que construyes con tus palabras.
Bien escrito, e interesante, Maxi.