Esto pasó hace trece años. Estoy en octavo básico. Hace un calor atroz, y el profe de historia, en una hora muerta, nos habla sobre fútbol. En un Mundial pasado, él no recuerda cuál, China jugaba en octavos de final. Habían llegado a duras penas y no estaban dispuestos a quedarse en el camino. Los chinos, sin embargo, iban perdiendo 2-0 para el final del primer tiempo. Cuando el plantel entró al camarín, el DT los impresionó con una orden terriblemente poco ortodoxa y, además, deshonesta: «va a entrar el equipo suplente. Entero. Cambien camisetas». Según mi profe, los chinos podían hacerlo, después de todo, en sus palabras, eran todos iguales. Esa inyección de jugadores nuevos, frescos, sin una gota de cansancio, y con la adrenalina de la mentira encima, los habría hecho dar vuelta el partido. Como en toda historia moralizante, el engaño se desmoronaba. Algún perito había estudiado el partido después de la victoria y revelado la mentira del plantel chino.
Por supuesto, el mentiroso era mi profe. Y bastaba tener más de trece años para darse cuenta. A él ni siquiera se le había ocurrido que los suplentes no fuesen equivalentes a los originales en su corte de pelo, su estatura o su complexión física. Pero lo decía con mucha seguridad. Para él, esa historia, si no era cierta, al menos era completamente plausible.
Es difícil escribir de manera sincera respecto a la piratería. Remitir a la experiencia sin convertirlo en una tesis, con bibliografía en contra y a favor. Sí se puede decir que todos hemos participado de esas transacciones. Aquellas que, con ayuda de las políticas de originalidad, control de calidad y el lobby empresarial, son calificadas como deshonestas por saber que adquirimos un producto pirata. Compramos pikachus verdes, monos de Dragon Ball con el pelo naranja en vez de amarillo en su fase de súper saiyajin, Polystations cuya capacidad gráfica no estaba ni cerca de la consola oficial del momento. En lugar de eso, la misma carcasa (a nuestros ojos) con una colección del primer Mario que comenzaba en distintas etapas. Y de ahí hacia arriba: celulares abble, ropa odidos, calientacamas chinos, qué sé yo. Experiencias incompletas de lo prometido por el mercado.
El concepto de lo chino fue crucial en los 2000. Al menos, como parte de la chilenidad. Lo chino calificaba a un producto como deshonesto. En vez de decir «pirata», decíamos «chino». Cuando algo se averiaba rápido, para excusar su mala calidad, nuestros padres decían que era chino. Probablemente haya sido un resabio del chancho chino, el producto enlatado que, a principios de los ‘70, hizo que algunas personas dudaran de la textura de la carne. Los padres de algunos amigos, acérrimos fanáticos de derecha, aseguraban que el chancho chino se componía, en realidad, de cadáveres de personas chinas enlatadas. Carne picada sacada de fosas sépticas, blanqueada en complejos procesos químicos, puesta en esas llamativas latas serializadas, y exportadas a Chile en una suerte de apañe comunista con el gobierno de Allende.
No tenían pruebas, pero tampoco dudas. Desde esa promesa de carne pirata, todo lo chino parecía hallar una definición en su mala calidad, y en el hecho de que fuese rápidamente desechable.
Los chinos, por su propia parte, tienen varias formas de referirse a aquello que, en occidente, catalogamos como «no original»: hablan del fuzhipin (複製品): una copia que es perfectamente idéntica al original y, por lo tanto, tiene el mismo valor; el fangzhipin (芳之品): cuando la copia es, claramente, una copia; y shanzhai (山寨): cuando, sin querer y en perjuicio de su fidelidad con el original, de la copia nace algo nuevo.
Byung-Chul Han, el filósofo coreano de moda dice que, para los chinos, la originalidad no es importante. Lo atribuye a la naturaleza filosófica del Tao. Han asegura que para los chinos lo importante es la mutación, no la esencia. Creo que durante la infancia uno se siente chino. Ya no sé qué significa ser de clase media, ni quiénes pertenecen a esa clase, pero supongo que hay experiencias más o menos transversales para los hijos de papás sin mucha plata.
Digamos, por ejemplo, querer un juguete. Recuerdo que cuando mis viejos se casaron, un amigo de ellos trajo dos regalos, uno para la pareja y otro para mí. El mío era una figura de Janemba, villano de una película de Dragon Ball Z que yo no había visto. No tenía idea de quién era el personaje, y por sus cachos alargados, y porque la caja tenía el logo de la serie, decidí pensar para mi conveniencia que era alguna especie de evolución de Cell. Hoy, ejercitando la memoria, puedo estar seguro de que era un juguete original.
Janemba se convirtió rápido en mi favorito. Quise pedirle a mis papás (en esa época, ambos veinteañeros) que me compraran más figuras. Obviamente, su precio los privaba de poder adquirirlas. Pero encontramos un contrato conveniente cuando pillaron unos monitos de Dragon Ball en la feria y me los llevaron a la casa.
A pesar de la obvia ingenuidad de la infancia, no pensé en ningún momento que mi experiencia de juego fuese distinta por la calidad inferior de las figuras. No estaban articuladas, y eran tan chicas que solo se podían sostener entre dos dedos. Pero eran hartas: un pack de unos 20 monitos, y una plataforma para que pelearan encima. Janemba pasó al olvido. Según Han, los occidentales estamos demasiado contaminados por el rechazo platónico de la mímesis. Para nosotros, cualquier tipo de copia es capaz de destruir la identidad de una obra.
Sé que estamos hablando de objetos producidos en masa. La originalidad platónica no refiere a lo mismo que la capitalista. Pero me gusta pensar que, durante la infancia, el acto de jugar y el ejercicio imaginativo son de lo más cercano a la experiencia sensible del arte. Y, al menos en estos casos, podría pensarse que lo original de una obra podría referir a la cualidad de original de los objetos. El poder acceder a la experiencia que sus productores determinan, patudamente, como verdadera.
Los chinos siempre le dieron mucho menos color: para ellos, sin importar el soporte, lo importante era acceder a la experiencia estética. Una obra fuzhipin, mientras tenga la misma calidad que un original, tendrá también su mismo valor. Para los pintores chinos, por ejemplo, conceptos como la genialidad, el aura única de una obra, y el trazo incomparable de un prodigio, no eran tema. Ellos entrenaban la muñeca estudiando el Jieziyuan Huazhuan, el primer tratado de pintura chino. El libro, del siglo XVII, está compuesto de pequeños formatos y tipos móviles. «Así es como debe dibujarse y articularse una flor», decían. Entonces, se desplegaban varios tipos, en distintos tamaños. Ese tratado no era solo estético. Abarcaba, también, todo el estilo de producción pictográfico de la época.
Entonces, los pintores chinos se entrenaban reproduciendo obras de sus referentes. Esto se leía como un signo de respeto para con los maestros y el nivel propio de la creación. La lógica era: «si logro crear algo al nivel de mis referentes, mi calidad será más que aceptable. Además, otros podrán acceder a la experiencia de presenciar la obra». Los curadores de arte chinos eran, a su vez, reproductores. A veces tenían tantos deseos de probar su valía en la pintura que mostraban sus cuadros a otros grandes maestros, intentando hacerlos pasar como originales. Suena a trama de película: los falsificadores, en su afán por probarse a sí mismos que son capaces de engañar al resto, producen obras en masa y las hacen circular entre otros pintores. Sin embargo, esto no tenía más pretensión que la propia calidad. En muchas ocasiones, los otros ni siquiera preguntaban si era un original. Y esto no era ningún tipo de cortesía, ni miedo a quedar como unos ignorantes. A ellos, simplemente, no les interesaba. Mientras la copia tenga calidad, es un objeto equivalente. Esa energía, ese prestigio primordial de lo original, no es algo en lo que merezca detenerse demasiado.
Los niños, por naturaleza, son entusiastas del fuzhipin. En el capitalismo tardío, aprendíamos a dibujar mirando la tele. Repetíamos patrones, identificábamos personajes y tirábamos líneas. Queríamos reproducir los modelos. No había, al parecer, manera de acceder a esa idea esquiva que es la originalidad total. Como a los doce o trece, yo y mis compañeros de colegio llenábamos las hojas traseras del cuaderno con imitaciones de nuestras zapatillas de fútbol favoritas. Logos de Nike y Adidas regados al costado del dictado de los profesores. Veíamos a otros, más grandes, que llevaban el fuzhipin a otro nivel. Lo convertían en parte de su propia identidad. Algunos compraban ropa pirata, casi siempre como un secreto que no podía ser develado.
Probablemente el caso más extremo sea el de Eduardo Vargas y el logo gigante de Jordan tatuado en el cuello. La reproducción perfecta de la silueta que, en esta ocasión, solo se reconoce como falsa porque las marcas no se llevan en el cuello. Buscábamos formas de piratear la realidad. Los primeros amagues de la simulación estaban al alcance de la mano: el PES de Play 2 nos permitía tener a Ronaldinho en Colo Colo si queríamos; y a una versión más talentosa de nosotros mismos jugando en el Real Madrid
Al igual que los chinos, no logro identificar un momento de aprendizaje de la copia. Creo que aprendemos el fuzhipin desde que nos damos cuenta de que las cosas, los objetos, la imaginación, son reproductibles. Que disponemos de los medios para volver en patrón aquello que, por la naturaleza del mercado, nos proponen como irrepetible. Aunque esas son muestras ingenuas. No planeamos nada, ni proponemos el acceso a ninguna experiencia a partir de nuestros propios fuzhipins. Se trata, simplemente, de probar los límites de lo que consideramos auténtico.
Ni a los chilenos ni a los chinos nos interesa tanto el fangzhipin. Todos estamos de acuerdo en que, si vamos a consumir una reproducción no validada por sus creadores, esta tiene que acercarse lo más posible a la original. No somos ingenuos al momento de consumir piratería. En la mayoría de los casos sabemos distinguir los objetos piratas de los originales.
En Latinoamérica esto ha requerido que los ojos se agudicen. Quienes hemos consumido piratería hacemos un catastro de los puntos a inspeccionar. En el caso de la ropa, que el estampado parezca resistir a lavados, que la tela no se llene de pelusas, que se vea auténtico en términos gráficos. Para la tecnología, que sea funcional, que aguante voltajes, que los cables resistan a más de unos diez usos. Para los juguetes, que estén pintados de manera adecuada, que las terminaciones sean parecidas a las originales. Para los libros, que estén impresos en buen papel, que sus portadas no sean de cartón sin forrar, y que estén completos. Cumplidas esas condiciones, podemos comenzar a negociar con nosotros mismos.
Esto tiene que ver nada más que con el acceso. Para nosotros, como para los antiguos chinos que iban a presenciar los grabados de los grandes maestros, el solo hecho de acceder a la experiencia es mucho más importante que hacerlo de la manera «oficial». Por eso jugábamos juegos piratas, copiábamos CDs y comprábamos películas en la calle.
Sin embargo, siempre hemos estado más expuestos al fangzhipin que al fuzhipin. Conforme fuimos creciendo y pudiendo ejercer la comparación por nosotros mismos, también pudimos darnos cuenta de la baja calidad de nuestras copias.
En la segunda temporada de la serie Atlanta, se cuenta una historia maravillosa sobre el fangzhipin. El episodio se llama «FUBU». Earn, coprotagonista de la serie, vuelve a la época en que tiene unos diez años. Va con su mamá a una tienda de ropa, electrodomésticos y comida. Algo que, al menos en Chile, parecemos vincular con la expresión «ir a lo chinos». El pequeño Earn ve una polera marca FUBU, símbolo del raperismo en décadas anteriores, y que lleva consigo una consigna tierna (FUBU es una sigla de For Us By Us). El episodio trata, a grandes rasgos, sobre el sufrimiento de descubrir que compraste algo no original. Que te estafaron. Esa estafa, en el imaginario mercantil, está llena de culpa. El principal responsable es el comprador, por no haber identificado el engaño en un contexto en que todo debe ser original.
Los millenials tuvimos la fortuna de sortear ese valle muchas veces, principalmente gracias a la virtualidad. Recuerdo cuando mi primer CD de Gorillaz se rayó. Simplemente ya no sonaba. Se estancaba en el parlante, se repetían partes. Problemas del 2001. Mi papá me dijo que me conseguiría uno nuevo. Un par de días después, llegó con un CD con una estampa de los Looney Tunes. Increíblemente, traía en su interior las canciones. Sentí una duda. No cabía, en mi cabeza, ninguna especie de alianza entre esos dos imaginarios. Para mí, funcionaban de una manera totalmente paralela. Mi ingenuidad era aún mayor: por supuesto, esa alianza no existía. Había sido pura coincidencia piratear las canciones en ese CD en particular.
La necesidad de encontrarnos con ese contenido virtual, antes que con sus envases, era lo que hacía que nuestra experiencia frente al fangzhipin se volviera aún más ingenua y beneficiosa para los productores piratas. Mientras el contenido de los CDs estuviese completo, nuestros ojos no se agudizarían. No nos interesaban las portadas, las cajas, los instructivos ni las contratapas. Solo queríamos que el CD dijera Crash Bandicoot.
Dicen que cuando encontraron a los soldados de terracota bajo el mausoleo de Qin Shi Huang, los chinos comenzaron a hacer más casi de inmediato. Ellos, al parecer, no veían a los soldados como un objeto artístico, parte de una obra personal y acabada. Eran un proyecto que se había visto interrumpido, y creían necesario retomar esa producción.
A estas alturas del mercado, cualquier objeto es un potencial soldado de terracota. En su texto Vivir entre piratas, el escritor peruano estadounidense Daniel Alarcón cuenta que, en Perú, la industria pirata del libro funciona prácticamente a la par de la oficial. Comienza su texto comentando que, hace algunos años, un nuevo libro de Paulo Coelho estaba por irse a imprenta de la mano de la editorial Planeta, en España. Sin embargo, apenas unos días antes de su lanzamiento, el libro apareció en las calles de Lima. La traducción era exactamente la misma y, a pesar de que la factura del libro era algo menor, este se vendía por algo así como un cuarto del precio oficial. Fue un best seller inmediato, engordando las cuentas de una industria que produce 52 millones de dólares al año. Casi lo mismo que producen los editores oficiales en Perú. Con la ventaja de dar más pega que ellos, y con las ganancias extras de no pagar derechos ni diseño.
Hoy, muchos chilenos piensan que los peruanos son los únicos con la capacidad de hacer piratería de tanta calidad como la china. La gente va de vacaciones a Tacna durante los veranos, compra mucha ropa fuzhipeada (algunas prendas para ellos, otras, para venderlas en Chile), y hasta se arregla los dientes. Como si esos dentistas fuesen, también, piratas profesionales de la salud.
Esto, asegura Alarcón, es la cultura bamba. Un fuzhipin de tanta calidad que se vuelve casi imperceptible. La gente devota de la producción oficial siente miedo cuando está a punto de perder esa línea. Los limeños son expertos en identificar billetes falsos a contraluz, e incluso a veces muerden monedas para comprobar su autenticidad. Alarcón asegura que la piratería está tan inmersa en la sociedad peruana que no es raro que, en ocasiones, alguien ocupe un billete pirata sabiendo que lo es. El único objetivo es pasarle el cacho a alguien más.
En el Amazonas hay pequeñas ciudades donde la originalidad del dinero vale poco. Tanto que, sin importar su calidad, circula entre los habitantes. La piratería tiene una factura tan grande, y está tan adecuada en el contrato social de esos lugares, que termina por tener la misma validez, el mismo valor. El banco no posa su mano invisible sobre los papeles falsificados.
Los chinos, sin embargo, siguen liderando. Putian es una ciudad famosa por sus falsificaciones. Tiene un enorme distrito industrial donde hay muchas fábricas de marcas reconocidas, como Nike y Adidas. Hace menos de 10 años, Chan, un joven estudiante de medicina que quería comenzar a hacer plata, llegó hasta Putian para estudiar ese mercado. Chan descubrió que la manufactura de la piratería en Putian no solía ser tan buena como los productos originales. Esto tenía mucho sentido. Bastaba con pensar en la burocracia del objeto a la que no se sometían los productos pirata. Además, claro, de que no hay derecho a reclamo por algo que cuesta una fracción de lo que costaría siendo original. Chan comenzó a comprar zapatillas de lujo y a diseccionarlas. Tomaba unas tijeras y separaba, parte por parte, cada costura de un par que podía costar unos 5.000 dólares. Entonces, creaba su propio molde.
Chan dejó sus estudios de medicina y puso su propio negocio en la ciudad. Para convertirse en el falsificador de zapatillas más famoso del mundo, comenzó a comprar los mismos materiales que las fábricas de zapatillas originales. Para que las zapatillas fuesen ensambladas con la misma calidad y pericia, contrató a las mismas personas que prestaban sus servicios a las grandes marcas.
En teoría, Chan lo tiene todo: los materiales, la pericia y las manos que hacen las zapatillas. Lo único distinto es que se roba los diseños y se salta toda la cadena de producción oficial. ¿Cuál es la verdadera diferencia en el objeto palpable? Para él, no la hay. Solo el precio. Chan vende unas Jordan Travis Scott a 130 dólares. Unas originales, en cambio, se venden a varios miles.
El fuzhipin tiene esa lealtad: será siempre más barato, aunque la copia parezca imperceptible.
Parece imposible hablar de reproductibilidad técnica sin invitar a Benjamin a sentarse a la mesa. Qué es posible esperar para quien cree que la xilografía lo cagó todo. Me gustaría imaginar a Benjamin como lo que hoy se conoce como sneakerhead: un entusiasta irreflexivo del calzado, devoto al mercado y a sus movimientos privativos. Probablemente, Benjamin creería que reproducir, a estas alturas, unas Jordan I bred, sería desvincular al objeto de su propia tradición. Estaría en contra de poner su presencia masiva frente a una irrepetible.
Los japoneses tuvieron su propio problema cultural con el fuzhipin. Los nipones construyeron el santuario de Ise en el siglo VI, un templo de la religión Shintō. Está perfectamente cuidado a pesar de haber sido construido hace más de 1300 años. Su techo de paja, sencillo y delator de las épocas previas a las invasiones, es un patrimonio de la arquitectura Shinmeizukuri. El santuario de Ise fue declarado patrimonio de la humanidad. Muchos historiadores sintieron un ataque casi personal cuando se enteraron que el templo se reconstruía por completo cada 20 años. La UNESCO, entonces, decidió quitarlo de su lista patrimonial. Resolvieron que ese templo no tiene más de 20 años.
En occidente tenemos nuestros propios ejemplos. Cuando Notre Dame se quemó a principios del 2019, las consecuencias estructurales fueron enormes. Había que reconstruir una buena parte de la iglesia desde el principio, y con materiales nuevos. Sin embargo, ¿el aura esencial de Notre Dame estaría perdida? Muchos aseguran que no. Que manteniendo el estilo arquitectónico, cuidando los materiales y, por supuesto, teniendo la discreción suficiente, la catedral no parecería una iglesia hecha el año 2019. Nos enfrentamos, básicamente, a lo mismo: sabemos que no es la misma desde sus cimientos. Y no nos interesa mientras el cambio sea imperceptible. Una pregunta que remite a Teseo. Nadie sabe si un objeto sigue siendo ese cuando se le cambian todas sus partes.
En el mito de Teseo se tiene, básicamente, el mismo objeto que representa la gloria: Teseo volvió desde Creta en un viejo bote con treinta remos. Para conservarlo, las personas cambiaban sus tablas viejas, desvencijadas y podridas por otras nuevas, para que las generaciones siguientes pudieran presenciarlo. ¿Cuáles son las probabilidades de que los objetos realmente puedan sostenerse sin someterse a una reconstrucción? Las restauraciones permiten que las obras no perezcan. Al contrario, acercan y mantienen el objeto para los que vendrán.
Fuera del fuzhipin y el fangzhipin, a veces hay copias que salen mal y, sin quererlo, crean un nuevo objeto. Este es el shanzhai. Siento que los chilenos sabemos de shanzhai. Es lo más cercano a la anécdota anterior del equipo de fútbol chino. Es cuando, en búsqueda de generar una copia, prácticamente sin querer, se crea un objeto nuevo.
Nuestra definición de lo chino, hasta hace algunos años, remitía casi siempre a lo shanzhai. No lo sabíamos, pero cuando veíamos todos esos Polystations y packs de juguetes que convertían a Shrek y Batman en un equipo, estábamos viendo un objeto shanzhai.
Hoy, con el mismo desmedro con el que hablábamos de productos chinos, hablamos de lo «falopa». En alusión, asumo, al estado errático de la gente al borde de la intoxicación por cocaína de mala calidad. Para los millenials, la cultura de lo falopa es la cultura de lo pirata.
Cuando estaba en segundo medio, a un compañero le robaron el teléfono. Un par de semanas después llegó con uno nuevo. Tenía solo un botón, centrado abajo. Su pantalla, negra y lisa, se parecía al futuro, y él nos aseguraba que era un iPhone. Nosotros se lo pedimos varias veces. Ninguno sabía cómo se veía uno, y queríamos ver cómo era ese nuevo formato. Él, sin embargo, no nos dejaba acercarnos al celular. Solo lo extendía y nos repetía que sus viejos lo habían retado tanto por perder el anterior, que eso era todo lo que podríamos acercarnos.
A veces, en las horas muertas de clase, donde no hacíamos absolutamente nada, mi compañero tomaba su teléfono, tiraba de una punta con los dedos, y sacaba una larga antena que le permitía sintonizar los canales nacionales. Ninguno de nosotros era un entusiasta de la tecnología. Nunca habíamos visto un celular así. Para nosotros no era raro que lo último en tecnología pudiese sintonizar la tele. ¿Qué era el futuro si no poder ver tele donde uno quisiera?
Al final, esas cosas dependen de quiénes determinan qué es lo original. Es cosa de ver, por ejemplo, la evolución de los logos de Play Station. Cada uno podría ser una perfecta copia pirata del anterior. Lo que lo valida es su presencia «oficial» en el mercado. Es prácticamente lo mismo que el listado viral de las versiones falopa de Adidas.
Pero volvamos al iPhone: nosotros solo nos dimos cuenta del engaño cuando uno de mis compañeros (quien, descubrimos después, se había robado el celular anterior) pudo ver el revés del teléfono. Preguntó «oye, Chino, ¿por qué tu celu no tiene la manzanita atrás?». A estas alturas, parece un chiste que el apodo de su dueño fuese Chino.
El afán por la originalidad nos convierte en castigadores severos y crueles. Nos reímos por el intento de mentirnos. Como si nosotros hubiésemos podido darnos cuenta de que el teléfono estaba falsificado. Como si los iPhones, en el futuro, hubiesen podido sintonizar los canales nacionales.
Una ventaja de la adolescencia es olvidar rápido. Pronto el iPhone-gate pasó al olvido, y gracias a ese teléfono shanzhai, y a la generosidad del Chino, pudimos ver casi todo el Mundial del 2010.
A pesar de que lo shanzhai sí se deja ver en objetos como la polera de Homero disfrazado del Che Guevara, o mochilas que junten a Sonic, Harry Potter y Obama, tienen una gran ventaja por sobre los productos oficiales.
Recuerdo, también, a modo de niño provinciano, de un viaje que hizo mi mamá a Santiago. De vuelta, me trajo un Beyblade original. El mismo que usaba el protagonista de la serie, y que giraba hacia la izquierda. Lo probé en un recreo y fue totalmente pisoteado por un Beyblade chino. Este tenía una modificación en su anillo central, uno al que llamaban «de defensa». La modificación era, básicamente, cambiar su estructura por un anillo metálico que lo hacía sacar chispas. Transformó el patio en un verdadero coliseo, y le subió drásticamente el pelo al espectáculo. Ahora era mucho más interesante que los trompos originales agarrándose a charchazos. De ahí, hasta que terminó la moda, solo se vieron Beyblades falsos en los recreos.
No lo sabíamos, pero en esa destrucción de logotipos, paletas de color y hasta líneas dramáticas (Han habla de las aventuras de un Harry Potter chino que habla perfecto mandarín), se estaban gestando dos cosas a la vez: una expectativa alternativa, acaso más compleja que la expectativa que ofrecía un original; al mismo tiempo que una conducta de consumo tercermundista, ajena aún por esos días a un «lanzamiento mundial». Pero completamente entregada a la improvisación ofrecida por el gigante oriental.
Incluso pudimos ver, en ocasiones, cómo lo shanzhai se convertía en algo oficial. 50 shades of Grey comenzó siendo un fanfic de Twilight. A estas alturas, tal vez el fan fiction sea uno de los artes shanzhai más valorados en la cultura pop.
Lo falopa no requiere de testeos de calidad, no requiere estudios de mercado, no requiere pagos ni inscripción de licencias. En el momento en que surge una necesidad (ya sea estética, antiestética, tecnológica o vinculada al consumo infantil) lo shanzhai producirá prácticamente al mismo nivel que la cultura oficial. Creando los objetos que hacen que parte de la vida sea navegar en un barco pirata. O, como diríamos en Chile, en un mar de falopa.




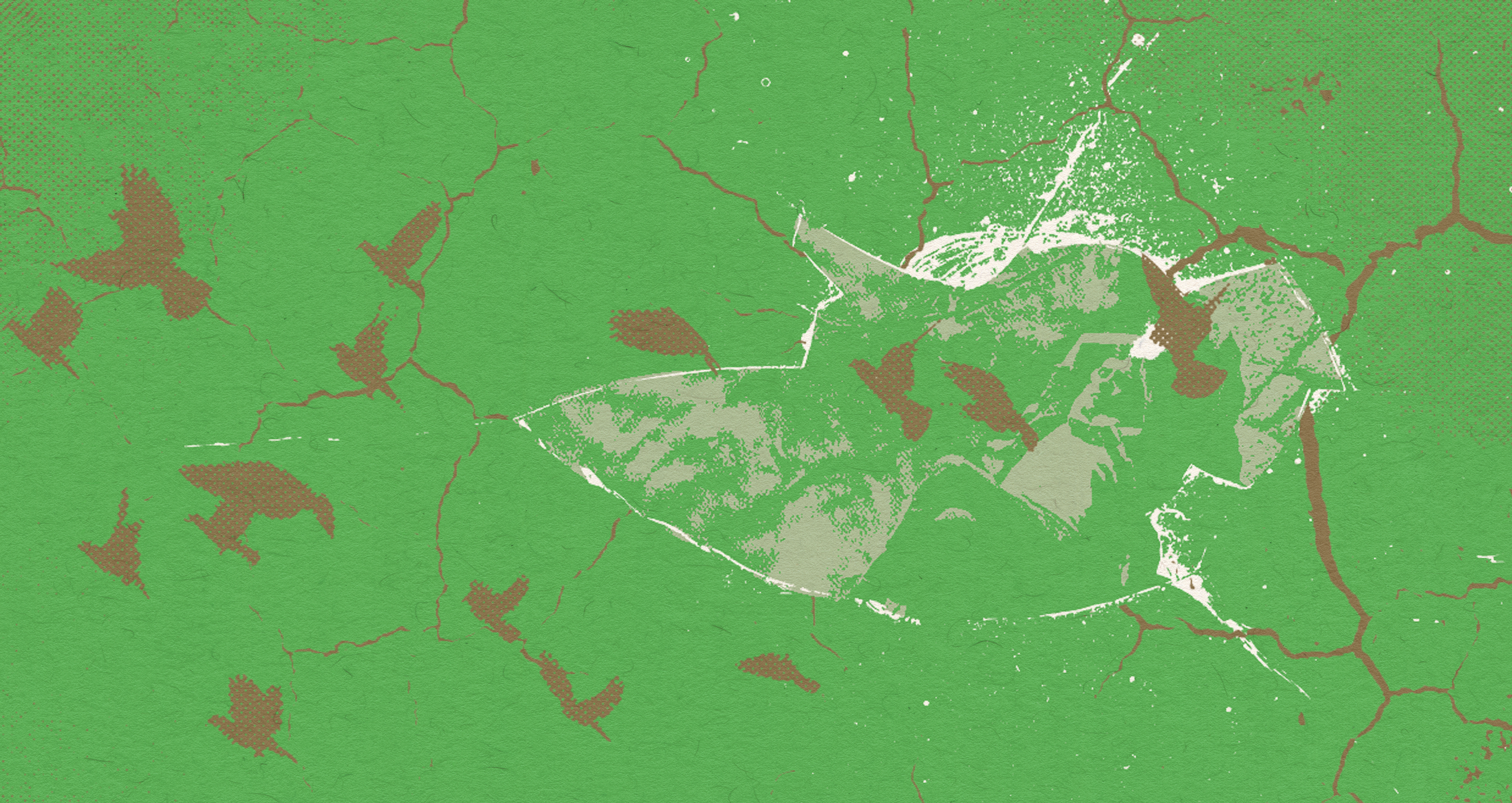

1 comentario en “«Vamos a los chinos»: del Polystation al falopismo”
Bien ahí. He adquirido nuevos conocimientos. Y ahora entiendo haber oído del chancho chino.