Cuando iba en la media, sacaron el ramo de filosofía y lo cambiaron por análisis de textos, que en el fondo era un reforzamiento para la PSU de lenguaje, ante la necesidad del colegio de subir los puntajes para atraer más matrículas y aumentar la subvención. Nunca tuve ningún tipo de formación filosófica, ni siquiera lo básico, que supongo serían Platón, Sócrates, Descartes. Nombres que conozco, cuyas ideas entiendo muy superficialmente y de manera indirecta, porque algún profesor habrá hablado de ellos o porque todos hemos escuchado el concepto de amor platónico, pero no por haberlos leído alguna vez.
Mi acercamiento con la filosofía, sin saberlo y sin quererlo, tuvo que ver con venir de una familia creyente y, desde chico, tener la sensación de que habían cosas que no cuadraban, que habían preguntas que había que hacerse o que las respuestas eran demasiado sencillas. Como en la discusión de sobremesa, «porque Dios nos creó así», muy parecido al chiste de Los Simpsons, de que si hay un error en la serie de Xena, la princesa guerrera, «un hechicero lo hizo». Incluso aquellas respuestas, rudimentarias y negadoras de toda reflexión, eran infinitamente ricas en su capacidad de generar más preguntas. Luego, como todos los adolescentes, tomé posturas drásticas y poco profundas. El ateísmo irreflexivo era, en mi adolescencia, una postura igual de rígida e impostada que la creencia cristiana. La respuesta de la ciencia y la racionalidad como únicas verdades posibles no es, en el fondo, tan lejana al hechicero de Los Simpsons, porque no todo es físico, y negar lo metafísico es arrogante y, sobre todo, fome. Pero hay que tener respuestas porque hay que seguir viviendo, y al parecer, uno no puede convivir con tantas preguntas sin entrar en crisis.
Después me puse a estudiar cine y tuve profesores de una superficialidad abismante. La cámara se pone acá porque acá se pone la cámara. Esto se filma así porque así se ha hecho, o por que al espectador le gusta que sea así. Están las historias bien contadas y las mal contadas, y las bien contadas obedecen este esquema de tres actos. Ese fundamentalismo técnico, tan pragmático que negaba cualquier posibilidad de reflexión, era parecido a lo que me había tocado conocer, tanto a las respuestas religiosas de mi familia como a la obstinación científica-racional. No quedaba más que rebelarse.
Y esa rebeldía, que aunque por las inseguridades típicas de un adolescente, se plantea como una respuesta radical de oposición, totalmente negativa y muy poco (o muy ambiguamente) propositiva, empezó a ser fructífera porque me ayudó a reconocer a otros que estaban en la misma senda. Me topé con un par de profes que abordaban los problemas con ideas que no solo eran más complejas, más difíciles de entender, sino que más ricas: eran ideas que abrían en vez de cerrar. Abrían posibilidades, caminos, y también, fronteras explorables. Esto significaba que los cineastas nuevos podíamos quizás aspirar a aportar algo nuevo, a encontrar nuestra manera.
Algunos compañeros se rebelaban contra la rebelión misma, «¿y para qué pensar tanto?», «¿para qué teorizar tanto?», «¿de qué manera nos ayuda esto a hacer películas?». Ahora les respondería que si realmente no quisieran teorizar, escucharían a su intuición en vez de obedecer esquemas reaccionarios, impuestos, arbitrarios. Les contaría también que hace poco escuché que Spinoza pensaba que la filosofía era una manera de llegar a la felicidad y que, si uno ya es feliz, entonces no necesita filosofía. Les preguntaría si son felices.
Pensar puede ser la manera de librarse del yugo de los pensamientos de otros, desmontar el pensamiento. Quizás es más productivo llegar a un solo resultado auténtico que a mil resultados idénticos a otros. Pero en ese momento no sabía esas cosas, y la negación de otros a la reflexión solo me ofendía profundamente.
Así fue como me topé con la filosofía de Deleuze, explicada verborreicamente por un profesor de cine (el gran cineasta chileno, Cristián Sánchez) que había explorado los paisajes deleuzianos con tanta profundidad que parecía gritarnos desde lejos lo que sabía, y a nosotros nos llegaban los ecos poco legibles de una sabiduría inmensa y distante. Fui su ayudante durante cinco años, y ya al cuarto año de escuchar las mismas clases, me di cuenta de que estaba empezando a entender algunas cosas. Y esa sensación fue extática, como haber probado por primera vez un sabor nuevo y maravilloso, y tener la necesidad imperiosa de hincarle el diente, de ponerlo en práctica. Pero primero había que intentar explicárselo a alguien más, y ahí la cosa se pone difícil. Cuando uno intenta explicar alguna idea filosófica, se da cuenta de que la sensación de comprender es más grande y placentera que la comprensión misma. Deleuze ve el oficio del filósofo principalmente como la creación de conceptos. Empezar a intentar explicar lo que sabía de su filosofía era utilizar sus propios conceptos para definir a Deleuze, y al final de esa puesta en abismo esperaba el rostro de un interlocutor confundido y, lo que en el común de la gente tiende a ser lo mismo, escéptico.
Explicadas de ese modo, las ideas de Deleuze se parecían a las ecuaciones cuadráticas que tantos problemas nos traían en el colegio a mi y a mi curso. Jeroglíficos indescifrables, por mucho que aprendiéramos una manera mecánica de resolución, se quedaban en algo parecido a un puzzle, y nos llevaban a escudarnos en esa frase, de la que me arrepiento: «¿de qué me sirve aprender esto?» Pero lo que intentábamos preguntar no era eso. No se trataba de aprender a resolver esas ecuaciones porque después íbamos a trabajar como resolvedores de ecuaciones y nos iban a pagar por eso. Lo que queríamos saber era cómo se conectaba eso con la vida, y ahora entiendo que esa duda, tan pragmática, casi anti-intelectual, es fundamental para la comprensión de cualquier cosa. Hay que hablar de cómo las cosas se conectan con la vida, entonces uno puede empezar a entender y a explicar.
Entonces ¿qué es la vida? Pues la vida es lo que produce diferenciación. Aquello que tiende a generar cosas diferentes unas de las otras. La naturaleza (un término más propio de Spinoza) produce cosas únicas: no hay dos manzanas iguales, ni dos rostros iguales. Tampoco hay dos momentos iguales. Todo tiende a la diferenciación, incluso dentro de sí mísmo. Esa manzana va a ser distinta mañana, o quizás es distinta si la miramos desde otro ángulo. Las cosas no son fijas, sino cambiantes y múltiples. ¿Cómo se siente esa multiplicidad? Piensa en tu yo de la infancia, sabiendo que eres tú, pero un tú diferente. Se siente una extrañeza y una familiaridad al mismo tiempo. Somos múltiples, una noticia nos puede cambiar la vida de un momento a otro, o cruzar miradas con alguien, o sentir el sabor de un plato que no comíamos desde chicos, como el crítico al final de Ratatouille.
¿Pero qué se hace con esto? Hay que vivir, y vivir tiene sus exigencias. Entonces creamos el género manzana para saber que una manzana es una manzana y no esa manzana. Esto es una mentira, pero hay que saber que la manzana sabe a manzana, y tiene un aporte nutricional, porque hay que comer. A lo que me refiero es que aparece la cultura, y la cultura tiene que poner esquemas a ese mundo de diferencias y multiplicidades, crea géneros, clasificaciones, definiciones. Empezamos a relacionarnos con el mundo de manera útil, como dice Bergson: «la vida exige que percibamos las cosas en la relación que tienen con nuestras necesidades. Vivir es obtener de los objetos una impresión útil, y responder a ella por medio de reacciones apropiadas». Esto nos impide percibir a los objetos en todas sus cualidades y, de repente, esa vida que era diferenciación y multiplicidad, necesita ser funcional, y elegimos una sola cualidad de un objeto. Elegimos ver a la manzana como un alimento, porque esa es la función que cumplirá, y en ese momento dejamos de percibir a la manzana en su diferencia, en su manzanidad.
Esto es muy peligroso para la vida, sobre todo cuando aparece esa corriente filosófica que parte de Platón y que el cristianismo extendió a la civilización completa: el idealismo. Bajo ese pensamiento, hay una forma ideal de manzana en algún lado que no es acá. Podríamos imaginar que al morir, por fin podemos ver esa manzana con su forma perfecta, su sabor ideal, pero que acá en la tierra solo tenemos copias imperfectas de esa manzana. El idealismo nos hace ver el mundo material como una copia defectuosa del mundo ideal, ¿qué mejor manera de vivir insatisfecho, de ponerle freno a la vida? Esta era la principal crítica de Nietzsche al cristianismo y a los ideales de trascendencia, que te obligan a cerrar los ojos ante la vida que te rodea, a la espera de morir y aparecer en un mundo ideal y perfecto.
Esta es la base también del colonialismo, las guerras religiosas, el imperialismo. La biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, la iglesia le pone un rostro a ese Dios, el rostro de Cristo. Un Cristo europeo y blanco es el original y todos somos copias, más o menos defectuosas, de él. De eso se deduce que los españoles son menos defectuosos que los indígenas y que los indígenas son copias pésimas del rostro de Cristo que deben ser mejoradas. Y acá no me refiero solo al rostro, sino a lo que conlleva: actitud, valores, expresiones, etc. La vida genera diferenciación y el hombre aparece con la cultura occidental para solucionar ese problema de diferencias, instaurar ideales, funciones, categorías.
La cultura de consumo nos dice que debemos ser la mejor versión de nosotros mismos, pero no nos dice que tengamos que preguntarnos cuál es la mejor versión de nosotros mismos, ¿cuál es esa idea de lo mejor? El ideal que se instala es que la mejor versión de ti mismo eres tú con un trabajo soñado, con plata, un departamento bonito, con auto. Para la generación de nuestros padres el pack incluye también una familia, aunque eso cambió y pareciera ya no aplicar para nosotros. El resultado de vivir de este modo ya lo conocemos: una vida de insatisfacción. Ese tú ideal no está en ningún lado, y probablemente te vas a morir buscándolo, o frustrado por no haberlo encontrado. Nos obliga a sentirnos como copias imperfectas de eso que, se supone, debimos ser.
Entonces habría que desprenderse de ese idealismo, de esa búsqueda de trascendencia, y preocuparnos de la vida en lo actual, en este mundo que habitamos. Esa es una de las cosas que nos advierte Deleuze, como hicieron antes Nietszche, Bergson y Spinoza.
¿Y vivir sin ideales no nos lleva a la degradación moral y la autodestrucción? No es tan sencillo. Antes de pensar en conceptos como la construcción de la moral y la degradación de la misma, hay que retroceder un poco y preguntarnos, ¿qué somos?
Somos cuerpos. Antes que todo nos relacionamos con el mundo como cuerpos, no como personalidades ni identidades. Esto es algo fundamental, porque hay que vivir y hay que encontrar un cierto grado de felicidad en la vida y no podemos hacerlo dejando de lado al cuerpo. ¿Cómo sabemos que somos cuerpos? Porque nos afectamos y tenemos la capacidad de afectar a otros cuerpos. Esa felicidad de la que se habla acá, es una felicidad creadora, es la capacidad de desarrollo de la vida.
Según Bergson, nos relacionamos con el mundo a través de imágenes, porque son nuestros sentidos los que nos permiten percibir el mundo. Entonces nos llega la imagen de un objeto (que no es un invento de mi cabeza, ni es el objeto en sí mismo, es un punto intermedio entre ambas cosas, es su imagen, que le pertenece al objeto). Me llega la imagen de la manzana, porque la veo, la huelo y la toco. Estas sensaciones llegan a mi cerebro, mi cerebro las ordena como una percepción y dice «sí, estoy percibiendo esta manzana». Incluso nuestro propio cuerpo lo percibimos como imagen (podemos verlo y tocarlo), pero con una diferencia fundamental del resto de las imágenes: también percibimos nuestro cuerpo por dentro, a través de lo que Bergson llama afectos. Lo que percibimos nos afecta, o más bien, afecta a nuestros cuerpos. Podemos saber si nuestro cuerpo tiene frío, si está incómodo, aburrido, triste. La manzana la podemos ver, pero no podemos saber si tiene frío, eso solo lo sabe la manzana. De nuestro cuerpo conocemos sus sensaciones interiores.
¿Y qué se puede hacer con un cuerpo? Bueno, Spinoza dice literalmente: «nadie sabe lo que puede un cuerpo». Esto es fundamental, porque todos los cuerpos tienen un potencial, pero nadie sabe cuál es ni hasta dónde llega ese potencial. Ese potencial se expresa afectando y siendo afectado. Eso es fundamentalmente vivir: los momentos de afectarse enriquecen el cambio, esa multiplicidad constante. Hay afectos positivos que nos cambian para bien, como escuchar la música que nos gusta, mirar por minutos una nube con una forma familiar en el cielo, abrazar a los seres queridos. Hay afectos negativos que nos encierran y nos impiden el cambio, como las relaciones tóxicas que nos atrapan en círculos en que afectamos y nos afectan negativamente. Las afecciones negativas ponen límites al cambio, que como hemos visto, es la vida misma. Por último, es importante recalcar que hay afectos positivos que aún no descubrimos: que no podemos quedarnos repitiendo los afectos positivos que conocemos, porque desarrollar el potencial de nuestro cuerpo es descubrir nuevos afectos positivos. Es descubrir, también, que no hay una imagen fija de nosotros mismos, sino una imagen en constante cambio. Y tenemos la mejor brújula para descubrir si estamos en buen camino: hay que conocerse y saber si uno está siendo afectado positiva o negativamente por las cosas.
También hay que entender de otro modo el cambio, no desde lo cuantitativo sino desde lo cualitativo. No se trata de pensar cuanto más, o cuanto mejor es lo que aparece en la vida. Un cambio en un elemento significa un cambio en la relación de conjunto. El yo de nuestra infancia no es diferente a nosotros por un asunto cuantitativo (la cantidad de años transcurridos), sino que porque los elementos que nos componen y que identificamos en él, están relacionados de un modo distinto como conjunto. Ese yo es un otro. Nos construimos momento a momento, acontecemos, y no lo hacemos en relación a un ideal, lo hacemos acá en el plano de las cosas, de la inmanencia.
Esta última palabra es rara e importante. Los filósofos idealistas, como la cultura occidental, judeo-cristiana, están obsesionados con la trascendencia, ese otro plano que se alcanza en el mundo de las ideas. El opuesto de la trascendencia es la inmanencia, aquello que está en el mundo y le es inherente al mundo. Para Spinoza, a quién se le acusaba de panteísta, Dios está en todas las cosas. Esta inmanencia de los objetos es como una luz que emana de ellos cuando uno los percibe atentamente. Deleuze nos dice que hay que aspirar a la inmanencia, a pensar los objetos presentes ante nosotros con todas las cualidades y potencias que encierran, no a verlos en relación a sus copias ideales. Para esto hay que romper con esa visión utilitaria de las cosas: ver las cosas como son implica necesariamente verlas fuera de un esquema de funcionalidad, fuera de las categorías, fuera del idealismo. Y acá nos damos cuenta que esto nos requiere despojarnos del pensamiento racional, y que se trata más de sentir el pensamiento. Bergson abogaba por la que consideraba la mayor facultad humana: la intuición. Pensemos que está la facultad más animal, que es el instinto: una forma de accionar automáticamente sobre el mundo. Está la facultad más racional, que es la inteligencia: que responde a esquemas concretos y aprendidos. Entre medio, o más bien, al desarrollar la máxima potencia de ambas en conjunto, aparece la intuición, que es un estado de plena conciencia inmediata. Es una especie de coincidencia entre nuestra conciencia y el mundo. En este sentido se parece a las ideas de oriente, como por ejemplo del taoísmo, que buscan llegar a la conciencia o iluminación. Lao-Tse escribió que «el tao tiene como finalidad no hacer nada para alcanzarlo todo». Pero no se trata de sentarse a meditar eternamente, hay que actuar.
Y hay que actuar por intuición, porque desarrollar nuestra potencia de vivir (de afectar y ser afectado), es también hacer coincidir nuestra conciencia con lo que nos rodea. Es como esa comprensión absoluta de dos viejos amigos, que no necesitan decirse las cosas, sino que pueden encontrar, en la complicidad de una mirada silenciosa, la comunicación más perfecta.
Constantemente le estamos poniendo trabas a la intuición. Es comprensible, porque confiar ciegamente en ella nos puede llevar a ser prejuiciosos o supersticiosos, a no salir nunca más de la casa porque algo en nuestra intuición nos lo indica. Hay que trabajar mucho para poder distinguir claramente a la intuición de los otros elementos en pugna al interior de nosotros, miedos, aprensiones o inseguridades, etc.
La verdadera intuición nos llevaría a vivir en apertura hacia el mundo y los demás, en contacto con el mundo y los demás. Ver lo que hay en las cosas en estado inmanente, aprender de nuevo a mirar rostros, paisajes, cuerpos. La cultura nos ha hecho mirar de cierto modo. La publicidad nos muestra la versión ideal del chileno promedio: rubio, flaco, come unas manzanas ideales y perfectas. Al ver a quienes nos rodean, debemos procurar no ver en ellos nada más que a ellos mismos, ni un ideal publicitario, ni un ideal etnográfico, ni una copia imperfecta, ni siquiera una copia perfecta. El patetismo de la frase «la copia feliz del edén» del himno nacional, es algo que a todos los chilenos nos da risa. Algo que sea incluso la copia más perfecta de un mundo ideal, sigue siendo una copia, sigue perdiendo su carácter de autenticidad, que etimológicamente quiere decir «que responde a sí mismo».
La vida produce diferencia, y la cultura busca homogeneizar esa diferencia para poder navegarla, pero hay que cuestionarse cuánto potencial de vida estamos sacrificando en el proceso. Cuántas oportunidades perdidas de afectarnos y de afectar positivamente.
He conocido personas que no han necesitado estas advertencias, que han llegado intuitivamente a vivir de una manera abierta y generosa, con los demás y con el mundo. Que han desarrollado sus potenciales y que han afectado positivamente al resto, sin haber escuchado nunca de Deleuze ni de los otros. Estas personas han logrado estar en contacto con la fuente misma de la vida, y han sido amados y han amado, sin haber necesitado nunca una clase de filosofía.
Escribo esto pensando en quienes nos hemos alejado del mundo, ya sea por culpa del intelecto, como por culpa del dinero, del trabajo, de los prejuicios, de la religión, todos los elementos que participan de la cultura. Nadie puede escapar del peso de la cultura como la primera forma en la que se establecen las relaciones de poder.
Me veo empujado a escribir sobre esto porque estas ideas me han llevado a notar un gran problema en mí y en muchos de quienes me rodean. Estamos blindados contra los afectos, porque tenemos demasiado miedo de ser afectados negativamente. Esto es lo que podríamos llamar la vida burguesa: poner una distancia sana e higiénica entre nosotros y el resto. Pero esa distancia sacrifica al amor. Hay que estar abierto a amar y ser amado, y no hablo, por supuesto de los ideales del amor romántico, sino de estar dispuesto a afectar y ser afectados. A que el paso de los otros por nuestra vida y de la vida de los otros por la nuestra deje huella, nos cambie.
La mercantilización de la vida nos invita a fijar una imagen propia como producto. Es el mercado el que nos dice: defínete, identifícate. Deleuze dice que las verdaderas minorías son grupos no definidos, móviles, que no se afirman porque no tienen dónde afirmarse. No se trata de un asunto de cantidad (de hecho, numéricamente, la minoría puede ser mayoritaria). La mayoría se define por constituirse en un modelo establecido, la minoría por no tener modelo, por estar en fluctuación constante. Yo añadiría que las mayorías son artificiales, que nos alejan de nosotros mismos, que en el fondo, nadie puede pertenecer a una mayoría sin dejar de pertenecerse a sí mismo. Para abrir espacio a la vida hay que dejar de buscar un marco al cual conformarse, ni siquiera hay que buscarse una forma, hay que observar la forma que uno mismo tiene y buscar la manera de desarrollarla, llevarla hasta sus máximas consecuencias afectivas.
Reivindicar un compromiso con la vida y el acto de vivir parece tan importante como afirmar un compromiso político con la comunidad. No quisiera decir directamente que lo personal es político, sino que el vivir es el terreno fundamental en el que acontece lo político, pero que no es lo político lo que está ahí, sino lo ético. Hay que ver lo ético como la obtención del mayor grado de vida, es decir de afectos positivos, no en términos de cantidad sino de cualidades. No podemos desligar la conciencia política del acto de la conciencia pura, el acto consciente del cotidiano, que nos permite acceder a una comprensión más verdadera, es decir, más rica, del mundo. Esto es lo que permite el acto de creación, no solamente a los artistas. Lo que han llamado creatividad, no se limita a lo que aparece cuando se pinta o se compone una canción, sino que implica a la vida misma. El cambio es la creación en uno mismo.
El campo de comprensión es infinitamente más amplio que esto. Estas son pequeñas lecciones que podemos vincular con nuestra vida. Es una minúscula herramienta de apertura, para aquellos que bajo el peso de la civilización nos hemos vuelto muy cerrados. Sobre todo para pensar en esta tragedia moderna, tan triste, que significa ver limitadas nuestras capacidades de amar y de ser amados.

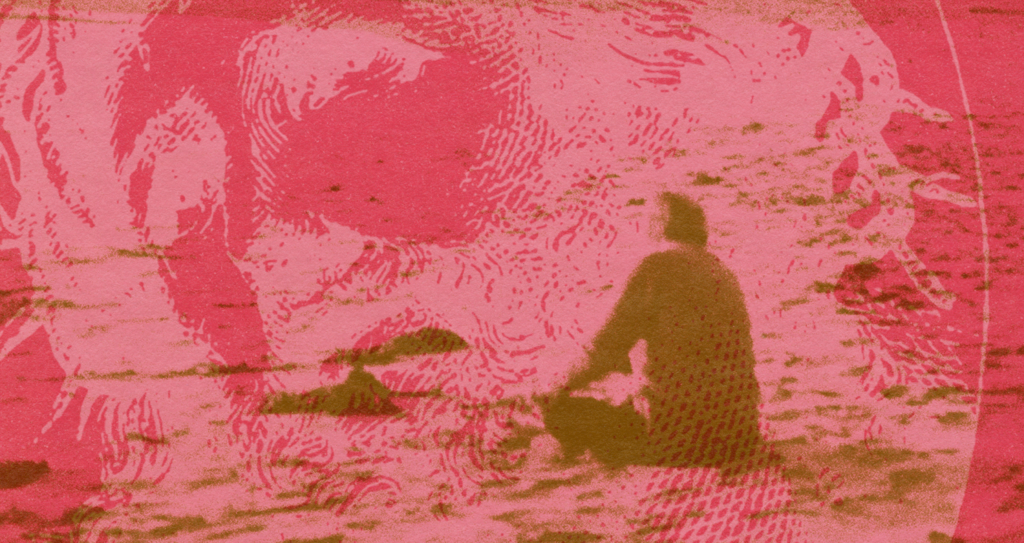


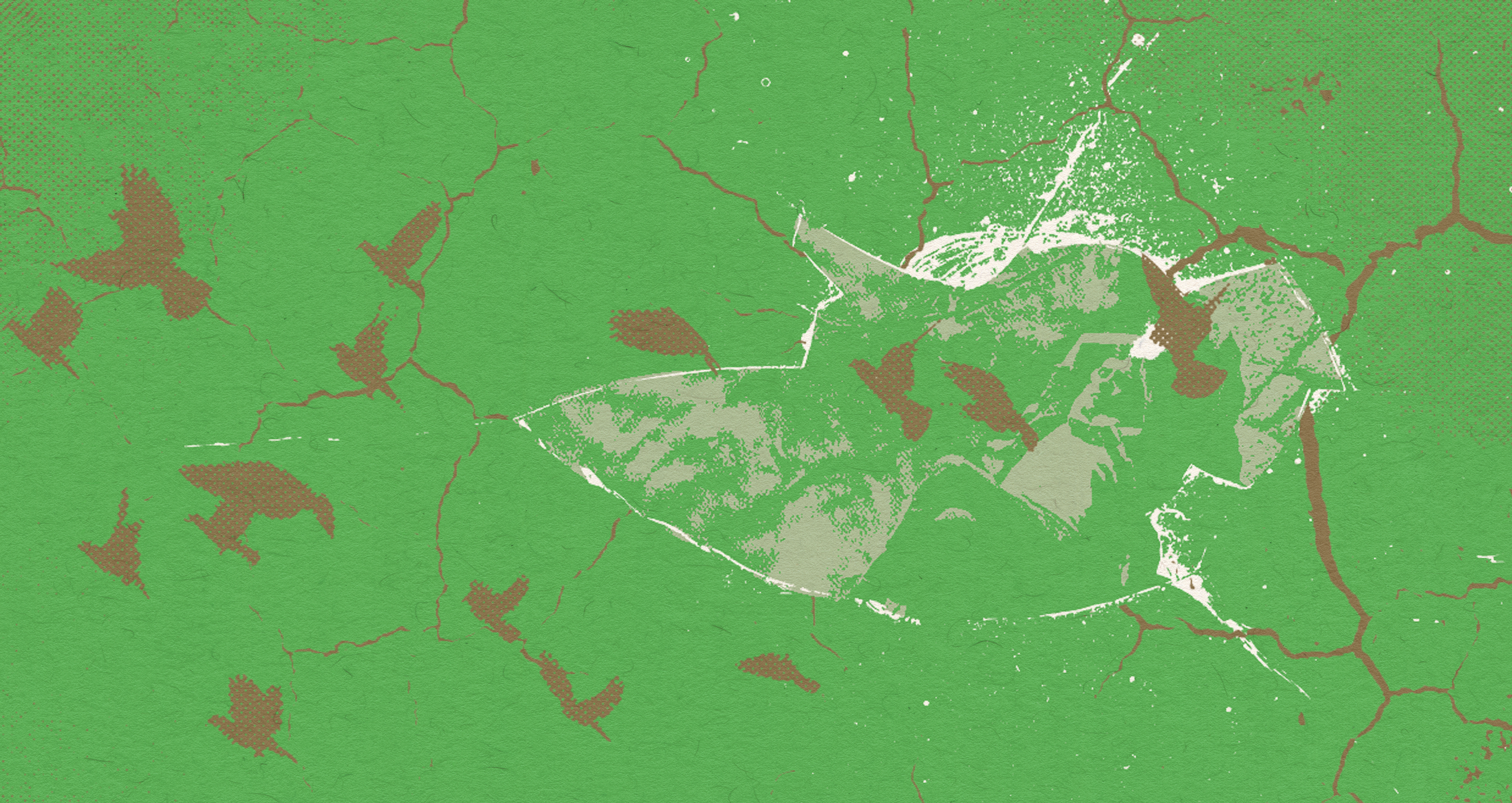

1 comentario en “La vida a partir de Deleuze”
<3 la revolución es de adentro hacia afuera