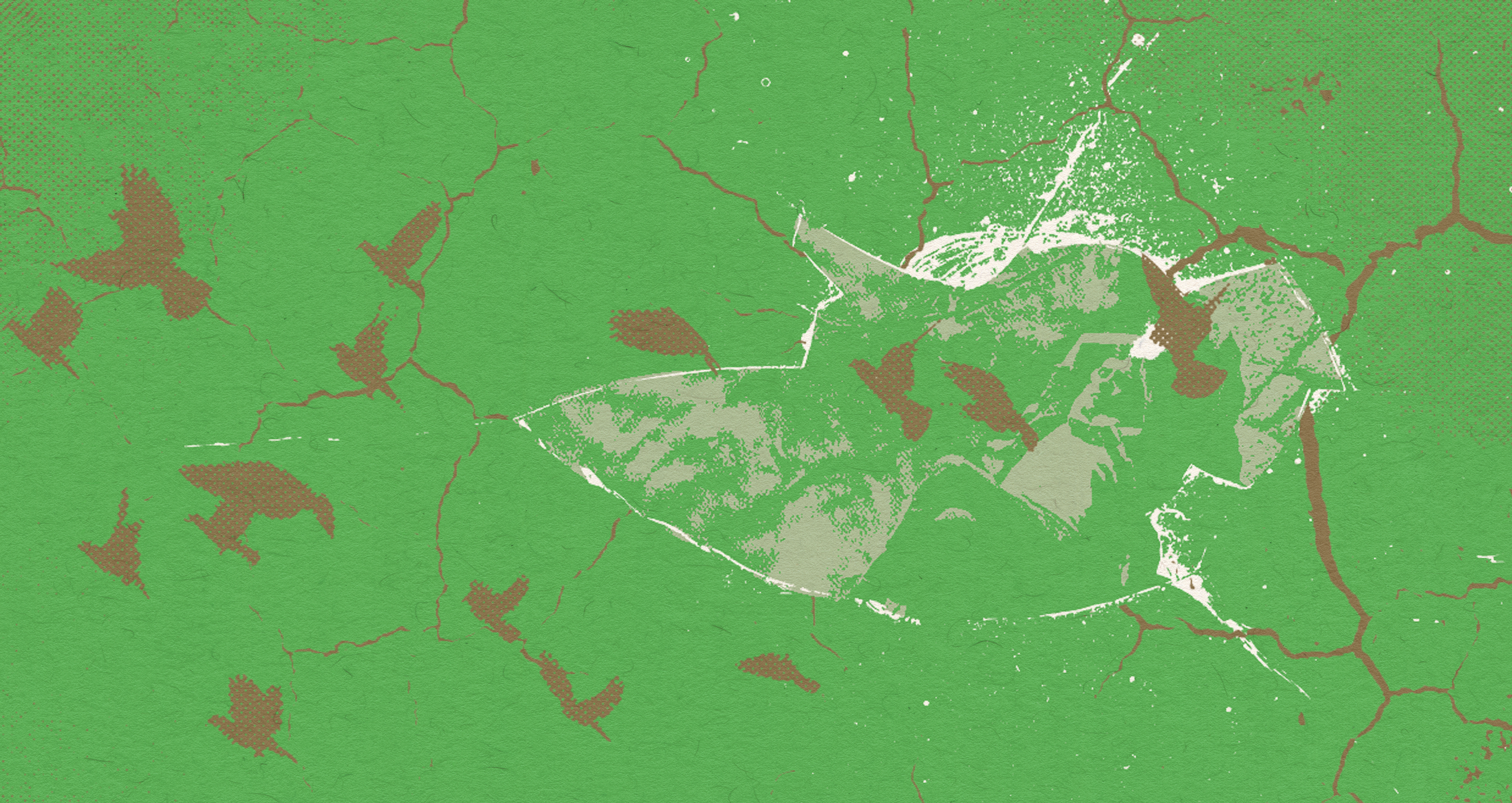Publicado originalmente en la Revista Remanente n6, Colombia.
Uno de mis recuerdos más antiguos es uno donde estoy metido en el mar hasta las rodillas, y un barquito de juguete color naranjo está flotando en el agua y avanzando hacia mí. Era el mismo barco que el mar me había quitado el año anterior. Se había ido demasiado para adentro y ni mi mamá ni yo pudimos rescatarlo. Y, claro, me puse a llorar y ella trató de calmarme. Está viajando, me dijo, eso hacen los barcos, y ahora el tuyo está viajando al otro lado del mundo, a Japón. Y yo me quedé pensando en eso el resto del verano, mirando con desconfianza las fotos del calendario de un restaurant chino que teníamos pegado en el refrigerador ¿cómo era eso de un lugar al otro lado del mundo? ¿quiénes eran esas personas, por qué estaban tan lejos y por qué tenían así los ojos? Y al año siguiente, cuando ya ni me acordaba, de repente el barquito apareció flotando en el mar, justo frente a mí. Era real, ese lugar era real. Había un continente allá, al otro lado del mar, mi barco había ido y había vuelto.
Evidentemente el barquito plástico de 30 centímetros no hizo ese viaje, y ese año le robé un juguete parecido a algún otro niño, pero el interés por ese lugar lejano ya estaba fijado en mi cabeza, y solo seguiría creciendo en el tiempo. Al igual que muchos otros, me crié en gran parte por las pantallas, y entre el animé y esa aura de exotismo místico que tenía en todas las películas gringas, Japón se convirtió en un fetiche para mí. El país de los samurái, de las tradiciones milenarias, los jardines zen, el neón y el manga, los salaryman y la ultraviolencia.
Con Kati, mi novia, teníamos la idea de viajar algún día a Japón, pero ningún plan serio, era una de esas ideas vagas, donde uno piensa hacer algo en algún momento indeterminado del futuro, ojalá antes de morirse. Y de repente, la posibilidad real apareció de la nada, cayó una plata con la que no contábamos y ¡pum!, teníamos pasajes para el 3 de marzo del 2020.
Un par de semanas antes del vuelo ya estaba empezando a verse raro todo. El coronavirus tenía la cagada en China y Corea, pero desde Chile se sentía como algo todavía lejano. Esas cosas extrañas que pasan en Asia, la tierra de la gente que usa mascarillas. Igual tuvimos que pensarlo, en la página de American Airlines aparecían las restricciones que el gobierno norteamericano estaba poniendo a la gente que venía desde esos lugares. Lo complicado era que en Japón se disparara el número de casos mientras estábamos allá y USA no nos dejara hacer la escala para volver. La aerolínea daba la opción de atrasar el viaje para otro momento del 2020, pero tampoco podíamos saber cómo iba a ser después, quizá era peor, y el viaje lo íbamos a hacer sí o sí, cuando uno apenas tiene plata para pagarse viajes así, cancelar queda fuera de discusión, aunque el mundo se esté acabando.
Viajamos igual, con la duda de cómo nos iría, con botellas de alcohol gel y mascarillas, preparados para el caos post-apocalíptico, para calle vacías, camiones de sanitización en las calles, trajes anti radiación y… No, Japón funcionaba casi como si nada. El tren bala pasaba cada dos minutos haciendo vibrar el andén, y las masas de gente entraban y salían. Las pantallas gigantes transmitían publicidad desde todos los edificios del centro, disparando luces de colores sobre las miles de personas que íbamos por las veredas.
Mientras estábamos allá la pandemia crecía, pero de lejos. Nos llegaban noticias de Chile y Latinoamérica. Los números de casos aumentando, el miedo por los sistemas de salud precarios. Italia y Francia colapsando, los primeros casos en USA, el mundo yéndose a la mierda, pero no Japón. Japón flotaba como un barquito plástico en medio del mar, sumando apenas cinco o siete casos diarios. Así que leíamos noticias apocalípticas en la mañana y en la tarde íbamos con hordas de japoneses arriba del metro, y comíamos ramen y toda clase de algas crudas. Es un viaje de quizás, solo una vez en la vida, y vacaciones, ¡vacaciones! la oportunidad, una vez al año -o cada varios años si has estado cambiándote de trabajo como nosotros- de vivir un par de semanas fuera de la monotonía y estimular un poco las ganas de vivir. Por eso uno hace lo que tiene que hacer: te subes al metro y te comes el puto sushi por más coronavirus que tenga. Y subes y bajas edificios en escaleras gigantes donde todo lo que miras parece un templo o un centro comercial, te apoyas en los pasamanos donde se apoyaron miles antes que tú, confiando en la integridad extrema del trabajador japonés que limpia las escaleras mecánicas con un paño y cloro, lo pasas bien, cierras los ojos cuando una persona, tres puestos más allá en el metro, tose como si estuviera pariendo covid por la boca, y para relajarte un poco entras a un restorán, tomas cerveza japonesa y eliges los palitos de la mesa que tienen menos cara de estar infectados, en fin, te haces el loco y te cagas de la risa tratando de comunicarte con esa gente que habla un idioma tan distinto.
Nos vivimos la etapa del negacionismo con ellos y lo estrujamos, mirando todo y yendo a todos lados, tratando de guardar el susto solo para las mañanas. Tapándolo con rostros nuevos, y cosas diferentes, como los ladrillos pequeños que usan para construir casas, o el musgo que crece entre los maceteros instalados en el borde de las veredas diminutas. En internet estaba lleno de artículos sobre cómo el gobierno japonés ocultaba las verdaderas cifras de contagiados para asegurar las olimpiadas. Muchos rumores sobre gente con síntomas a la que no le hacían los test. Tenía sentido, en el Japan Times, los contagiados se anunciaban de a diez o quince casos en ese momento, mientras en el resto del mundo las cifras saltaban descontroladas. Más que sospechoso para un país con ciudades repletas de personas.
Los tres últimos días sentimos el stress. Las noticias decían que estaban cerrando los aeropuertos latinoamericanos, incluido el de Chile. Mi mamá me rogaba por WhatsApp que adelantáramos el regreso, sino, no podríamos entrar al país. Y lo intentamos, pero los vuelos estaban llenos, y aunque el nuestro seguía programado no había cómo saber si USA o México, los países donde hacíamos escala, cerrarían las fronteras al día siguiente dejándonos atrapados ahí.
De todas formas, no podíamos hacer nada. Así que después de un día de angustia y encierro, viendo tele mientras nevaba al otro lado de la ventana del hostal, decidimos salir y aprovechar nuestras últimas horas allá. El día antes de devolvernos fuimos a Yoyogi, un parque enorme en Harajuku. Y apenas salimos del metro estuvimos rodeados de miles de japoneses. Gente apretujada en las veredas, grupos de amigos comprando ropa o sacándole fotos a un Idol que estaba dando vueltas por ahí. Y aunque tratábamos de mantener un poco de distancia, no había cómo, la masa de gente te tragaba. No quedaba más que afirmarse bien la mascarilla y seguir haciéndose el hueón. El parque también estaba lleno, japoneses y turistas europeos tomando sol y amontonando latas de cerveza en el pasto; los japos haciendo deportes raros como girar el frisbee en el codo, o jugar partidos grupales de bádminton. Era el fin del mundo, pero la parte buena, la de justo antes de que todo se vaya a la mierda. Era nuestro barquito de plástico miniatura, con miles de personas arriba, y Japón lo manejaba haciendo que flotara para todos nosotros. A esa altura ya todos lo teníamos claro, la prensa mundial era el mejor spoiler: los franceses iban a llegar a un sistema de salud colapsado, los japos a los datos reales de la pandemia, y los latinoamericanos a nuestras miserias eternas de precarización laboral y de salud, precarización en general. Mientras, aprovechábamos los últimos rayos de sol en el parque Yoyogi.
Apenas salimos de Japón el barquito empezó a hundirse. Primero en la escala de USA, donde estuvimos horas en un aeropuerto gigante y vacío, con todas las tiendas cerradas, las pantallas encendidas, corriendo publicidad sobre rodeos en Dallas que nadie estaba mirando. Después México: filas de gente frente al counter de Latam, chilenos y argentinos desesperados, algunos llevaban varios días atrapados en esa ciudad, sin plata, con pasajes cancelados y ninguna certeza de poder viajar pronto. Gente gritando, peleando con los que trataban de colarse, gente sola llorando, con los sombreros mexicanos que se habían comprado todavía puestos. Gente que había comprado dos o tres pasajes nuevos, y todos se los habían cancelado. Una familia estaba sentada en la orilla del pasillo principal del aeropuerto, apoyados en sus maletas junto a las tiendas cerradas. La gente tenía que hacerse a un lado para no pisarlos. La señora durmiendo con la cabeza apoyada en un bolso, el señor tomando vino de la botella, empinándosela como si estuviera en una fonda o en una guerra.
Al final logramos meternos en nuestro avión junto a algunos de los que estaban varados. Otros se quedaron ahí, en ese aeropuerto mexicano, y algunos argentinos, en nuestro aeropuerto cuando llegamos. Nos separaron en filas, los chilenos pasábamos por un cordón sanitario y los argentinos quedaban apoyados en la muralla, esperando tener noticias de su gobierno, en un lugar ficticio del aeropuerto de Santiago, donde supuestamente no estaban en Chile, porque a Chile los extranjeros ya no podían entrar.
Al igual que muchos, supongo, llevo esperando toda mi vida que algo radical pase en el mundo: una revolución, un meteorito, un cataclismo; caos, en cualquiera de sus formas. Algo que arrase la monotonía de la vida moderna. Pero esperar no es realmente esperar, es mucho más jugar a esperar, hacer como que esperamos. Es complicado, como en la canción de The Smiths sobre el tipo que busca trabajo y cuando lo encuentra se quiere matar. Y aquí estamos, cinco semanas después, aún en cuarentena, encerrados en el departamento. Trabajos congelados, vida social congelada, seguros de cesantía, incertidumbre total. Solo computadores y series en Netflix, y mascarillas, y calles vacías desde la ventana. Aburridos, esperando a que el año siga avanzando, que el fin del mundo no sea tan radical, que en el pos-apocalipsis sigan existiendo las vacaciones.
30/04/2020.