Uno de los temas más famosos de Almendra se llama Tema de Pototo, y lo primero que uno puede suponer es que está escrito para un amigo muerto. En la letra, se escucha «Para saber cómo es la soledad / habrás de ver que un amigo no está». Según una historia que cuentan los entusiastas del rock argentino, y los (siempre sospechosos) devotos de la figura de Spinetta, él escribió ese tema en un viaje en tren a Bariloche, cuando, mirando por la ventana, recibió un telegrama contando que uno de sus grandes amigos del colegio había fallecido.
Sin embargo, algún tiempo después, Spinetta descubrió que su amigo estaba vivo, ese amague de la muerte los acercó, y Pototo terminó convirtiéndose en el dentista de la familia del músico.
Esa aliviadora revelación, aunque probable, parece ser un suceso mágico, una de esas cosas que le pasan a los argentinos: propio de un tema de Almendra, o de una novela de Bioy Casares. Iluminaciones casi siempre escasas.
***
En mi caso, primero fueron los que me contaron, esos que yo no conocí, pero que se mantienen suspendidos en paredes, álbumes de fotos y libretas. Toda genealogía está llena de muertos. El primero fue un primo de mi mamá. El primogénito de ese matrimonio de tíos abuelos (ambos ya fallecidos). Se llamaba Gilberto, como su papá; le decían Gilito. Ellos vivían en el campo y, parte de un conocimiento mínimo para mantenerse en ese entorno de alambrados y adobe, era acostumbrarse a estar cerca de los animales. Gilito tenía un sillín para un caballo que deambulaba por el campo. Un día, sus papás lo subieron, el sillín quedó mal atado, él se fue hacia atrás, y con su espalda golpeó la cola del caballo. El caballo se puso nervioso, tiró una patada que le llegó en la cabeza a la guagua, y eso es todo.
El segundo, creo, fue un hermano grande de mi papá. El primer hijo de mis abuelos nació y, según cuenta mi abuela, se lo quitaron de los brazos después del parto. Médicos y enfermeras le prometieron que pronto lo podría conocer. Mi abuela esperó algunos días en la ansiedad de la sala de maternidad, viendo el tránsito de otras guaguas que lloraban, lactaban y dormían. Cuando llegaron a darle el alta, le dijeron que su hijo había muerto pocas horas después del parto. Él y mi abuela apenas se conocieron, pero fue suficiente para que ella renunciara a su fe. Cuando yo tenía siete años me contó, con una serenidad impresionante, cómo lloró doblando la ropa de recién nacido que había llevado al hospital.
El tercero fue mi abuelo, Luis. Él murió en 1996, un par de días después de que yo cumpliera los dos años. Cuando nos conocimos, él se hizo abuelo por primera y única vez. Mi mamá me comenta que, mientras él se moría de una cirrosis hepática, provocada por una desafortunada conjunción entre el trago, la pena y una hepatitis que no se cuidó, lamentaba que yo no lo recordaría. Por lo general son los vivos los que lamentan la muerte, los de este lado. Al que se va ya no le compete lo que pasa acá. Sin embargo, para él, ambas cosas significaban lo mismo: esa separación infranqueable entre los que respiran y los que no. Desgraciadamente, tenía razón. No lo recuerdo.
***
Me acuerdo de la primera vez que vi a una persona muerta. Yo tenía unos ocho años y mi bisabuelo, Samuel, fue velado en el living de la casa donde vivíamos en el centro de Rancagua, una casa oscura, con un pasillo largo y un techo altísimo, con un patio de luz frente a la cocina y un limón en el patio. El féretro donde estaba Samuel era enorme. De madera pulida, brillante. Tenía cuatro pilares de los que sobresalían especies de llamas de vidrio. Él, Samuel, era un hombre viejo. No estaba enfermo, pero sí muy deteriorado por la edad. Se alimentaba, según recuerdo, de galletas. En su clóset escondía una bolsa gigante con decenas de paquetes. Él y mi bisabuela vivían al fondo de la casa. Mi abuela, de quien éramos huéspedes (y de quien lo fuimos después en varias ocasiones) los cuidaba. Samuel, según recuerdo, no fue un hombre al que se le caracterizara por sufrir. De joven se había volcado en un auto en Valparaíso (que seguramente en esa época iban a un tercio de la velocidad actual, y eran el triple de inseguros), pero salvo unos problemas con su memoria a corto plazo, que supo sortear con una libreta, su vejez gozó de los bienes de la lucidez y los huesos firmes. Su gran problema era una ceguera que provocaba que se lo cagaran con plata cuando jugaba a la lotería. Mi abuela, que el día de hoy comienza a sentir cómo se le fisura la memoria, me ha contado varias veces que lo último que le dijo su padre, ahogado por un ataque de tos, fue que quería descansar. «Mi papá se murió completamente lúcido», me repite, con una seguridad insólita.
Después de mi bisabuelo, fue mi bisabuela, Guillermina. La primera persona senil que conocí. Estaba completamente perdida. Cuando desconocía a mi abuela, y ella le respondía «soy su hija, mamá», ella le decía de vuelta que su hija no era ninguna vieja. Preguntaba por Samuel casi todos los días, pero cuando le decían que había salido, se calmaba y entraba en un trance que confundíamos, convenientemente, con la espera.
Yo y mis bisabuelos apenas alcanzamos a conocernos. En esa época, yo era un niño bastante silencioso, pero no invertía ese tiempo ganado en la duda ni la introspección. Me sentía cómodo en la apatía, y no me preocupaba educarme en la ignorancia. Cuando mi bisabuela fue internada en el hospital, una parte de mí se negaba a que la biología se manifestara en ese cuerpo. La pena de la gente que me rodeaba, casi puras mujeres adultas, solo se podría evitar con una pequeña inyección de vida. No había ciclo que completar. Tiene, creo, algo de sentido pensar así a los nueve años. Lo que provoca miedo se elude, no se enfrenta. Entonces, tenía fantasías en las que el fantasma de mi bisabuela se me aparecía en la noche. No sé por qué era fantasma, si seguía hospitalizada. Habrá sido un pequeño lapsus, supongo, en el que ella abandonaba su cuerpo para comunicar una noticia. En esos delirios infantiles, ella me enviaba a completar extraños e inocentes rituales, casi siempre vinculados a la naturaleza, para que pudiera sanar: moler naranjas en su cama, obtener miel de un panal con mis manos desnudas, o plantar lechugas donde se suponía que la enterrarían. Ninguna de esas ideas curativas tenía algún sentido particular ni estaba fundada en algún ritual que, hasta el día de hoy, pueda identificar.
Esas apariciones de ella pidiendo ayuda, sin embargo, no me significaban un alivio. Mucho menos una curiosidad sobre la fórmula celeste contra la que pretendía combatir. No quería verla. Me daba miedo. Tanto que, mientras ella se mantuvo en el hospital, varias noches no quise caminar por el pasillo oscuro de la casa. No quería llevar esa responsabilidad encima. La ignorancia me eximiría de esa responsabilidad, tan injusta y temprana, de combatir contra la muerte.
A Guillermina la velaron y la enterraron en el mismo lugar que a su esposo: el living de la casa de mi abuela y un cementerio en San Vicente de Tagua Tagua, respectivamente. Yo no recuerdo mucho de esos días. Sé que no fui al funeral de Guillermina, me dejaron con unas primas de mi papá, que me prestaron un computador y me dieron leche con frutilla. Cuando mis papás pasaron a buscarme, yo tenía una idea un tanto confusa sobre el ritual del entierro. Sabía que la muerte no era una celebración, pero que sí ameritaba una especie de cordialidad: que la casa se llenaba de invitados, que la compañía era un elemento crucial y que, a pesar de que el disfrute desbordado estaba prohibido, sí se permitía en pequeñas cantidades. El único funeral en el que había estado antes estuvo lleno de comida y bebida. Le pregunté a mi mamá si iba a haber torta. Ella me respondió, enervada por la pena, que no fuera desubicado.
A pesar de que lloré en los dos velorios, inmediatamente después dejé de echar de menos a Samuel y a Guillermina. No sentí ningún tipo de dolor ni duda cuando las piezas se reacomodaron, ni cuando todas sus cosas desaparecieron. Probablemente, nunca los extrañé.
***
Entremedio de esas dos muertes, mi hermano enfermó. Como en la infancia todo se recuerda a mordidas, lo veo a él en el asiento trasero del auto en pleno invierno, llorando con desesperación, carente de lenguaje, y tocándose el pecho. Esa misma semana, según recuerdo, mi mamá lo llevó al médico. Paro cardiorrespiratorio, UCI, varios exámenes, traslado a Santiago. Las palabras «tumor» y «corazón» se conjugaban en la misma oración, pero no tengo, en realidad, certeza. Y nunca me preocupé de preguntar. Mis papás me dijeron en más de una ocasión que él casi se muere. Sin embargo, verlo un par de meses después, sacudiendo los pies y recuperando el ánimo para comer no me permitían dimensionarlo. El único testimonio era un tajo, grueso y enrojecido, que iba desde su tráquea hasta la boca del estómago. Pero él tenía menos de dos años. Muerte y primera infancia eran, para mí, una ecuación demasiado compleja.
***
Cuando entré a la adolescencia, la lista que inauguraron mis bisabuelos creció de golpe, pero con el tiempo dilatado, propio de esos años, no noté el grosor del inventario: a los catorce, el papá de mi mejor amigo se suicidó en las escaleras su casa. Lo encontró su esposa, madre de mi amigo, y mi mamá fue una de las primeras personas en saber. Ese mismo año, murió una tía de mi mamá con la que vivíamos, de la que mi abuela también era cuidadora; y mi mamá tuvo una pérdida de un embarazo avanzado, que le hizo tambalear la vida. A los quince, murió otra de mis bisabuelas, que velamos en su casa y enterramos en el cementerio de Requínoa. Mi primo y yo nos subíamos al damasco de su patio, y sacábamos moras de su jardín. Esa mujer, recuerdo, me llevó una vez a una canaleta pequeña que recolectaba aguas lluvia en su jardín, y apuntó con una varilla a los renacuajos que se abrían paso entre el agua verde. «Algún día esos van a ser sapos», me dijo. Después de que murió, su hijo menor dividió el patio en dos e hizo una casa para arrendarla.
A los diecisiete, un amigo, de esos que no perduran demasiado, casi pierde a su hermano en un accidente de auto. Lo abracé y le dije que todo iba a estar bien. No sé si esto sucedió, pero lo recuerdo llorando en mi hombro. En ese período de tres años, hubo dos o tres suicidios en mi colegio. No recuerdo haber compartido con ninguno de ellos, pero sí haberlos visto muchas veces. A los diecinueve, el amigo de un amigo se cayó, curado, en la tina y se murió de un golpe en la cabeza. Ese mismo año, uno de mis primos trató de colgarse. A los veinte, creo, murió el hermano de un conocido con el que carreteé algunas veces.
Para cuando todo esto ya había trazado un perímetro en mi forma de ver el mundo, comencé a sentir un confort morboso en la idea de que la muerte estaba muy cerca de mí. Sentía, de una manera egoísta, que esas muertes me pertenecían. Que tenía una especie de responsabilidad tormentosa, de deber para con la memoria. Y que, sin embargo, como apiadándose de ese martirio inexistente, la muerte también había tenido la decencia de no respirarme tan encima. De darme la oportunidad de rearticular mi vida a partir de ciertos momentos. En esa búsqueda de sentido, la muerte advertía y sugería cambios. Proponía una especie de enseñanza a la que yo no podía acceder, pero que esperaba que se hiciese codificable con los años.
Sin embargo, yo no recibía, de esos muertos, gestos ni risas. No desempolvaba la memoria para traerlos acá. Nunca llegué, realmente, a extrañar a ninguno de ellos.
Por sobre ellos, incluso, estuvieron los ficticios. Los que dejaron un testimonio de su existencia, pero que eran tan lejanos que la única constatación de su existencia era su obra. Recuerdo el nudo en la garganta que sentí cuando, en la cúspide de mi sensibilidad, confusa y adolescente, entendí las letras de From the morning, de Nick Drake, y cómo interpretaba a mi manera una paz intranquila tras la ideación suicida del músico. Me acuerdo de haber llorado escuchando Way to Blue, the Songs of Nick Drake, alegando que morir a los veintiséis, con ese talento, era de una injusticia grosera. A los veintidós, y portando una carga sentimental un poco más domada, me sentí más o menos parecido con Mac Miller, sobre todo al escucharlo cantar «I got all the time of the world, so from now I’m just chillin’».
***
Entre mis veintiuno y mis veinticuatro hubo pocas muertes. Solo un tío abuelo, que había sido derrotado por la diabetes, y la polola de mi primo tuvo una pérdida, que decidieron enterrar. Yo pensaba en esa época como una especie de merecida pausa y, durante esos años, descubrí Antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters, un libro publicado en 1915, que reúne testimonios de todas y todos los enterrados en el cementerio de Spoon River, un pueblo ficticio en Estados Unidos. La noción de proyecto en Spoon River debe ser de lo más impresionante que he leído: es una conjunción, un festival de voces que hablan, desprejuiciados y con una intensidad variable en el lamento, sobre sus propias muertes.
Poco después de descubrir el libro, sentí que podría construir, en mi memoria y mi imaginación, un pequeño cementerio personal.
Cuando tenía veinticinco años, el papá de dos grandes amigos se suicidó. Ocurrió una semana después de la muerte de una tía abuela. Fue un caso particularmente sensible. No voy a dar detalles. Lo conocía hace, aproximadamente, unos diez años. Su casa era el lugar que ocupábamos para carretear, era permisivo con el alcohol y el cigarro. La marihuana la fumábamos a escondidas. A veces él llegaba de una comida o una salida y se quedaba con nosotros en el patio, que no era inmenso, pero que tenía más de un espacio entre los que nos íbamos moviendo según la ocasión. Su presencia irritaba al menor de mis amigos, casi siempre lo mandaba a acostarse y nosotros reíamos. Uno de los primeros recuerdos que tengo de él, es estar medio curado a los dieciséis, con la niña que me gustaba y un amigo, en el sillón del living, y que él llegara, prendiera un equipo de música que debe haber medido un metro diez, y nos hiciera un paneo general por su lista de cassettes. Con el paso del tiempo, nos entretuvo conversar y llegamos a disfrutar nuestra compañía ocasional. En el grupo de amigos se generó una narrativa naif de que él y yo éramos amigos. En realidad no lo éramos, pero me gustaba pensar que sí.
Sé que no lo éramos porque, cuando él murió, me preocupé más de mis amigos que de la posibilidad de una existencia celeste para él. Desde que tengo memoria, y a pesar de sentir que yo era una biografía cargada de muertos, creo que en ese momento, por primera vez, viví el peso de que muriera alguien relativamente cercano.
El único alivio es que mis amigos y yo aún teníamos una confianza ciega en que había una justicia etaria para la muerte, a menos, claro, que esta se tomara como decisión y no como sorpresa. Nacía en todos, entonces (y tal vez por primera vez hasta ese día), una especie de entusiasmo incalculable por llegar a ser viejos. Una ansiedad por dar cuenta de que hay otras existencias que también perduran.
***
Hace un mes y medio, un amigo cercano, hijo de ese hombre, también murió. En un accidente en la carretera, camino a Rancagua. Creo que hay cosas, actitudes, señales, que anuncian una tragedia. Su hermano, también amigo mío, me llamó un sábado a las seis de la mañana. Cuando vi el teléfono vibrar a esa hora, iluminando la pieza aún oscura, una suerte de intuición trágica me dijo que alguien había muerto. El llanto del otro lado me lo confirmó.
Mi amigo se llamaba Diego, era flaco, narigón y tenía los ojos muy azules. Uno de los primeros recuerdos que tengo con él, es estar jugando a la pelota contra su curso, ir a marcarlo, y que un compañero gritara «cachen, se juntaron los ñatos». Entonces, él dijo en voz baja algo que no entendí. Luego vinieron los años siguientes: nos hicimos compañeros, comenzamos a carretear, nos hicimos amigos y nos mantuvimos juntos. Siempre hubo, entre nosotros, una especie de silencio cómplice. Diego era una persona discreta y observadora. Él no hablaba mucho, ni de sus asuntos, ni opinaba con soltura enjuiciante sobre los del resto. No creo, sin embargo, que eso se debiera a una falta de apertura. De lo que Diego carecía, más bien, era del deseo de pretensión. Mis otros amigos y yo nunca pudimos superar el germen de la palabra correcta, ni del consejo adecuado. Nosotros, ingenuos y soberbios, los que creíamos adoptar una especie de entendimiento con cada tragedia, con cada muerte que vimos pasar, decíamos cosas enormes y hacíamos promesas. A mí, Diego me dijo dos cosas que podrían ser tratadas con superficialidad en su momento, pero que reverberan y adquieren sentido con el tiempo. Estas no son las frases textuales, parafraseo: «la amistad nos ayuda a lidiar con la muerte», y «sí, pero a veces las cosas no pasan como uno quiere».
De este lado, la muerte está plagada de lugares comunes: hablamos de tino, amor, compañía, necesidad. Cuando murió el papá de Diego, nosotros, los amigos, sabíamos que algo grande nos había sacudido, y con una intensidad incalculablemente mayor a dos de los que conformaban el grupo. Sin embargo, el tiempo, la compañía y la paciencia podrían (o ayudarían, al menos) a cauterizar esa confusión. Ignórabamos, ciertamente, que todos esos conceptos están vacíos de sentido al momento de enfrentar una pérdida.
Sin embargo, cuando la muerte no se anuncia, cuando no hay enfermedad, cuando no hay voluntad de por medio, cuando la única despedida real es a través del vidrio pulido, en un cajón de madera, todo se drena. Hasta como los veinte años, cuando creía, ingenuamente, estar maldito, pensaba que eventualmente todo ese dolor se condensaría. Que iba a generar algo parecido a una comprensión y, finalmente, tendría ese desborde creativo del que hablaban los grandes escritores, con sus corazones y cerebros terriblemente carreteados. Hoy, sin embargo, todo es bruma y una ignorancia desoladora.
Escribo esto con un laborioso agote, y siento que solo hay obviedad en estas aproximaciones. Mis únicas conclusiones y deseos son regresar a Spoon River. El único texto posible sobre un cementerio tan grande como el de ese pueblo, es si este es ficticio. La muerte nos hace buscar desesperadamente la lucidez, la serenidad. Nos hace pensar que hay una especie de comunicación que uno está obligado a comprender (aunque probablemente esto no sea más que el fallo en el proyecto de un estado laico). Pero, en lugar de eso, uno se siente hundido en un terreno terriblemente pantanoso.
Mientras nos quedamos acá, sin saber hacia dónde apuntar, pedimos algunas señales: hurgamos en cajones ajenos y buscamos libretas con una caligrafía que podamos reconocer. Buscamos, en todas esas cosas, en cada registro de una existencia, significados profundos e inusuales. Cada cosa cargada con el pulso del difunto adquiere un aura emocionante. Hoy creo que, efectivamente, enterrar a las personas con sus objetos no sirve, porque los vivos necesitamos constatarlos a través de ellos.
***
Hoy termino de corroborar que mi cementerio personal siempre estuvo vacío. Que hoy tiene, por primera vez, un muerto. Que su tumba, con la tierra aún suelta, me llevó a pensar estas palabras, confusas y desatinadas. Nadie, pienso, debería cargar con una morgue entera. Ya no sé hacia dónde es sensato apuntar para enfrentarse a la falta, al silencio agotador, al espacio vacío. No sé si los muertos regresan desde la empatía, la memoria, la espera o la fe. Todo eso, de momento, está pausado, brumoso. A manera de consuelo, le rezo a mi tumba favorita en todo Spoon River. Al poema Willie Metcalf:
Yo fui Willie Metcalf / Me decían “Doctor Meyers”/ Porque, decían, me parecía a él./ Y él era mi padre, según Jack McGuire./ Yo vivía en el establo,/ Dormía en el suelo/ Con el bulldog de Roger Baughman/ O a veces en un pesebre./ Gateaba entre las patas de los caballos más fieros/ Sin que me patearan–nos conocíamos./ En primavera corría por el campo/ Para recuperar la sensación, a veces perdida,/ De que no era algo distinto a la tierra./ Solía perderme, como ocurre en los sueños,/ Con los ojos entreabiertos en el bosque./ Hablaba con animales, incluso sapos y culebras,/ Todo lo que tuviera un ojo al cual mirar./ Una vez vi una piedra bajo la luz del sol/ Quería convertirse en gelatina./ En los días de abril, en este cementerio,/ Los muertos se reunían a mi alrededor/ Y se callaban, como una congregación que reza./ Nunca supe si yo era parte de la tierra/ A la que le crecían flores o si caminaba–/ Ahora lo sé.
Ahora sé, por mi parte, que las muertes no tienen origen ni pertenencia, que nadie anhela esa desesperación como estado natural.

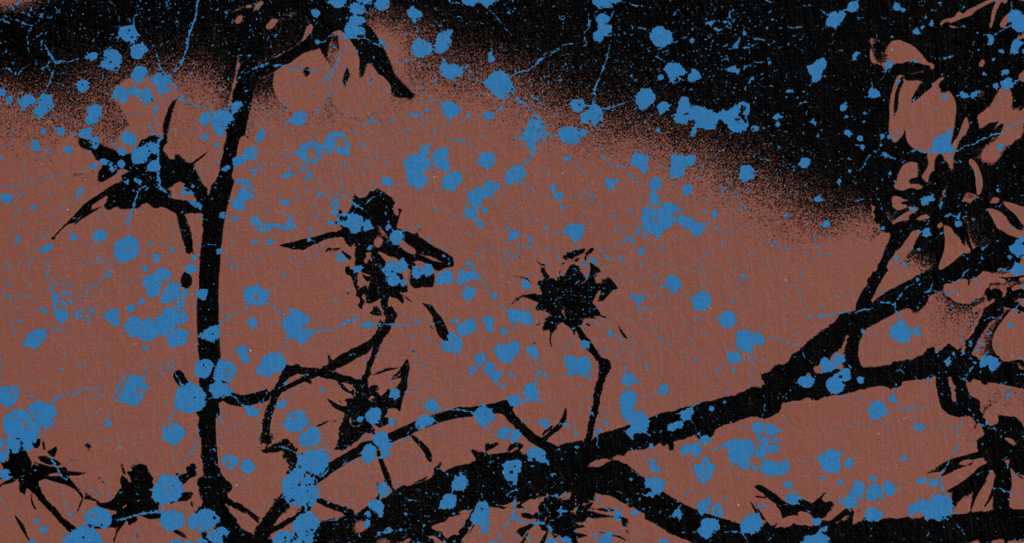


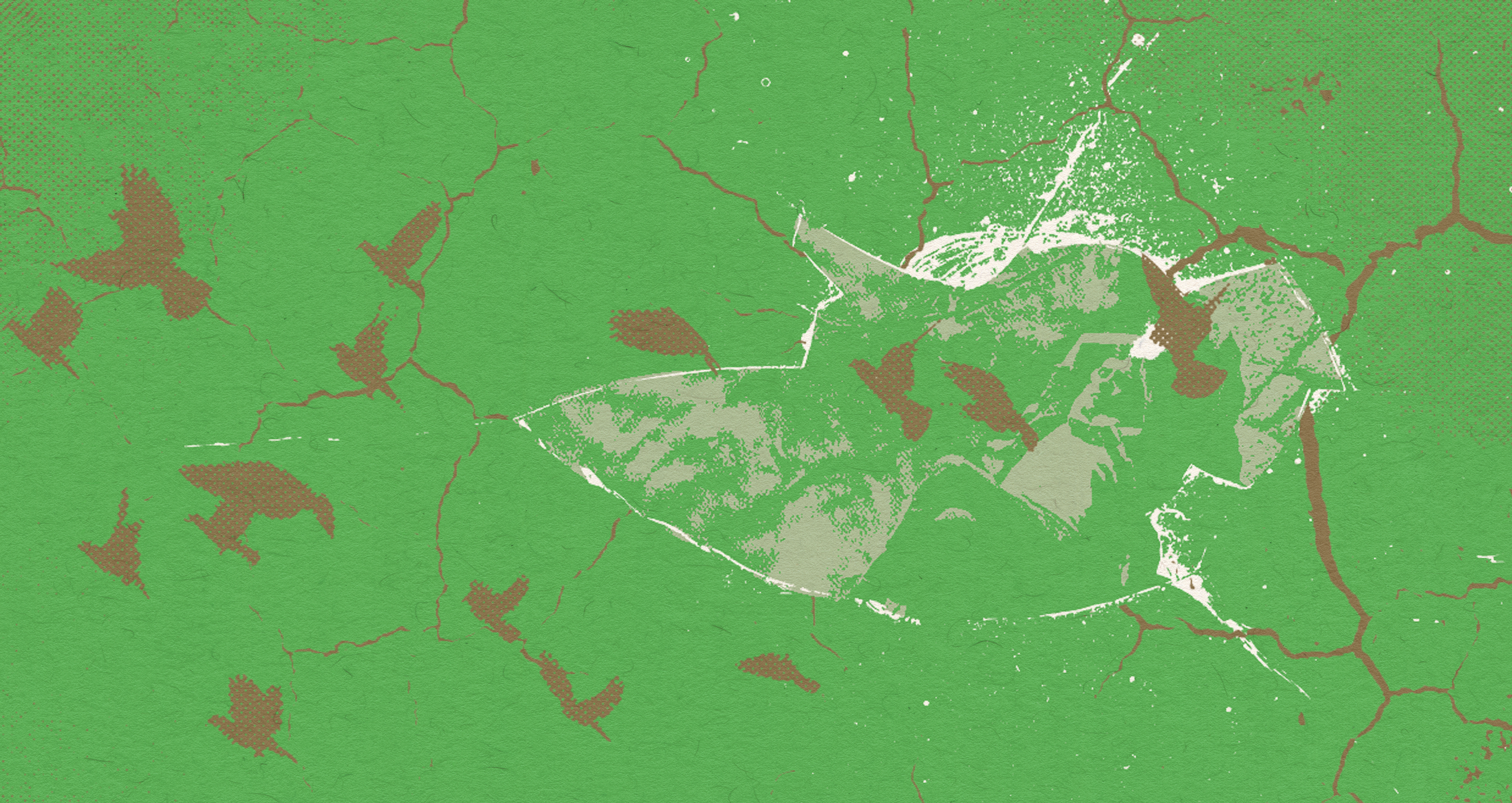

5 comentarios en “Mi Spoon River personal”
Maravilloso texto. Gracias.
Gracias Maxi, te quiero.
Gracias Maxi, qué hermoso texto. Abrazos
Que hermoso texto Maxi, muchas gracias. Un abrazo!
Hermoso texto, Maxi. Lucidez ante la muerte.
Un abrazo.
J