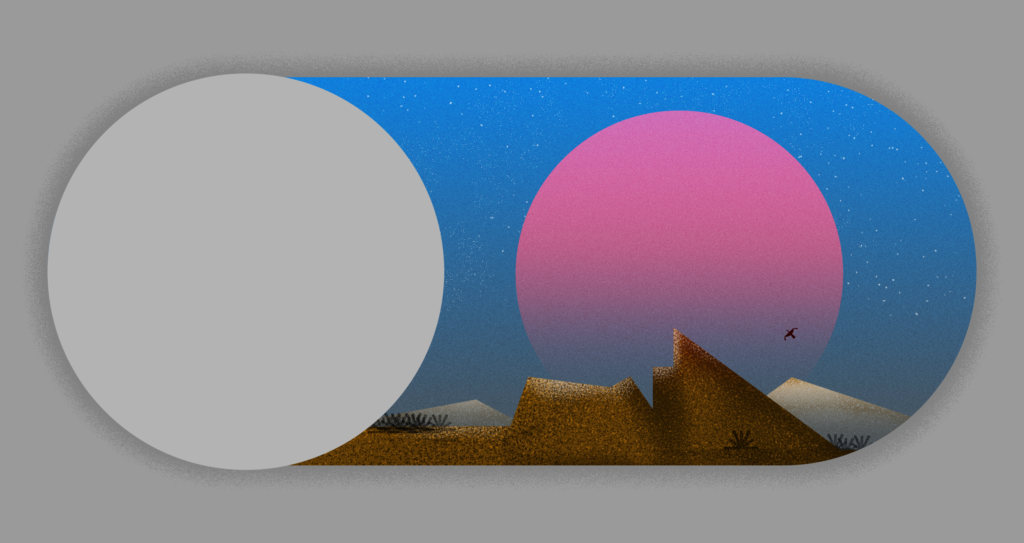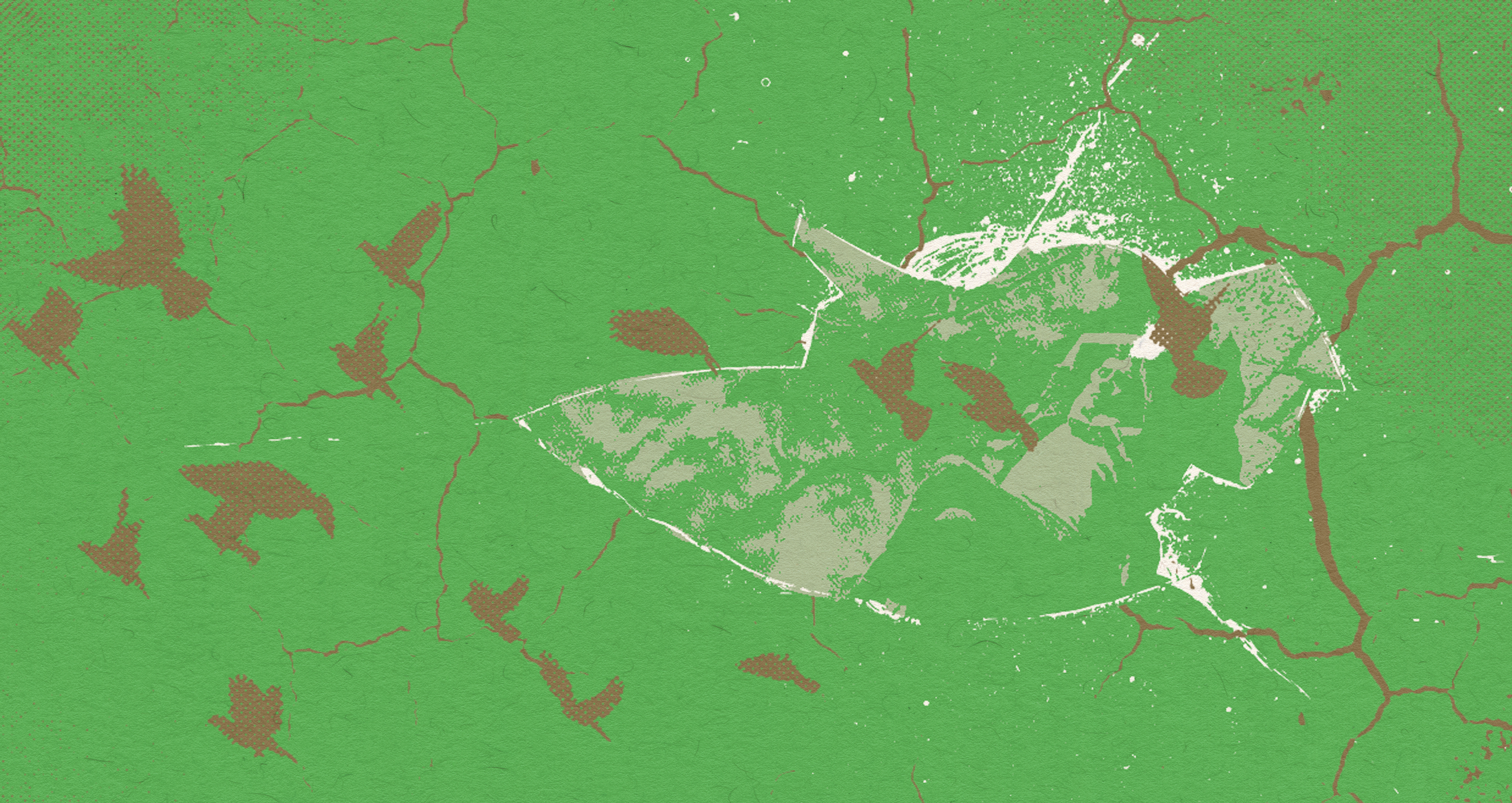Hace un par de años, durante el conversatorio de una película que disfruté mucho, le hice al director una pregunta de la cual, por distintas razones, me arrepiento. No es que no haya tenido tal duda, sino que, por mi torpeza al comunicarla, quizás pareció una pregunta hostil y antojadiza. La película era Nunca subí el Provincia de Ignacio Agüero, y la pregunta tenía que ver con un cierto acto de soledad creativa que yo, ingenuamente, creía ver en ella. Quienes han visto películas de Agüero, recordarán la imagen recurrente de rincones de su propia casa, iluminados por algún rayo de luz o acariciados por la lluvia. Ventanales, fotografías colgadas de las paredes, muebles antiguos: largas secuencias los muestran en películas como El otro día, Como me da la gana II y la mencionada Nunca subí el Provincia. Durante estos momentos, la voz en off de Agüero relata recuerdos que parecieran habitar en esos fragmentos de su casa, como si los extrajera de ellos. Mi error fue pensar en ese proceso de filmación como un proceso completamente solitario, lánguido y eterno de contemplación de la propia casa, ¿cómo saber qué fragmento filmar, si elegir este rincón o el otro? ¿cómo mirar con interés lo que se ve todos los días? Estas habrían sido preguntas más interesantes y con mayor espacio de discusión, pero lo que pude articular durante ese conversatorio fue algo así como: «¿cómo evita ud. filmar eternamente su casa? ¿quién le indica cuándo detenerse, trabajando con ese nivel de soledad?».
Agüero respondió, medio en chiste y medio en serio, preguntándome si acaso no me habían gustado esas secuencias. En vez de aclarar ese punto, esperé en silencio el resto de la respuesta. El cineasta explicó que siempre filmaba con un equipo, incluyendo aquellas secuencias, aunque sí consideraba (y no desarrolló más al respecto), que el cine era un proceso muy solitario.
Había cometido el grave error de confundir una soledad de la imagen con la soledad del proceso. Ahora mi visión de aquellas secuencias cambiaba radicalmente. Agüero con un equipo (¿cuántos? ¿quienes?), durante una jornada (¿horas? ¿días? ¿semanas?), filmando rincones de su casa y su patio, decidiendo, encuadrando y filmando, con algún grado de incidencia colectiva. El resultado (la imagen), era el de una mirada solitaria, desplegada con nostalgia y un letargo, como de silencioso domingo en la tarde, sobre los objetos y los recuerdos. Pero el proceso de filmación era, como yo debía haber sabido antes de preguntar, en cierto grado, grupal.
Esta tensión, este efecto de desrealización de lo que yo creía ver en la imagen, solo despertó en mí más preguntas que, por el nervio de hablar en público y el limitado tiempo de interacción, no hice ni supe hacer. Con el tiempo, he llegado a pensar que ese proceso de filmación, más colectivo de lo que pensaba, era solo la culminación de un proceso más solitario. Antes de convocar al equipo, de traer la cámara y los micrófonos, Agüero debe haber despertado, comido y caminado por esa misma casa, durante años, observándola con distintos grados de interés. La mirada alegre de quien ve la mesa del comedor llena de amigos, la mirada interior de quien se topa con una foto vieja en un cajón. En cierto modo, nuestra percepción del mundo, en su grado más originario, más puramente sensitivo, y sobre todo en nuestro cotidiano, es siempre un proceso de aislamiento. Si bien todos vemos el mismo mar, estamos inevitablemente parados a la orilla de nuestra propia isla. Pecaría de reducir demasiado el fenómeno si señalara que la experiencia humana es siempre solitaria en tanto percepción. Se trata más bien del aislamiento (o soledad) y la comunicación (o compañía) como dos polos móviles de la misma experiencia. Especulo que, si bien las imágenes de Nunca subí el Provincia son resultado de un trabajo colectivo, su lugar de origen, punto de partida, o quizás su sustancia misma, es una meditación solitaria. En este caso, la consumación del acto de soledad por medios colectivos.
Aislamiento y comunicación pueden ser dos polos de una misma experiencia. La pintora india Amrita Sher-Gil nació en una familia aristócrata a comienzos del siglo XX. Su padre era un académico de la aristocracia Sij, y su madre una cantante de ópera Judía. Amrita fue criada como niña prodigio y se convirtió, a edad muy temprana, en la pintora India más importante del siglo. Vivió prácticamente sin fronteras, con su vida repartida entre Europa y la India. Así, apenas pudo, se fue a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de París, y desarrolló la primera etapa de su obra en la línea del postimpresionismo. Con un estilo muy europeo, Sher-Gil pintó, durante su larga estadía en Francia, principalmente íntimos desnudos de mujeres. Leyendo sus diarios y biografías, uno puede imaginarse a una artista rodeada de amistades, con una vida bohemia y una personalidad fuerte, aceptada entre sus pares europeos (fue la única asiática en exhibir en el Gran Salón de París), y aún así, muy consciente de su cultura de origen. Aquella consciencia, de hecho, va creciendo con su estadía en París. Cada vez más, algo la llama desde oriente. Aun siendo socialité, aun rodeada de amistades y diversiones, comienza a crecer en ella la idea de que una cierta soledad la rodea. En sus escritos desarrolla una actitud estética con cierta tendencia universalista, se siente por fuera de las categorías del arte oriental u occidental, que para ella no dejan de ser sino clasificaciones inútiles, como señala en una de sus cartas:
«He oído decir que alguien que solo está familiarizado con el arte Occidental no puede juzgar sobre la cualidad de un trabajo perteneciente al arte Oriental y vice versa. Esto es una falacia, porque cualquiera que tiene una sensibilidad artística, intuición o conocimiento suficientes para reconocer lo bueno en el arte Occidental podrá, con un instinto infalible, reconocer lo bueno en el arte Oriental también».
Más allá de sus tesis estéticas, lo que vemos acá es un comentario sobre su propia sensibilidad. Sher-Gil se pasea por el mundo con la mirada de quién ha sido educada a partes iguales en Oriente y Occidente. Es capaz de conmoverse del mismo modo ante los frescos de Cochin y los retratos de Gauguin. Su posición ambigua no es sino la de una exterioridad. Oriental en Occidente y occidentalizada en Oriente. A mediados de los años 30, Sher-Gil decide abandonar París y volver a la India. Su pintura cambia. Ya no son más los desnudos académicos y solitarios de las mujeres de París, sino grupos de mujeres, interactuando en las calles de la India, con menor preocupación por el realismo y una mayor potencia de la sensualidad de las formas y el color, desarrolla entonces sus obras maestras. A pesar de ser aceptada con alegría por el pueblo Indio, su mirada expresa un grado de aislamiento, ni dentro ni fuera de la cultura. La inversión que se produce en su pintura, el paso figurativo de la soledad del desnudo íntimo a la comunidad de la cultura y la actividad social femenina, no oculta el hecho de que ambas conviven. No importa si aquello que se mira es una figura de la soledad o una figura de lo comunitario, es la mirada misma la que, para hallar su propia sensibilidad, para escapar de los cánones y las escuelas, de los hemisferios, tiene que emplazarse desde la exterioridad más solitaria.
En Aurora, Nietzsche dice:
«En medio de la multitud vivo como la mayoría y no pienso como pienso; al cabo de cierto tiempo acabo por experimentar el sentimiento de que se me quiere desterrar de mí mismo y quitarme mi alma, y empiezo a malquerer a todo el mundo y a temer a todo el mundo. Entonces tengo necesidad del desierto para volver a ser bueno».
El aislamiento es, para Nietzsche, una herramienta de supervivencia indispensable. Más allá de la estereotipada imagen que se tenga del filósofo, detrás de sus más extremas ideas hay argumentos de lo más razonables. Con todo su conocimiento, con todo su rigor, Nietzsche se sigue sabiendo permeable a la sociabilidad. Tiene claro que el encuentro con otros nunca ocurre en nosotros sin ningún efecto. No hay coraza que verdaderamente proteja ante la multitud. De cierto modo, Nietzsche cuida su vida social como quien cuida su alimentación. Hay que considerar que su misión era la de un terrorista, y que debía oponerse a las bases fundamentales de toda la cultura que lo rodeaba. Añado que esta cultura no solo lo rodeaba, sino que debía expulsarla de sí mismo, incrustada en sus vísceras por su crianza luterana alemana. La cultura, en su deseo de perseverar, se transmite por la socialización como un virus. La soledad de Nietzsche es lo que le hace capaz de pensar una fuga del pensamiento occidental. Pero él, como cualquier persona, seguía siendo vulnerable. Lo colectivo anida al interior de uno por aislado que se encuentre.
Las amistades que logran nacer desde la soledad tienen siempre el carácter más alegre y las raíces más robustas. Nietzsche no sólo estaba aislado en el ámbito social, su soledad era aun mayor en el ámbito intelectual. Se llega a denominar a sí mismo un pensador intempestivo, fuera de tiempo, inoportuno. Declara, proféticamente, que sus ideas comenzarán a ser comprendidas siglos después de su muerte. Aún librando una batalla contra todo y contra todos, logra encontrar afinidades. Así, revela en una carta a su amigo Franz Overbeck, en un momento de tremenda ternura, su emoción al descubrir un pensador afín a quién poco había considerado previamente:
«¡Estoy tremendamente sorprendido, tremendamente encantado! Tengo un precursor, ¡y qué precursor! Apenas conocía a Spinoza: el que me haya volcado hacia él justamente ahora, fue inspirado por “instinto” (…) Aunque nuestras divergencias sean ciertamente tremendas, se deben más a las diferencias en la época, la cultura y la ciencia. In summa: mi soledad, la cual, como en las montañas más altas, a menudo me hizo difícil respirar y hacer fluir mi sangre, es ahora la soledad de dos».
La soledad de Spinoza, en el siglo XVII, le hace compañía a la soledad de Nietzsche dos siglos después. No se trata de una ruptura del aislamiento, sino de la afinidad de dos soledades, que no llegan a componer un continente, sino, en el mejor de los casos, un archipiélago. Pero el vínculo es tremendamente afectuoso, como solo lo puede ser quien reconoce en otro una misma carga, un mismo destino. En este caso, aislamiento y comunicación se dan en la misma experiencia como la comunidad de los aislados, que ni siquiera necesitan verse las caras para sentir que esa soledad de uno es ahora la soledad de dos. Este cambio cualitativo en la soledad no es menor: puede ser tal vez la receta para fortalecer el sentido del aislamiento. Estar solo, solo, es definitivamente más difícil que estar solo, acompañado, aunque sea una compañía con siglos de distancia.
Para Spinoza, podría decirse, hay una cierta soledad esencial de cada ser. Lo radical de su pensamiento, y una de las razones de la afinidad con Nietzsche, es el reconocimiento de cada cuerpo como un hecho absolutamente singular. Spinoza también buscaba un escape, un sistema que lo librara de los juicios morales y que, por así decirlo, nos aterrizara, bajándonos de la nube de las abstracciones, y nos confrontara con la naturaleza única de cada cosa de este mundo, podríamos decir también, trastocando un poco sus ideas para propósitos de lo que intento explicar, que se trata de una soledad positiva de cada cosa de este mundo. Esto podemos extraerlo de la correspondencia entre Spinoza y Blijenbergh, un entusiasta de su obra que, como una especie de fan, comenzó a escribirle con interesantes dudas respecto a sus ideas. En una de sus cartas, Spinoza explica cómo, bajo la mirada de la naturaleza, la perfección o imperfección de cada ser solo puede ser medida en relación a sí mismo:
«Eso proviene de que nosotros a todos los casos de una especie, tal como, por ejemplo, a todos aquellos que en apariencia tienen la forma de seres humanos, los expresamos con una misma definición, y por eso los juzgamos a todos igualmente capaces de la mayor perfección que se puede deducir de tal definición; y cuando encontramos uno cuyo obrar se aleja de esa perfección, lo juzgamos entonces privado de ella y desviado de su naturaleza, cosa que no haríamos si no lo hubiésemos puesto bajo tal definición y no le hubiésemos atribuido tal naturaleza».
En el ámbito del lenguaje y la representación, no estamos nunca solos. Estamos acompañados de un fantasma, aquellas ideas o categorías a las que el lenguaje nos encadena: género, especie, tipo, etc. Esta compañía, podría decirse, no tiene nada de positivo, ya que significa siempre una referencia inalcanzable, una brecha entre la categoría y el ser singular. Es en ese ámbito, en esa compañía, que es posible el juicio moral. Pero en otro nivel, estamos positivamente solos. Cada ser es una manifestación singular, sin ningún referente, que solo se perfecciona o se destruye en relación a su estado anterior, pero no en relación a otros. Es en este terreno donde es posible la creatividad, la aparición de movimientos únicos, de expresiones sin referente y también, la valoración de las cosas por sí mismas, por su propia capacidad, más allá de cualquier canon. La singularidad de Amrita Sher-Gil, totalmente libre de las categorías Occidente-Oriente, como si fuera capaz de atravesar los muros de la cultura, y encontrar la pura expresión sensual. La soledad de un Nietzsche que quiere inventar una nueva forma de pensar, que no surja ni siquiera de las ruinas de la anterior, sino del lenguaje singular de su propio cuerpo, de su enfermedad y su locura. La relación solitaria y singular de un cineasta y su casa, la filmación colectiva como manera de registrar aquello que ha decantado en el interior, y que no se puede comunicar sino se hace al otro experimentar el punto de emplazamiento de quien mira un ventanal o una foto vieja.
No se puede ser creativo rehuyendo de la soledad. Y acá quizás haya un problema, porque quienes se dedican a la labor creativa han tenido que hacerse cargo, cada vez más y con mayor grado de independencia, de un trabajo relativo a lo social. Hoy, red social y obra se han fundido en la vida de diseñadores, pintores, escritores, músicos, etc. Las nuevas condiciones de trabajo de la labor creativa nos han convertido en comunicadores. Si bien abrazar los nuevos medios de producción y difusión de labor creativa no es un camino insensato, es posible que esto condicione el tipo de obras que se producen, tanto en contenido como en forma. Este no es un problema nuevo, en tanto la labor creativa, profesionalizada en el mundo occidental, siempre ha tenido que equilibrar estas dos funciones: por un lado, la de producir algo nuevo, singular, a partir de la experiencia o sensibilidad de quien observa el mundo con cierto grado de aislamiento, y por otro, la de la reproducción, en mayor o menor medida, de algún parámetro existente, que haga posible el encuentro de la obra y el público. Lo nuevo son las condiciones en que esta tensión ocurre, la publicidad (en el sentido de hacer público) del proceso, de la interioridad, del trabajo mismo, aquello que sucede en el fuero más íntimo de quien crea, y en ese espacio, en tanto íntimo, logra comenzar a hervir algo que excede al ámbito de la representación y el lenguaje. Esto es así incluso en la literatura, donde aquello que va a vertirse sobre la hoja en blanco al momento de la escritura, ha sido antes macerado en el fuero interno de los sentimientos y las sensaciones en su estado más puro, es decir, incomunicable.
Pascal Bonitzer escribió sobre Raúl Ruiz:
«Hay en el cine una virulencia, un poder de subversión de las proporciones y de las jerarquías, un poder de subversión lógica que Raúl Ruiz pone en acción implacablemente, sin remordimiento, sin nunca plantearse la pregunta de saber si será seguido, si el público comprenderá, si incluso habrá para eso un público, sin incluso el film será exhibido. No ya que no desee que sus filmes sean vistos y apreciados, sino que él sabe que nada debe retardarlo, hacerlo flaquear, distraerlo de su voluntad corruptora, ni siquiera y menos que nada la esperanza de una «comunicación» con el público, la esperanza del feedback, esa plaga de nuestro tiempo».
Este dilema parecería ser específicamente cinematográfico: desde sus inicios, la doble condición de forma de arte e industria implicó que la producción de películas dependiera de una serie de factores económicos y extra-cinematográficos. Sería difícil imaginar la obra de cineastas desarrollarse en absoluto secreto, como con el caso de grandes artistas póstumamente descubiertos, Vivian Maier en la fotografía, Lucía Berlín en la literatura o Van Gogh en la pintura. Quien se propusiera realizar una película debía, de antemano, considerar canales de distribución, público objetivo, modos de financiamiento. No se trata ni siquiera de un artista que busca el modo de vivir de su arte, sino de una lucha por la posibilidad de producir la obra misma que, a pesar de todas las dificultades imaginables, no era usual en las otras artes. La producción de una película, sea con fines exclusivamente comerciales o fundamentalmente experimentales, es siempre un emprendimiento. Es por esto que la postura de realizadores como Ruiz parece tan drástica al atentar contra los fundamentos que posibilitan la producción de obras. Pero este modo de concepción industrial de la obra propio del cine pareciera haber permeado a todo tipo de labores creativas, e incluso el más artesanal y personal de los trabajos echa pie atrás ante el riesgo de perderse en el ruido de la infinita oferta de manifestaciones creativas que presentan las redes sociales, convertidas a estas alturas en un catálogo creativo, con una implacable competencia por la atención del visitante. Todo está pensado como proyecto, toda labor creativa está limitada al ámbito de la comunicación social. Tal vez haya por ahí rollos sin revelar de alguien que se dedica a la fotografía y cuya sensibilidad haya encontrado nuevos modos de pensar la práctica fotográfica, no lo sabemos. Puede que en algún disco duro una carpeta albergue documentos cuya potencia literaria sería capaz de conmovernos profundamente, y que jamás llegaremos a leer. Lo que sí sabemos, es que las labores creativas que se llevan a cabo a la luz pública (y no ocultas en algún disco duro), aceptan de buena gana ciertas reglas del juego, cierta cartografía simbólica con la cual las sensibilidades individuales comulgan para, a cambio, poder navegar la sobreoferta de las redes con algún grado de repercusión.
Hay que retirarse, salirse, al menos momentáneamente. No solo salirse, sino extirpar de sí lo exterior, buscar esa soledad positiva donde quien busca crear solo alcanzará un grado mayor o menor de perfección en relación a su propia potencia. Habrá quien encuentre en esto rasgos egoístas, pero quien haga ese mismo alegato, estará constantemente, sin saberlo, disfrutando y siendo transformado por obras producidas desde ese mismo emplazamiento egoísta que rechaza. Aquello que nos conmueve, ya ni siquiera solamente en las obras, sino en las cosas mismas, es producto de su singularidad indudable. El encuentro con los objetos que nos conmueven es, como entre Nietzsche y Spinoza, el encuentro maravilloso de dos soledades. Nunca la soledad por sí misma, sino el aislamiento y la comunicación como los dos polos de la experiencia. Pero quizás es momento de otorgar a la tan temida soledad el lugar que merece, como el espacio donde ocurre lo realmente singular. Hoy, una fobia al aislamiento, un miedo a no poder volver a la comunicación una vez que se haya pasado por él, atraviesa toda nuestra cultura digital. Desconozco las causas y fundamentos de esta fobia, pero hipótesis habrán por miles. No puedo evitar pensar que una cultura obsesionada con la comunicación y reacia a la soledad es una cultura que rechaza la fuente de aquello que admira, y producirá creadores que se autoflagelan, que mutilan la parte de sí que surge desde la soledad más positiva, para amoldarse y aferrarse al mundo de la comunicación y lo comunicable.