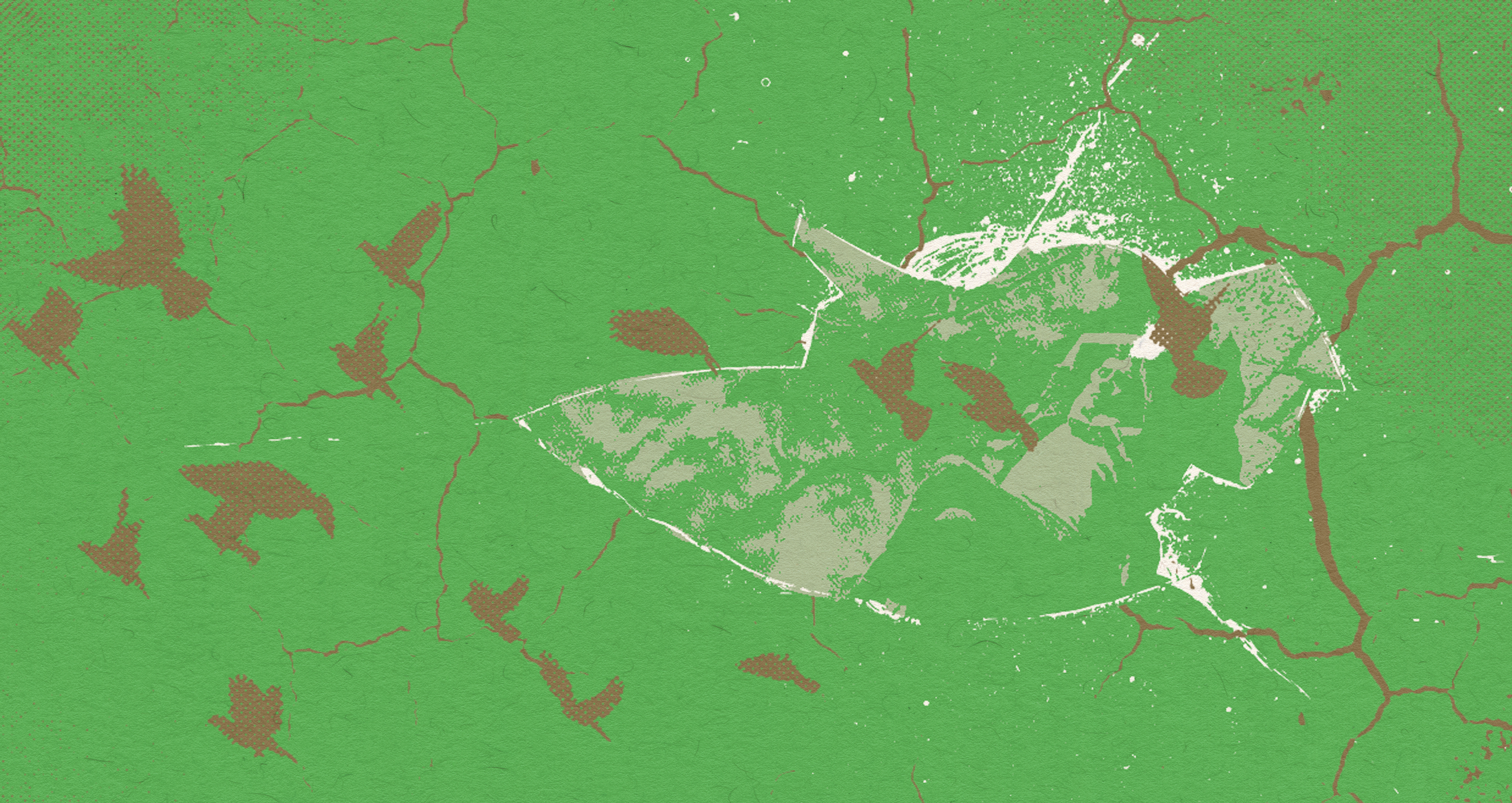A principios del siglo pasado, un sociólogo de nombre Max Weber escribía sobre la afinidad entre ciertas corrientes del protestantismo y el capitalismo. La ética protestante (al menos en sus corrientes principales) fomentaba la búsqueda de éxito económico, interpretando las sagradas escrituras de un modo radicalmente distinto al de la iglesia católica, con su austeridad (obviando el vaticano, por supuesto), sus votos de pobreza y su visión del sacrificio como camino a la salvación.
Creciendo en una familia evangélica, vi algunas de las variantes de esa afinidad entre protestantismo y capitalismo asistiendo a las reuniones de la iglesia de los domingos. Entre los pastores de varias iglesias de mi ciudad se repetía un discurso común, en el que se prometía abundancia y bendiciones materiales a los asistentes. Dios iba a sacar a los hermanos de las deudas, iba a ayudar a uno a encontrar trabajo, facilitaría el sueño de otro de tener su casa propia. Esta no era, por supuesto, la única ocupación de Dios. También sacaría a hermanos y hermanas de las drogas, sanaría los problemas psiquiátricos, las depresiones. Las rachas de mala suerte en general.
Alguna vez escuché entre los hermanos más estudiosos de la iglesia el concepto de la «doctrina de la abundancia». Esa lectura teológica de las escrituras postularía que la voluntad divina era que los cristianos, su pueblo escogido, alcanzara el bienestar económico y físico. Esa bendición se multiplicaba para aquellos que donaran dinero a la iglesia, es decir, retribuyeran las bendiciones que les estaban siendo dadas.
El principal problema no era solo el llamado a aspirar a la obtención de bienes y patrimonio, sino lo que implicaba la doctrina de la abundancia. Los ricos, siempre y cuando hubieran obtenido la riqueza por su propio mérito, estaban siendo bendecidos por Dios, recompensados por su trabajo duro e inteligencia. Por lo mismo, los líderes de las iglesias tenían un gran respeto por los empresarios. Todo esto, por supuesto, es una aplicación mercantil de las ideas de esta doctrina de la abundancia, que coincidentemente es la visión más lucrativa para la iglesia. Bajo ese mismo razonamiento, hace algunos años, un infame pastor santiaguino hacía llover oro durante sus cultos en una iglesia de San Ramón.
A pesar de que lo que Weber señalaba era una afinidad y no una causalidad, muchos se ven inclinados a implicar una cierta autoría del capitalismo por parte de los protestantes. Esto se apoyaría principalmente en la fundación de Estados Unidos, que a pesar de tener un gran componente judío en su institucionalidad, tiene como religión mayoritaria y oficial al protestantismo. El símbolo principal de esta alianza económica entre Dios y el hombre es justamente el billete de un dólar, con la inscripción «In God We Trust».
Lo cierto es que el protestantismo nunca planteó una oposición binaria entre los principios y la obtención de bienes económicos. El capitalismo protestante era su variante más moral, su retórica premiaba el trabajo duro y honesto, siempre sujeto a un código ético que, públicamente, no admitía la mentira, el robo ni la falta de escrúpulos. Aquel que obrara mal, sin importar su habilidad para los negocios, sería castigado, y el castigo sería justamente la mala fortuna. Este moralismo fue la ruina de los empresarios honestos, que no podían competir en el juego del capital con aquellos deshonestos.
La supuesta creación de los protestantes se volvió contra ellos: el capitalismo, aunque partiera de los principios del trabajo duro, en su meta final terminaba, inevitablemente, privilegiando a quienes obraran mal para obtener ganancias. Aquellos podrían abaratar costos e inflar precios, sin preocuparse por maltratar a sus trabajadores, ni por comercializar productos de mala calidad. En el corazón del capitalismo protestante se comenzó a gestar un ateísmo materialista, o más bien un culto al dinero. El sistema económico mutó hacia aquello que siempre apuntó a ser, y que solo cierta concepción moral frenaba, una batalla descarnada por el poder simbolizado en moneda.
Este nuevo capitalismo rompía, entonces, sus lazos de afinidad con el protestantismo. El Dios del billete de un dólar ya había cumplido su función y ahora no tenía mucho sentido. Un cierto espíritu ecuménico del capital recorrió la tierra: el nacimiento de las multinacionales, verdaderos gobiernos empresariales, que venían a disputar la soberanía de los países justamente en la disolución de sus fronteras. El término ecumenismo se queda corto para este fenómeno.
El movimiento ecumenista es una corriente del cristianismo que aboga por la unión de todas las tendencias de origen cristiano, el retorno a un momento previo al gran cisma del que habían nacido los protestantes. Pero la unión mundial de las multinacionales plantea un proyecto aún más ambicioso, que recuerda al origen etimológico del ecumenismo: el término ecumene, utilizado por el Imperio Romano para denominar a la totalidad de las tierras conquistadas. Como los antiguos romanos, las multinacionales conquistaban países, imponiendo por la fuerza su modelo económico en culturas totalmente ajenas, con manipulaciones políticas, golpes de estado y dictadores a sueldo. Esas culturas tendrían que adoptar un mismo modo de vida, jugar bajo las mismas reglas, lo que significa que esa unión no era solo económica, sino cultural. Y por tanto, debía tener repercusiones religiosas. Con urgencia, el nuevo capitalismo global necesitaba encontrar sus propios mitos, desprendiéndose de la moral protestante, y creando una mitología que fuera capaz de unificar todas las culturas del planeta. El único modo de infiltrar con la misma mentalidad a pueblos tan diversos.
La respuesta la proveyó indirectamente un mitólogo norteamericano a finales de los años 40. Joseph Campbell, profesor universitario estadounidense, se abocó a buscar elementos comunes entre mitos de culturas de todo el mundo. En su libro El héroe de las mil caras, plantea que la figura del héroe está presente en narraciones mitológicas de prácticamente todas las culturas. El héroe será un individuo especial, escogido para llevar a cabo un viaje de carácter ritual, siguiendo el mismo patrón, una serie de etapas o estadios. Al final del viaje se encuentra una especie de realización. Entonces, el héroe tomará su lugar en el mundo que ayudó a salvar. Campbell propone que este es un monomito: un patrón único que dominaba los relatos épicos. Se deduce, de esto, un carácter esencialista. Si este arquetipo está presente en todas las culturas, podría estar conectado, de alguna u otra manera, con la esencia y el origen de la humanidad.
El estallido de popularidad de las ideas de Campbell demoró un par de décadas, pero a mediados de los años 70, su nombre se extendió más allá del ámbito académico. Se debió a George Lucas. Inspirado por su lectura de Campbell, escribió la saga de Star Wars: un éxito mundial sin precedentes. Lucas habló públicamente de las ideas que inspiraron su saga, llegando a sostener una amistad con Campbell y convirtiéndose en un evangelista del viaje del héroe.
Los años ’70 eran una época extraña para el cine norteamericano, que intentaba salir de una crisis iniciada en los ‘60 por la desconexión de Hollywood con el espíritu hippie de las nuevas generaciones. En ese entonces, los hippies se opusieron culturalmente a los grandes cimientos del cine norteamericano. Los ídolos de la época dorada, como John Wayne, representaban para ellos figuras autoritarias, racistas y violentas. Hollywood necesitaba renovarse, y su solución fue incorporar a una generación de cineastas jóvenes, los primeros en salir de escuelas de cine, que se habían formado trabajando para la televisión y en producciones de bajo presupuesto. Estos jóvenes estaban en contacto con las nuevas formas cinematográficas europeas, pero con una mirada propia de la cultura norteamericana, buscaban acercar a las grandes audiencias estas nuevas maneras de producir, narrar y filmar. El experimento logró despertar el interés de la generación de hippies universitarios, y rápidamente la industria se embelesó con estos jóvenes directores, otorgándoles total libertad creativa y presupuestos millonarios. Este modelo eventualmente llevó al desastre: si bien hubo éxitos tremendos como El graduado, de Mike Nichols o El bebé de Rosemary, de Polanski, el riesgo era alto y significaba grandes golpes a la industria cuando las cintas se convertían en fracasos o funciones de medianoche, por las políticas de censura.
El primer clavo del ataúd de ese nuevo cine norteamericano lo puso una película de Michael Cimino, Las puertas del cielo, un western pausado y atípico, una deconstrucción absoluta del género más norteamericano de todos. La película costó 44 millones de dólares y solo recaudó 3. Significó la quiebra de la productora que la realizó, United Artists, y una señal de alerta para el resto de los estudios que estaban financiando esas ambiciosas películas anti-establishment, hechas por directores que se consideraban a sí mismos artistas.
Steven Spielberg y el campbelliano George Lucas terminaron de cavar esa tumba. Ambos con una seguidilla de éxitos nunca antes vista en la industria, que instalaron un nuevo concepto en el centro de la producción cinematográfica, el «blockbuster», o «película taquillera».
No es solo el éxito lo que define al blockbuster. Su origen proviene de un tipo de bomba aérea utilizada durante la segunda guerra mundial, con capacidad suficiente para destruir toda una cuadra. El blockbuster era un éxito porque destruía a toda la competencia. Una película que dominaba la taquilla al punto de hacer invisibles al resto de los estrenos. La marginación y supresión de la competencia sería, más que el éxito, la búsqueda fundamental de la nueva industria.
El fin de una época se había decretado. Durante los ’80, las productoras, a maltraer por los riesgos artísticos tomados en la década anterior, comenzaron a pasar a manos de grandes corporaciones y a ser regidas bajo una óptica de especulación financiera y búsqueda de la maximización comercial.
El gran invento de Lucas fueron las sagas y una expansión del éxito comercial de las películas a sus productos asociados: juguetes, poleras, merchandising. Tal culto se forma en torno a Star Wars, que parece confirmar las teorías de Campbell, ya que el monomito conmueve por igual a las audiencias de todos los rincones del planeta.
Pero Star Wars es un fenómeno comercial, no mitológico. Aquellas audiencias que supuestamente unifica ya han sido previamente unificadas por el mercado. El nuevo capitalismo necesitaba su mitología, y una vez que guionistas y productores comenzaron a basarse insistentemente en la estructura del viaje del héroe de Campbell, la encontró. Los nuevos templos son, desde entonces, las pantallas y los escaparates, y la nueva religión es una en la cual todos aspiran a ser «el elegido».
El héroe es el individuo. En el nuevo capitalismo todos son convocados a aspirar al éxito absoluto. Los trabajadores son llamados a soñar con ser millonarios. Y los millonarios adoptan la narrativa del héroe al aludir a una especie de viaje de superación personal necesario para el éxito económico. El héroe de Campbell se encarna en el millonario «self-made». Ambos tienen un origen humilde, pero están destinados a la grandeza siempre que acepten el desafío de tomar las riendas de su propia vida. Los medios plantean la narrativa de la meritocracia, de que el éxito alcanzado por los grandes millonarios se debe a su perseverancia y astucia. No es coincidencia que los ‘80, la década en que se aplica el modelo neoliberal de competencia desregulada en países como el Estados Unidos de Reagan, la Inglaterra de Margaret Thatcher y el Chile de Pinochet, sea la época en que se popularizan las sagas taquilleras estructuradas según el viaje del héroe. En el corazón de todas las culturas habría un afán individual de realización, un llamado al individuo. Cambpell empobrece la lectura de las culturas antiguas y originarias del mundo al mismo tiempo que, indirectamente, enriquece las arcas de las grandes industrias del mundo.
Ese momento inicial del nuevo capitalismo es un éxito absoluto. Y todas las culturas del mundo se rinden ante sus intenciones ecuménicas. Pero sus síntomas se empiezan a agudizar. Si en el capitalismo protestante anterior se veía a la riqueza como una bendición divina al mérito moral de los empresarios, en el nuevo capitalismo se encumbra la idea del éxito de mérito dudoso. Las movidas inescrupulosas de los especuladores de Wall Street son estetizadas por películas como El lobo de Wall Street, los narcos se encumbran como modelos heroicos antisistema, las estrellas de la música y la televisión ostentan estilos de vida de lujo excesivo, algunos de ellos jactándose de su falta de mérito o esfuerzo; y la lotería, los casinos y las apuestas se masifican como un camino rápido a la riqueza, análogo al del especulador bursátil. Este nuevo momento del capitalismo utilizó el viaje del héroe como bisagra mitológica, para desprenderse del antiguo protestantismo moralista y acercarse a una nueva religión amoral, cercana al paganismo pero con un monoídolo: el dinero.
El ethos de este nuevo capitalismo es muy efectivo al manifestarse en la cultura masiva y, bajo este ecumenismo del viaje del héroe, se encarna en distintas mitologías, que funcionan como variantes estéticas de un mismo mito. En algún momento fue fundamental el mito de la competencia en la saga Rápido y furioso, pero en los últimos años ha aparecido una nueva variante que parece encarnar más efectivamente la amoralidad del individuo neoliberal. Se trata de un renovado interés en la cultura vikinga, representado en la cultura popular a través de distintas series y películas sobre el guerrero nórdico.
Este interés por la cultura vikinga no tiene que ver realmente con su historia o la totalidad de su mitología, sino con un elemento específico. El arquetipo del guerrero vikingo ha sido representado en las producciones hollywoodenses bajo una lógica simplificada de su cultura, que más bien habla de la nuestra. El guerrero vikingo vive para batallar, su pulsión de guerra lo lleva a la búsqueda constante de enfrentamientos, es altamente competitivo, todo esto bajo la promesa del Valhalla: quienes luchen con valentía podrán ir a una variante del paraíso que se caracteriza por el disfrute de placeres carnales.
El Valhalla del guerrero vikingo no es muy distinto de la vida de lujos ostentosos de la fantasía del millonario, una vida dedicada puramente al disfrute. La vida se acepta como una batalla descarnada y cruenta, esa es la condición de la existencia humana. Para alcanzar el éxito hay que asumir esto como inevitable y hacerlo con una actitud positiva. El guerrero vikingo disfruta de la batalla, según nos muestran las ficciones al respecto. En esta versión del mito, la que las fantasías ficcionales de los medios más masivos nos muestran, se articula la recompensa en torno a la actitud con la cual se enfrenta el conflicto. Este mito se parece al compromiso afectivo que las empresas exigen a sus trabajadores, quienes no solo deben cumplir con su trabajo, sino mostrar una actitud positiva hacia él. También se relaciona con el cinismo que sostiene el nuevo capitalismo, encarnado en la idea de que el mundo es desigual y cruel pero que no hay nada que podamos hacer, porque la desigualdad es el estado natural de las cosas. De cierto modo, la desigualdad hace posible la batalla y la batalla hace posible la victoria.
Uno de los mejores animes del 2019 presenta una mirada interesante al asunto del arquetipo del guerrero vikingo. Vinland Saga es un seinen que comienza bajo la estructura del viaje del héroe. Thors, un legendario guerrero vikingo, finge su muerte para escapar de las constantes batallas y vivir en paz junto a su familia, pero años después es descubierto y asesinado por el guerrero Askeladd. Thorfinn, hijo de Thors, siendo solo un niño, decide perseguir y asesinar a Askeladd. Para esto, se une a él y su ejército. Así comienza el viaje del pequeño Thorfinn, que debe entrenar para algún día vencer Askeladd y vengar a su padre.
Pero a mitad de la serie el viaje del héroe de Thorfinn va tomando un rol secundario y abre paso a una narrativa más compleja. Askeladd y su ejército son contratados por el rey vikingo de Dinamarca para ayudar a conquistar Inglaterra. El rey vikingo, Sweyn, tuvo dos hijos, el mayor, Harald, es fuerte y representa las tradiciones vikingas, mientras que el menor, Canuto, es un adolescente debilucho y tímido que se ha convertido al cristianismo. El rey envía a Canuto a dirigir un ejército con la esperanza de que muera en la batalla: la posibilidad de que Canuto herede el trono significaría la debacle para el reino vikingo de Dinamarca. En el campo de batalla, Canuto se esconde en una tienda y hace lo único que un cristiano puede hacer, rezar.
Uno de los momentos más interesantes de la serie ocurre cuando Canuto, junto a su consejero y un cura alcohólico, son secuestrados por una tropa de vikingos enemigos. Los guerreros comienzan a interrogar al cura sobre su religión, en un tono burlesco. Uno de los vikingos cuenta que vio al ídolo que los cristianos adoran, un tipo clavado a una cruz que se veía totalmente debilucho. ¿Cómo podía ser que veneraran a alguien que no duraría ni cinco minutos en el campo de batalla?
A diferencia de las narrativas norteamericanas sobre los guerreros vikingos, que subliman la masculinidad y la violencia, Vinland Saga presenta una crítica a través del encuentro entre la cosmovisión vikinga y la cristiana. Nos muestra, además, guerreros vikingos que añoran dejar de batallar y dedicarse a la vida familiar. Pero también nos señala el problema fundamental del pacifismo: un príncipe cristiano como Canuto está destinado a ser eliminado por los guerreros vikingos. Su pacifismo y sus ideas de compasión y amor universal son incompatibles con el ascenso al poder. Canuto debe jugar bajo las sanguinarias reglas del juego de los vikingos o morir en una tienda en el campo de batalla, rezándole a una figura humillada y frágil.
Una inversión histórica ha ocurrido. Más vigentes que nunca, los guerreros vikingos encarnan el espíritu de batalla necesario para jugar el juego del nuevo capitalismo, mientras que el cristianismo se ha vuelto totalmente anacrónico e inviable. La hegemonía ahora es pagana, y se han configurado nuevas afinidades mitológicas que hacen posible poner un manto de heroísmo sobre el culto al capital.