Aunque no me los sé de memoria, recuerdo los dos primeros poemas que escribí, al menos con la pretensión, y haciendo el ejercicio consciente de que fuesen poemas. El primero se llamaba Lo que nos queda, y era un lamento rimado sobre la pobreza espiritual y el desequilibrio de esta en comparación con lo material. Al final, cerraba con una frase que decía algo como que solo la escritura nos salvaría, porque cuando la escritura es lo único que nos queda, es cuando es realmente pura. Leyéndolo desde ahora, era una desesperada declaración de principios para demostrarle al mundo, y sobre todo a mis pares, una singularidad sensible. Que yo era el poeta del curso.
El segundo poema sucedía un poco más fuera de mí. Era un canto a la luna y a sus facultades inspiradoras cuando no había nada sobre lo que escribir. Para ser sincero, no sé de qué me quejaba, si aún no había escrito sobre absolutamente nada. En el poema, la luna siempre cobijaba al escritor solitario, melancólico y atormentado, que encontraba refugio en la idea fresca que traía el cuerpo celeste sobre quien escribe, como una luz repentina que ilumina la mente.
Esos poemas siguen por ahí. Deben estar en alguna libreta que ya no reviso, juntando polvo en una caja de zapatillas. En su momento, se los mostré a un amigo y a la profesora de lenguaje y filosofía del colegio, quienes los celebraron y me hicieron comentarios que iban en una línea de lectura más o menos parecida a la que los poemas proponían. Ellos nunca pusieron en duda que esos textos fueran poesía.
Esas dos personas fueron mi principal escuela poética durante la adolescencia. En mi colegio no había libros, la biblioteca de mi ciudad no era muy grande, y la primera y única vez que intenté ir, me dijeron que no me podía andar paseando y que por favor volviera otro día. Eso, sumado a la displicencia adolescente y una incapacidad de tomarme las cosas en serio, me tuvo varios años más o menos lejos de los libros. A pesar de eso, hice de la escritura mi identidad. La usé para configurar mi desesperada singularidad adolescente, y continué escribiendo poesía durante los años que le siguieron a ese momento. Entré a estudiar literatura, donde retuve muy poco sobre poesía occidental, y me mantuve en una línea que estuvo principalmente demarcada por la flojera y la confianza en lo que yo creía, ingenuo y aún adolescente, un vínculo muy particular con el lenguaje. Algo que, confiaba, era único en mí.
La mayoría de mis compañeros y compañeras de universidad eran, también, poetas. Estudié en una universidad privada, y muchos de ellos habían sido criados bajo otras condiciones de lectura, muy distintas a las mías, sin embargo, su entusiasmo se parecía bastante al que mostraba yo. Esa particularidad sensible que había en sus intelectos era, para esas personas, lo único necesario al momento de escribir un poema. Y no había dudas sobre eso. Muy pocas veces, al momento de compartir nuestros textos, nos dimos la lata de reflexionar acerca de tal o cual imagen en el texto expuesto, ni en el mensaje principal, la sensibilidad que daba origen al texto, ni ninguna otra particularidad rescatable a la hora de pensar en un poema. La cosa era muy sencilla: siento algo, entonces lo escribo. Eso es un poema: una bitácora de mi afectación, que disfrazo de problema trascendental.
En ese ánimo irreflexivo sobre la escritura hice grandes amigos. Ya estaba grande. Debo haber tenido algo así como veinte años cuando fui con dos de ellos a comer un completo, y caminando desde la universidad al local, uno de ellos dijo que nosotros escribíamos poesía porque éramos unos niños grandes que nunca habían superado la muerte de sus mascotas. Efectivamente, éramos unos niños grandes, porque ignorábamos voluntariamente muchas cosas, y hay pocas actitudes más infantiles que la comodidad en el no saber, sobre todo cuando existe la idea de que hay mucho por explorar. Yo nunca había tenido una mascota, pero lo que dijo mi amigo me sacudió la cabeza. Tal vez no comprendía demasiado bien lo que él había querido decir en ese momento, y es bastante probable que, si él era tan tonto como yo, él tampoco hubiese sabido bien qué quería decir. Tenía, como dije antes, pocas herramientas teóricas para pensar en la naturaleza de la poesía. Pero supe en ese momento que esta podía suspender en el tiempo una situación particular que marca a una persona. Según lo que decía mi amigo, uno necesitaba volver constantemente a los momentos infelices y abrumadores, porque la experiencia moldeaba nuestra forma de ver el mundo. Y, al escribir un poema, los momentos que determinaban la concepción del mundo quedaban suspendidos.
Apenas terminó, mi otro amigo siguió con algo que también me quedó grabado. Él dijo que no estaba de acuerdo, que para él la poesía eran imágenes que se suspendían y a las que uno podía volver cada vez que considerase necesario. Mientras decía esto, levantó su mano en el aire y cerró y abrió sus dedos en distintos puntos, como si estuviera dando a entender que esos golpes al aire eran flashazos de luz; y esos flashazos de luz, esa lucidez repentina y hermosa que uno sentía, era lo que daba origen a un poema.
Nosotros no lo sabíamos, pero las cosas de las que estaban hablando podían complementarse a la perfección. Yo, por mi parte, decidí llamar inspiración a esa lucidez repentina que uno ha tenido en contadas ocasiones antes de escribir un poema, y que agudiza el ojo, el oído y el tacto.
Quiero colgarme de esto para hablar de la idea de la inspiración, y sobre aquellos procesos personales a los que me he visto y sentido sometido a la hora de abordar la idea del poema. No busco establecer un tipo de pedagogía, ni situarme desde un lugar de conocimiento excepcional para hablar sobre estas cosas. Como toda experiencia y como toda escritura, por supuesto, estas apreciaciones pueden estar llenas de falencias y desaciertos.
Después de oír lo que me dijeron mis amigos, pensé en mis primeros poemas. Al momento de escribirlos me sentí tremendamente inspirado, con un desarrollo momentáneo de mi sensibilidad que era capaz de captar elementos que se escapan al ojo y revelarlos en el texto. En esos momentos me sentía desgranando la pobreza espiritual y emocional; y las bondades de una musa celeste, respectivamente. Sin embargo, cuando me animé a tomar esas libretas y revisar esos poemas, no encontré en ellos nada que los acercase a ser un poema.
Claro, muy superficialmente, y según esquemas escolares, sí eran poemas: estaban escritos para abajo, en lo que nos habían enseñado que era verso libre; y el primero, además, rimaba. Me pregunté, entonces, qué era lo que hacía realmente un poema, sin tener a alguien de otro lado que me diera la respuesta.
Me di una vuelta larga para decir que me tomó cerca de cuatro años convertir esa certeza en una duda. Yo no estaba, por ese entonces, precisamente seguro de qué era un poema para mí; simplemente lo ignoraba. Esto atiende, creo, a dos cosas: la primera era la seguridad inusual con la que uno se cuelga de su personaje durante la adolescencia. Como el mío era el del escritor, debía estar completamente seguro de las labores, roles y medios que componían mi oficio, aun si jamás había hecho un solo abdominal mental para conocer la naturaleza de este. La segunda, siento, es que ya habíamos sido contaminados por lo que, en la enseñanza básica y media, nos habían enseñado que era un poema. En las horas lectivas de lenguaje repetimos como un mantra conceptos como «el ánimo del hablante lírico», «el objeto lírico», «el motivo lírico», y pasábamos a la pizarra a recitar de memoria las figuras literarias. «La metáfora es esto», «la sinécdoque esto otro». Los profesores, ahora comprendemos y empatizamos, hacían su mejor esfuerzo por enseñar algo en el caos hormonal que era una sala de clases. Sin embargo, nunca nos invitaron a la reflexión crítica. En las pocas actividades en las que escribimos nuestros propios poemas, evaluaron si respetamos o no la métrica de turno. Para nosotros era comprensible: en esa sala no se estaban formando poetas ni personas avezadas en el lenguaje. Ahora me pregunto, de una forma ingenua y auténtica, por qué no. Si de las aulas podían salir expertos en raíces y ecuaciones; y la municipalidad organizaba olimpiadas matemáticas, tiene sentido que hicieran también talleres literarios, o planes avanzados de lectura. De esto último, muchas veces en el colegio ni siquiera seguíamos el básico. Leímos Juventud en éxtasis tres años seguidos.
Entre ese momento y la conversación con mis amigos camino a los completos habían pasado muchos poemas por mis libretas, pero muy pocas dudas. Sin embargo, cosas pequeñas comenzaron a iluminarse de a poco. Ese año mismo año conocí la poesía de Philip Larkin, quien decía que un poema era un dispositivo que puede suspender indefinidamente una experiencia, al ser reproducida por todo aquel que lo lea. Parecía una manera refinada de decir lo que había dicho mi amigo sobre las mascotas. La diferencia es que, para Larkin, la idea de la gestación del poema no está asociada a un tormento o un trauma. Esa experiencia se suspende, claro, pero aún no tenía respuestas sobre cuál era la vara con la que se medía la significación de la experiencia. ¿O eran todas igual de valiosas? Complementé esas dudas tiempo después, cuando conocí a Denise Levertov y leí que, para ella, la poesía es la cristalización de una experiencia. Para Levertov, la materia prima de un poema es esa comprobación empírica de la realidad. A partir de ese punto, el fondo y la forma pueden comenzar a comunicarse para generar un poema.
Tuve la suerte de escuchar ideas como esas y poder conectarlas. Sin embargo, también sentía una enorme duda al enfrentarme a ellas. No porque no las considerase reales, ni una materia de estudio inmensamente valiosa para la naturaleza del lenguaje poético, sino porque una parte de mí se negaba a pensar que las categorías para el estudio de la poesía fuesen tan poco flexibles para pensarlas desde el ahora. En palabras resumidas, había adquirido un conocimiento nuevo, pero había una enorme pared entre el trabajo poético que mis pares y yo hacíamos, y esos conceptos. Quería pensar que aún había más cosas, o tal vez nuevas dimensiones de ese pensamiento que podían descubrirse; y eso, claro, también llegó con la lectura.
Gonzalo Millán decía que hay que escribir con la simple sencillez del gato que limpia su pelaje con un poco de saliva. Creo que el descubrimiento del pensamiento sobre el poema funciona de forma más o menos parecida. Al enfrentarnos a un poema, tenemos desplegado un universo de posibilidades, un esquema sensible, lleno de elementos vinculantes, que se genera a partir de una experiencia. Muy ingenuamente, me preguntaba qué pasa con los poemas que no están fundados a partir de la experiencia. Mi vida, de Lyn Hejinian, es un ejemplo claro de un desplante poético admirable, avasallador e incansable, de una energía comparable a pocos otros autores, que está fundado en la experiencia. Sin embargo, me preguntaba qué pasaba, por ejemplo, con poetas como John Ashbery, que escribía con estímulos que pretendían ser inconexos y azarosos, como la pintura de Parmigianino. Lo que no comprendía entonces, era que el poema no se escribía puramente a partir de ese Autorretrato en espejo convexo, sino que todo estaba fundado en la experiencia de enfrentarse al cuadro.
Leyendo a autores dispares, esparcidos en el tiempo y la geografía; y ejerciendo activamente el oficio, me cayó la sensación de que no escribimos solamente para dejar registro de una experiencia. Esto ya se ha dicho, seguramente, pero en ese caso escribiríamos diarios o bitácoras de viaje, y no poemas. Y aquello en lo que encontré valor al escribir poemas, es que no importaba el grado de calidad de la experiencia cristalizada. Podía ser un poema sobre enterrar a tu mascota, que se te rompa un huevo, o hacer almuerzo a las seis de la tarde. Lo realmente importante, y que no es algo que esté en completo dominio de quien crea tener el poema en sus manos, es que esa experiencia tuerza la noción de realidad de quien escribe.
Hablar de torcer la realidad suena como algo más bien vago, lejano, así que haré lo posible por explicarlo en términos más o menos prácticos. Todas las personas estamos constantemente sometidas a estímulos, cada uno con un grado distinto de cercanía según nuestras sensibilidades. Sin embargo, hay sucesos que quiebran, o al menos resquebrajan, nuestra idea de cómo funciona el mundo. Esto funciona en todo orden de cosas; y la sorpresa es uno de los factores más influyentes. Si una persona va caminando tranquilamente por la calle, teniendo una rutina prefigurada para las horas del día que restan, ha articulado una noción del mundo con la que espera vincularse de manera más o menos plana, o sin sorpresas. Esta noción de mundo no es completamente estática, pues la persona siempre considera algunos pormenores con los que es probable lidiar: que no pase la micro a tiempo, que se acabe la batería del teléfono o que se desabrochen los zapatos, por dar algunos ejemplos ridículamente mundanos. Sin embargo, lo importante acá es cuando esa expectativa se ve interrumpida por un desencuentro que sacude la vida interior de esa persona.
Si esa misma persona, por ejemplo, tiene igualmente todo su día planeado, y mientras camina es mordida por un perro, atropellada por un auto, conoce a alguien en la calle con quien termina pasando el resto de la tarde, o recibe una llamada que le cuenta que su madre ha muerto, todas esas cosas tendrán un potencial particular para rearticular las expectativas de la realidad que esa persona tenía previamente generadas, y creará una experiencia nueva a partir de la sorpresa.
Creo que cada quien puede hacer este mismo ejercicio al pensar en momentos que nos han torcido la noción de realidad: pienso en La podadora, de Larkin, que habla sobre cómo, mientras él cortaba el pasto, la máquina se tranca y encuentra, entre las aspas, el cadáver de un erizo. En esa experiencia, cuyas expectativas no solo están prefiguradas, sino que lo están en base al éxito (¿quién no ha cortado el pasto muchas veces sin que pase absolutamente nada raro?), encontrar a un erizo muerto tuerce la realidad por completo.
Hay un libro que se llama La inocencia del haiku, y antologa a niñas y niños de entre cuatro y siete años que escriben en la forma clásica japonesa. Muchos de esos poemas son parecidos a este: «Mientras la maestra me regañaba/ por cortar el girasol/ yo solo miraba la flor». Esto último es más bien un parafraseo, pues lo cito de memoria, sin cumplir con las normas métricas. Pero quiero referirme al trabajo poético a nivel de idea. En ese libro, casi todos los poemas se fundan en experiencias que pueden ser valiosas o trascendentales según lo que la sensibilidad encargada de escribir determine, y suelen estar asociadas a un momento claro, definido. Hay perros que duermen junto al ventilador, personas que toman luciérnagas con los dedos y las ponen en hojas, y flores que reciben, de golpe en el rostro, la luz del sol.
Gracias al momento que tuerce la percepción, el poema se abre como una posibilidad de dar cuenta de esa realidad inesperada. Como el movimiento abrupto, pero valioso de esa comunicación impredecible entre partes de la realidad que estaban, hasta ese momento, inconexas. Estas experiencias, por supuesto, no tienen la misma magnitud ni el mismo valor trascendente para todas las personas, es por eso que estos valores no siempre son fijos, y hay una variedad de experiencias prácticamente infinita en los poemas que se escriben. Una variedad que, además, crece a medida que las posibilidades de experimentación también se expanden. A estas alturas, por ejemplo, probablemente un poema sobre un desencuentro tecnológico tenga tanto peso y valor como lo que, en los años ‘70, se consideraban experiencias valiosas.
Hace algunos meses, mientras corría escuchando un podcast, la conductora contaba que había estudiado artes, y que para una clase iban a la facultad de medicina de su universidad para dibujar cuerpos muertos. Con el tiempo ella regresó varias veces por cuenta propia para dibujar en sus ratos libres. Las particularidades de la historia, sumado a la potencia de la imagen que entregaba el imaginarse a una joven sola entre cuerpos muertos, dispuestos en distintas posiciones, formas y grados de descomposición, me hizo pensar que para ella, seguramente, fue algo muy importante y que forjó una parte importante de su carácter creativo. Ella, sin embargo, lo contaba con una naturalidad que a mí me parecía inquietante. Esa experiencia, tan ajena para mí, tenía un valor excepcional y sensible mucho más reducido que para quien la había vivido.
Algo parecido me pasó cuando, a los dieciocho años, el papá de un amigo nos invitó a almorzar. Afuera del restaurante chino nos fumamos un pito entre los tres, y luego nos sacó a pasear en auto por Santiago, mientras escuchábamos a Frank Zappa. Para mí, esa experiencia fue excepcional en su momento: la canción que había puesto era pegajosa, yo estaba paseando por calles que nunca había visto en mi vida, a una hora en que la luz era espléndida, y en una ciudad que no conocía. Sin embargo, al día siguiente, pensar en la situación me provocó cierto aburrimiento, a pesar de recordarla con cariño. Efectivamente, hubo una larga asociación de sucesos improbables: nunca había fumado marihuana con el papá de un amigo, nunca había andado por las autopistas santiaguinas ni tampoco escuchado a Frank Zappa, pero eso no significó para mí una torcedura de la realidad. La explicación de esto es sencilla: y es que todos los momentos se miran con un lente sensible distinto. A veces, uno pone ese ojo interior de manera intrusa sobre sucesos ajenos que nos resultan excepcionales, pero que, en realidad, se levantan como sucesos poco determinantes en la forma de vincularse con la realidad.
Escribimos, entonces, porque queremos dar cuenta de esa torcedura en nuestra percepción que nos sacudió. Me gusta pensar que en la vida interior de todas las personas hay un momento de una particularidad que parece mágica, ya sea por su fortuna o por su miseria, y del que hemos querido dar cuenta alguna vez. Esto explica, de manera lejana y práctica, esa talla recurrente de los familiares que ven al escritor o a la escritora de la familia en un almuerzo y largan un «oye, yo tengo una historias que podrías escribir que son pero… uf. Ni te cuento. Un día te las tengo que contar para que te hagas un libro». Esa, siento, es otra forma de dar cuenta de que ese movimiento personal, ese chispazo de luz que sucede de pronto, es capaz de ocurrir en todos nosotros; pero nunca se nos enseñó que esa era la materia prima de la poesía, así que lo ignoramos y seguimos con nuestras vidas. Todas las personas estamos dotadas de energías para la reflexión poética, pero muchas no saben cómo darles una forma en que los elementos de la experiencia se vinculen entre sí.
Pensándolo desde ese lugar, creo que la esquiva e inexacta idea de la inspiración ocurre al enfrentarse vívidamente al momento que rearticula la realidad. Por lo general, esos estímulos son tan fuertes que nos dejan tambaleantes al momento de enfrentarlos, sin embargo, al volver a estos en una primera o segunda instancia, es probable que estén condicionados por una conjunción abrumadora entre la cercanía y el alivio, una sensación que nos permite mirarlos con cierta distancia, pero también habitar la correspondencia de elementos que nos trajeron, en primera instancia, la sensación de que lo que conocíamos como real se estaba resquebrajando. Como todo estímulo, el vínculo con estas experiencias también tiene sus propios tiempos, y es probable que muchos de estos no se sostengan por siempre con la misma frescura en la biografía de quien escribe.
Es probable que haya experiencias de una intensidad menor pero significativa, que no permitan volver a ellas siempre con el mismo ánimo contemplativo, pues el tiempo cierra la memoria y nuestras conexiones sensibles, y por eso sentimos la urgencia de escribirlas.
Ha habido momentos en los que me encuentro con otras personas dedicadas a la escritura que, de una manera mezquina y reaccionaria, le niegan el oficio a poetas cuya escritura no es de su agrado. He escuchado más de una vez cosas como «es que eso que hace no es poesía». Es muy probable que nos encontremos, en algún momento, con textos que pretenden un carácter poético que en realidad no lo tienen, porque no nacen a partir de una experiencia que haya reconfigurado nuestra realidad (y muchas veces al contrario, están completamente calculados, pensados para un público híper específico y escrito en el lenguaje de la inmediatez), y eso no permita que los elementos se comuniquen en forma y fondo para dar origen a un lenguaje poético. Sin embargo, negar la posibilidad de la sensibilidad o el carácter poético me parece un desacierto, pues cada vida interior tiene sus propias facultades para sacudirse y sacudir a los otros. Y la experiencia ofrece posibilidades de calibrar los sentidos, por rudimentarias que sean, o por lejanas que estén a los esquemas escolares que nos enseñaron en una primera instancia.
Visto en términos prácticos, para la escolaridad que nos sacaba adelante a recitar a Neruda de memoria, y que nos decía que Mistral no había sido más una profesora que escribía sobre piececitos de niño, azulosos de frío, la poesía no era útil. No era una práctica valiosa, porque su lenguaje no era directamente comunicativo. Y tenían razón, pues la poesía no enuncia, suspende. Suspende los momentos que agitan nuestro ánimo más íntimo, y permite que estos sean traídos de vuelta al ojear el poema. La poesía no es un vehículo que se mueve, efectivo y seguro, desde un punto A hasta un punto B; sino un paseo sin un destino específico, con un ánimo calmo. Parecido a la imagen de Teillier de ese leve deslizarse de remos en el agua. Y eso, creímos los adolescentes que seguimos escribiendo, es lo realmente valioso.

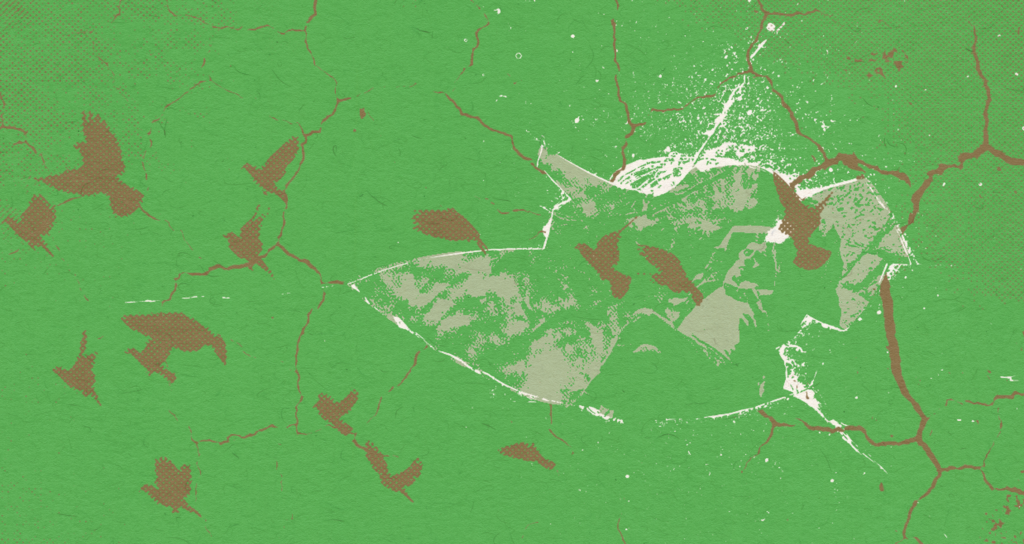


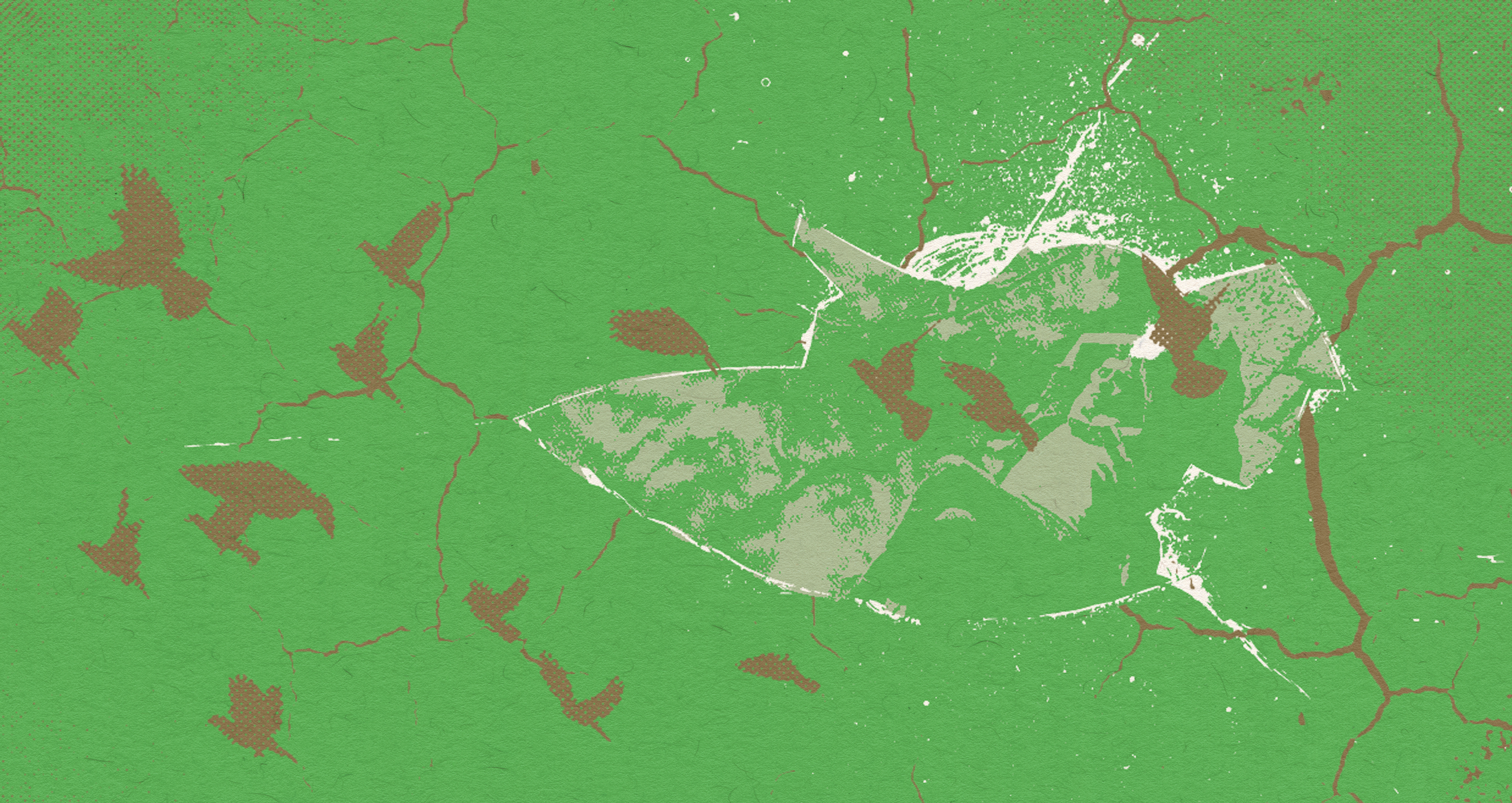

2 comentarios en “El poema: testimonio de una realidad quebrada”
Guau!!!. Una vez más me dejas perpleja. Cada cosa que escribes es singular, única, majestuosa…cada vez que leo me maravillo y como un volcán a punto de explotar quisiera que todo el mundo supiera el gran escritor que eres.
Qué aventura extraña es esa que describís, de ser adolescente y escribir como una intuición… de qué? El mundo es hostil para con las palabras que borbotean en un niñx, sin concierto, dentro de una jerarquía preparada para pisotearlas. El colegio parece castrar a propósito (casi de manera quirúrgica) cualquier concepción orgánica de poesía, el capital cultural suele ser escaso y sin embargo el/la joven, se mantiene en una extraña resistencia, se hace preguntas a ciegas respecto a su relación con el lenguaje, y con aquello que experimenta cada día.
Curioso, curioso. Hermoso texto y hermoso nicho de luz es paperboi.