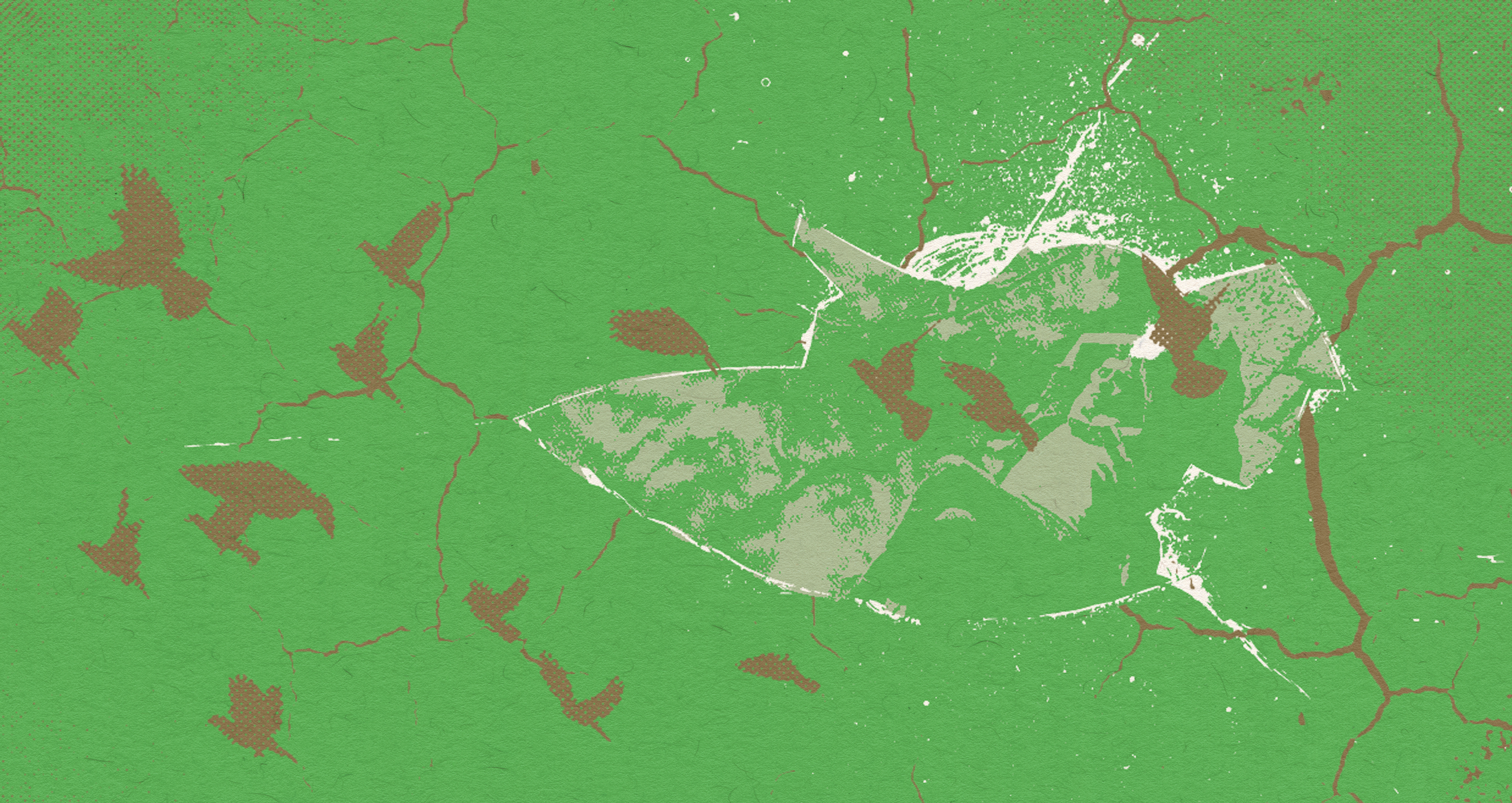401
Clínica Reñaca, Viña del mar
Este lugar es una pesadilla. Después de pasar las últimas tres horas en una camilla de la sala UCI fui trasladada a una de las tres habitaciones asignadas por el programa PAD de Fonasa a las recién paridas. Dos camas paralelas separadas por una cortina que perfectamente podría estar colgando del tubo del baño. Nada aquí es acogedor. No hay invitación alguna a sentirse cómoda, ni protegida, ni mucho menos acompañada. Es a todas luces una habitación sin consuelo y sin privacidad, como si parir fuera un acto mecánico y colectivo.
La cortina es blanca y traslúcida. En ella se concentran la falta de privacidad y la ausencia de silencio. Las pequeñas observaciones a una realidad ajena e impropia se construyen alrededor de esa tela de tres por dos que no deja absolutamente nada a la imaginación. Es un salvoconducto, una argumentación administrativa que justifica las dos camas, la compañía, el ahorro de espacio. Es por esa cortina que escucho el silencio del hijo de la vecina. El bebé no llora, o al menos no llora como debería. Como una sombra veo a trasluz la figura de la vecina, tan silenciosa como su hijo, ir y venir de la cama a la cuna, de la cuna a la cama. Veo a veces sus manos en su cara. La escucho darles explicaciones a las enfermeras —mi esposo ya viene en camino, dijo que está cerca—. La escucho a veces sorberse los mocos. No la veo nunca levantar de la cuna a su hijo, ni darle pecho. No la escucho arrullarlo, ni cantarle canciones, ni llamarlo por su nombre.
Las enfermeras son otro problema. Van y vienen sin ningún tipo de sensibilidad al hecho de que hay dos recién paridas en las camas, lo que no sólo significa personas que no están enfermas pero parecieran, sino que además son dos personas muy asustadas y desorientadas. No les importa que la puerta chille a la hora que sea que necesiten entrar, o que la luz blanca brillante de las ampolletas hospitalarias sea como una brasa puesta directamente a los ojos que recién despiertan. Entran y salen en un desfile de ruidos, preguntas y sensaciones metálicas en el cuerpo. Termómetro por aquí —¿le dio de comer a la guagua ya? Es cada cuatro horas—, chirrido por allá —¿la vino a ver ya el doctor? Tiene que agendar la hora para el examen de confirmación—. Dijo confirmación, y esa es la única señal de que algo de tacto le queda. Miro a mi vecina por la abertura de la cortina y veo la mueca de angustia con la que mira al piso —cuando llegue mi marido mejor—. Se acuesta sobre un costado a dormitar la tarde y ese es el único silencio que hay durante el día. Silencio ahogado. Por la noche llega el marido y los veo recoger la ropa del bebé como quien recoge escombros de un derrumbe. Los escucho susurrar cosas ininteligibles. Los siento salir de la habitación, como dos sombras, caminando despacio.
Por la mañana llega la nueva vecina. Segundo hijo, una niña. Por lo menos veinte invitados se agolpan en la puerta para entrar de cinco en cinco. EL ruido de carcajadas y felicitaciones es realmente insoportable. Por la abertura a la altura de nuestras cabezas la vecina me mira intentando amamantar a un hijo que no se ancla —tenis que darle la teta sin miedo, me pasó lo mismo con el primero—. Llegan las enfermeras. Este es el momento, pienso, el único momento. Pido un cambio de habitación. Aquí todavía no se puede respirar.
*
Oficina 801
edificio Coraceros, Viña del mar
La 801 es una oficina sin tiempo. La entrada es un pasillo de dos metros, con sillas de salón de espera y cuadros de naturaleza muerta, que lleva a la recepción. Ahí una secretaria detrás de un escritorio de madera sencillo atiende a los recién llegados. No hay computadora ni huellero electrónico. El teléfono suena con un pitido casi inaudible y todo está en el más absoluto silencio. La secretaria anota con lápiz mina en un cuaderno las horas pedidas, las logradas, las pagadas y las debidas para los tres doctores que comparten este espacio. A la izquierda una oficina grande, luminosa, decorada en naranjos y blancos crema. A la derecha otra oficina amplia, quizás menos luminosa por su ubicación nor-oriente, amoblada con un gran sillón de cuero y una silla; no hay escritorio. En el centro la oficina más pequeña, esquinera del edificio, como si fuera una bisagra que une dos mundos colindantes. Frente a ellas otras sillas de sala de espera, absolutamente necesarias, porque el doctor casi siempre tarda un promedio de 45 minutos en atender.
El silencio de la oficina abre puertas internas. Algunos leen del teléfono o de algún libro, pero la mayoría sencillamente espera, retraídos a quizás qué mundos. El asunto es escoger una silla y que avance el tiempo.
La manilla de la puerta rechina tres veces antes de que entre cada persona. Como una danza, el doctor termina sus últimas palabras mientras abre y despide a cada paciente para recibir al próximo. Nadie anuncia nombres, ya todos saben de antemano cuándo es su turno, la oficina que les toca, la pausa correcta que marca la distancia entre el que sale y el que entra. Para los nuevos, un poco perdidos todavía, está la mirada fija del doctor y su sonrisa que anuncia la bienvenida. Ahí afuera, en la espera, no hay espacio para dudas.
A ti te toca la oficina del centro. Entras por primera vez y el trabajo es elegir entre una de las tres sillas (dos en el flanco derecho y una en el centro) o el sillón empotrado en la esquina izquierda. Escoges la del centro porque es la que está frente a la silla del doctor. Apenas te sientas el doctor mueve la suya unos centímetros a la izquierda, como si fuera la manecilla de un reloj que retrocede. La cosa es no mirar el evento directamente. El doctor pregunta el motivo de la consulta y la vista se te fija en los dos cuadros de la pared derecha con representaciones de deidades egipcias. Ves pequeñas figuras arrodilladas frente otras, más grandes y con cabezas de animales, que parecen proyectar una luz divina. Arrodillados los pequeños hombres le ofrecen algo a las grandes efigies en una escena que, sabes, verás incontables veces a partir de ahora. Explicas, o lo intentas. No quieres pastillas, estás embarazada, habrá que hacerlo así no más. Se te posa la mirada en el escritorio lleno de papeles que está detrás de la silla del doctor. No hay orden alguno. Los papeles se arriman unos sobre otros mezclando cajas de muestras médicas, tarjeteros, recetarios médicos, formularios de Fonasa, y fichas de pacientes. En el centro del escritorio, al lado del calendario plegable, una caja de pañuelos desechables con la imagen de un cubo Rubik a punto de ser terminado. Sólo falta que una pieza encaje, una nada más. En el piso la luz del sol que pasa por entre la persiana parece formar la imagen de una jaula sobre la alfombra persa. Al lado de la mesa de vidrio, el basurero está lleno de pañuelos desechables.
La oficina del doctor Figueroa es tanto un viaje como un refugio. De una sugerencia absoluta, los pensamientos divagan libres y seguros con la voz del doctor, con las persianas blancas, con los cajones a medio abrir o a medio cerrar. Sentada en la silla te agarras de brazos como si fueras a toda velocidad y, efectivamente, vas a toda velocidad. Puedes sentir las palabras atropellándose. Las palabras tuyas y de todos, en un clúster que lo apacigua todo: la angustia, la rabia, el corazón roto, la identidad quebrada, los recuerdos y la incertidumbre. Quizás esta sea la mejor palabra para definir este espacio. Incierto. Todas las certezas se borran entre un cuadro y otro, entre los papeles del escritorio, en la representación de la casa de campo que cuelga de la pared izquierda, o la ciudad moderna que cuelga sobre tu cabeza. En esta habitación los minutos y los eventos se suceden sin orden alguno. De pronto ya han pasado los 45 minutos de sesión. Sales.
En la 801 el aire parece falto de oxígeno como si flotaras en el espacio. Ves el mundo desde fuera, con sus azules y verde oscuro, y ya nada parece tan grande ni tan escalofriante.