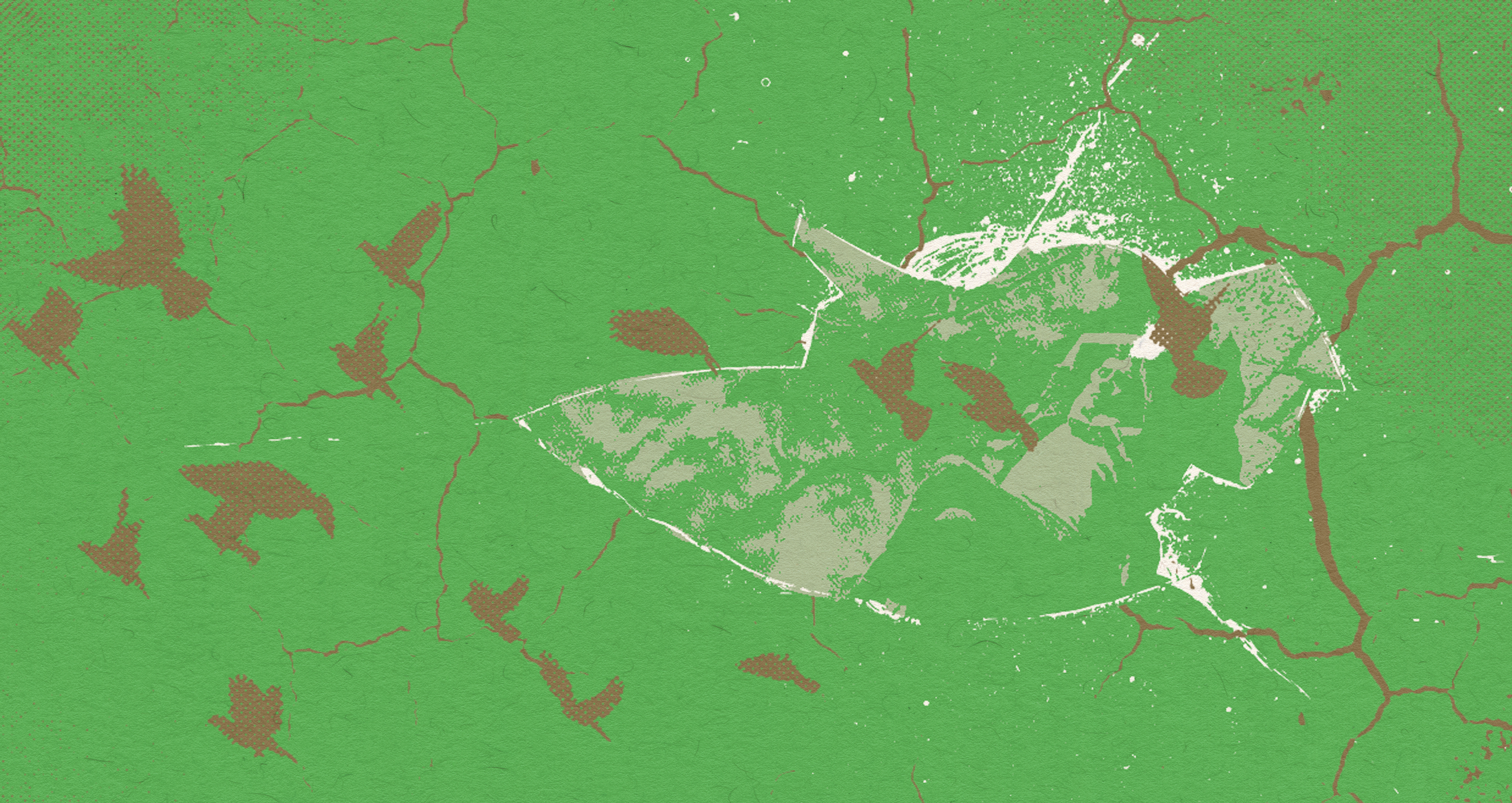Es largo de explicar, pero odio los retratos fotográficos. Las imágenes del yo. Con cada mudanza he aprovechado de extraviar mis retratos, de diluir las fotos de infancia. Esa suerte de subgénero visual que hoy, gracias a nuestros Smartphones, abunda en perfiles de Instagram visitados por pedófilos, o comerciales de pañales que parecen repetir el mismo guión hace décadas. Una de las pocas que conservo, se remonta a mi cumpleaños número cuatro. Aparezco mirando a la cámara, ceño fruncido, junto a otros nueve niños acodados sobre la mesa. Al medio, sendas botellas de Coca Cola. En mi mano: un enorme completo italiano.
Mentiría si dijera que guardo algún recuerdo del festejo. Nada. Solo lo que me sugiere la foto, y anécdotas que mi madre o hermano suelen desperdigar en cenas navideñas. Hay, en el fondo de esa imagen, solo tres certezas: A) fue la primera vez que experimenté un cumpleaños masivo. B) la idea de invitar a gente fue contra mi voluntad, de ahí el ceño fruncido. C) mi única exigencia fue que el menú fuera, exclusivamente, completos. Italianos, americanos, dinámicos, palta mayo, chaparritas. Me dicen que insistí tanto que mis padres tuvieron que recorrer medio Valdivia buscando recipientes plásticos de colores.
Mi cabeza, por supuesto, también está llena de falsos recuerdos. Todos inventados a punta de fumadas. Creo recordar que, si bien esos nueve chicos no eran mis amigos (más bien hijos de amigos de mis padres), lo pasé muy bien. Todo fluía en el formato cumpleaños infantil: los mayores simulaban juventud, los niños gozaban libertad. Al menos hasta que una pregunta inocente de María (hija adoptiva de una enorme misionera gringa llamada Danamhey, mejor amiga de mi madre) desató una discusión. «¿Lo que comemos son hot-dogs o completos?», preguntó. Respondí, con la voz imponente del festejado, «son completos». Pero el resto gritó «¡hot-dogs!». Pelea. Adultos opinando. Y luego yo, en un rincón, ceño fruncido, zampándome una chaparrita.
***
Siempre que salgo de Chile pido completos. O hot-dogs. O cualquier cosa parecida que vendan. En materia gastronómica, un buen completo es lo único que extraño estando fuera. Un italiano con poco tomate y harta mayonesa. Mejor aún: sin tomate y con salsa verde. O con queso y palta. Como sea. Porque su sensación adictiva suele depender del contexto. Los plásticos italianos de servicentro, por ejemplo, con bajón a las cuatro a.m, funcionales. Los de carrito, que suelen usar salchichas de bajísima calidad, funcionan porque sus dudosas salsas siempre son una experiencia. Y los de locales gourmet, que suelen costar el triple, son al menos una excusa para burlarse del hipsterismo. Para reflexionar sobre la gentrificación de la identidad culinaria, propia del capitalismo tardío y una generación educada bajo el signo neoliberal.
En otros países, en cambio, he encontrado varias rarezas. O para ser más exacto, muchas versiones del hot-dog neoyorquino tradicional: pan, vienesa y mostaza. Suelen ser las salsas, alguna crocancia o untuosidad extra, sus únicas variantes. El Pancho rioplatense, o los Perros calientes centroamericanos, se basan en variadas –y exquisitas– salsas lisas y papas fritas. El Bocadillo de perro cubano y los Cachorros portugueses, se cargan a lo untuoso. Los también Panchos peruanos, y los también Perros calientes bolivianos, se aventuran en agregar ensaladas frescas, queso blanco y salsas memorables. Y los intraducibles Hottodoggu japoneses son un estallido de creatividad, donde conviven umami, belleza y alguna verdura. El deleite es constante, sin embargo, y aún siendo un tipo que detesta su país, Chile debe ser el único lugar donde los hot-dogs son una identidad. Una configuración de sentido. En ninguna otra parte osarían rotular con nombres patrios estos bocadillos: como italiano, brasileño o alemán.
La razón de esto, intuyo, se basa en la apropiación simbólica de la merienda. En un país que carece de certezas culinarias, que el completo se elabore con insistencia desde la década del veinte, llena de orgullo al consumidor. Y siendo sinceros, todas, todos y todes los comemos. Desde los completos de pan mojado talquino, hasta los cargados a la plancha en Valparaíso y Viña del Mar. Desde los presumidos chorreantes santiaguinos, a los sureños jactanciosos de usar salchichas premium. Desde los pasados al ají ariqueños, hasta las delicias de corteza crujiente e interior esponjoso de La Serena (si me apuran, los mejores). En esta larga faja anoréxica de tierra, el completo o hot-dog devino institución. Lo que para el resto del mundo es comida de obreros o solución para madres o padres que detestan cocinar, acá se vuelve identidad y alta cocina. De hecho, en una encuesta realizada en mayo del 2018, por motivo de una nueva celebración del día del completo, se hizo la pregunta «¿Qué plato le invitarías a un extranjero?». El pueblo habló claro: «un completo».
***
Como todo bocado que se precie de universal, el origen del hot-dog es incierto. Y no resulta raro. En Cocinar: Una historia natural de la transformación, Michael Pollan nos muestra cómo, a lo largo de la historia, las técnicas culinarias como la cocción, fermentación o los propios embutidos, siempre han atravesado el mapamundi de forma dinámica. Cocinar y comer nunca han generado rupturas de paradigmas, como sucede en el positivismo científico. La originalidad, como el romanticismo, es solo una invención fascista. Pero volvamos al punto.
La tradición de elaborar salchichas fue, para todas las civilizaciones antiguas, una práctica de primera necesidad. Usaban los intestinos del animal para cubrir la carne fresca, y se le añadían algunas especies para conservar y, de paso, dar sabor. Los registros más antiguos bordean los tres mil seiscientos años y se remontan al imperio de Babilonia. Para su confección, se amontonaban los cortes menos apetecidos y se asaban. Imagino, en un flash, a un babilonio alucinado que mezcla sanguinolentas charchas de vacuno con romero y sal, las cocina, y presencia su propio éxito, orgulloso de crear una protoprieta. Se probaba, desde su origen, un axioma culinario: pobreza + creatividad = éxito.
Los griegos las llamaron orya y los romanos salsus, de ahí el nombre de la proteína. En algunas culturas le añadieron harina de avena u otros granos para espesarlas. En otras, sangre del mismo animal. Lo único que importaba (y que sigue importando), es que el relleno de esa tripa fuese rico. Adictivo. De consumo cotidiano.
Un siglo exacto antes que yo naciera, en 1886, el comerciante alemán Anton Ludwig Feuchtwanger comenzó a vender, en su pequeño restaurante de New Orleans, salchichas de Baviera. Tenía relativo éxito. Su único problema, era que a la gente le costaba comer esa mezcla de cerdo, chucrut y salsas usando cubiertos. Probó con una servilleta, y nada. Al final, lo puso todo dentro de un pan. Eureka.
***
El hot-dog conquistó el mundo cuando se le bautizó como tal, al adquirir identidad propia en Estados Unidos. A inicios del siglo XIX, se comenzó a masificar la receta de Anton, aunque de una forma más simple (tiene lógica si pensamos en el gusto estadounidense). El bocadillo era pan, salchicha y mostaza. Y los gringos comenzaron a preferirlo como acompañamiento para ver el béisbol. A la salchicha se le llamaba por su nombre alemán: dachshund. A casi nadie se le escapaba la coincidencia de que esa fuese, también, una raza canina. El dibujante satírico Tad Dorgan, que trabajaba para el New York Evening, encontró inspiración ahí. Dibujó, en una de sus tiras, a un vendedor en un partido de béisbol gritando «¡perros calientes!».
En 1915, el chileno Eduardo Bahamondes se fue a buscar vida a los Estados Unidos. Allá trabajó en algunos carritos de hot-dogs y aprendió la preparación. Cinco años después, se le ocurrió volver a poner el primer local de hot-dogs, que abrió en el populoso Portal Fernández Concha. Al principio, nadie se motivó con los panes con vienesa del Bahamondes. Luego, quizá para hacer un guiño a su experiencia culinaria internacional, le cambió el nombre por «Quick lunch Bahamondes». Pero aún nada. La gente no simpatizaba con ese formato de pan alargado, salchicha y salsa. Quizá porque, si algo tenía Chile, era tradición de sánguches. Bahamondes se dio cuenta de que el problema era el producto, no el nombre del local, así que comenzó a probar mutaciones. Todo cambió cuando le agregó a sus hot-dogs una crema en base a papas y huevos, chucrut, tomate, perejil y cebolla. Así nació el completo.
***
Me fascina pensar que la obsesión de este país por los hot-dogs, por los completos, se basa en el deseo de llenar vacíos. Como Anton Feuchtwanger, que no lograba vender los Frankfuters, y se vio obligado a utilizar el pan como receptáculo, el espesor cultural chileno busca, desesperadamente, cualquier cosa para posar una identidad. Y que ese objeto, concepto o ritual, ojalá, lo tenga todo: que sea una experiencia completa. Porque a diferencia del resto de las adaptaciones, este plato te permite subir el estatus de cliente. Uno puede elegir entre una veintena de variantes, salsas y rellenos. Cada experiencia de consumo remite a algo nuevo: hacen alusiones a otra culturas, ostentan distintos precios e ingredientes. El ritual se completa en sus propias dimensiones.
Solemos buscar alguna tontera que suene verosímil para compararse. Algún modelo-nación escandinava de moda, o los estertores de culturas destinadas a la miseria, como la estadounidense. Algo, cualquier pan, cualquier sayo, donde meter nuestro vacío. Creo que por eso nos obsesionan los completos. Creo que por eso me da pena haber sido el niño molesto cuando sus amigos –a quienes nunca volvería a ver, salvo María– le gritaron una verdad en la cara: los completos, en el fondo, son solo variantes del hot-dog. Nosotros, sus consumidores, el espejismo de un país que no fue.