Make those donuts with extra grease.
This batch is for the chief of police
–Pop-O-Pies – Fascist eat donuts
Este texto trata sobre una obsesión. Como casi todos los textos. Esta obsesión es reciente, siempre y cuando no consideremos su genealogía.
Tengo diez años y como todo niño chileno estoy obsesionado con Los Simpsons. Hubo veranos en que Canal 13 llegó a emitirlos ocho horas diarias. Viví en el campo rodeado de mis hermanas y me sentí muy solo. Los Simpsons fueron para mí los vecinos del frente. Los reales vivían a kilómetros, y la experiencia de la vecindad siempre me ha resultado tremendamente ajena.
Veo a Homero tomar cerveza y siento deseos de probarla. Le pido permiso a mis padres y me dejan tomar una cerveza Cristal. Pienso en los afiches de la marca en que aparecían mujeres rubias con trajes de baño de una pieza y le doy un gran sorbo fantaseando con que este es un paso en la escalera de perder la virginidad. La decepción es inmediata.
Veo a Homero comer donuts con sus compañeros en la planta nuclear. Le pido a mi mamá, que en esa época hacia queques, manjar y leche con plátano, que prepare unas donuts.
Sin dudarlo me dice que sí. Dentro de todo, fui un niño muy consentido. Pero prepara unos picarones, como en ese meme de «tenemos McDonalds en casa». Nuevamente decepción. Quiero a mi mamá y no le digo nada. No existe Dunkin’ Donuts. Sigo viviendo en el campo.
Es el año 2014 y estoy en Espacio Broadway, en medio de RockOut Fest. Es un día caluroso y estoy empapado. Veo a unos 5 metros de distancia a Buzz Osbourne. Le grito «¡Buzz! ¡Buzz!» para pedirle una foto, pero él se voltea y me da la espalda, mientras unos chicos se burlan y me imitan diciendo «Buzz Lightyear». Luego vuelve a emerger del escenario con su banda, Melvins. Está usando una túnica llena de ojos estampados. Su voz es un gruñido difícil de seguir, más si el inglés no es tu lengua madre. Pero de todas las canciones hubo un coro que escuche con total claridad. «Make those donuts with extra grease. This batch is for the chief of police». Algo así como «Preparen esas donuts con extra grasa, esta porción es para el jefe de policía». La canción es un cover de Fascist Eat Donuts de Pop-o-Pies, que Melvins interpretó en su álbum Tres Cabrones bajo el nombre de Stick’ em Bitch. No sé por qué dicen que las donas son de fachos. Son de pacos. Pienso en el jefe Gorgory y en los detectives del cómic Spawn que me regaló mi mamá una vez que volvió de Santiago. Ambos consumidores casi patológicos de donas. Busco en Yahoo respuestas. Alguien dice que, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a vender donuts en todo Estados Unidos. Que estas eran las únicas tiendas abiertas en horarios tan amplios como para que un policía pudiera comprarlas en un turno de madrugada o medianoche. Que inclusive Dunkin’ Donuts adaptaba sus horarios de apertura y cierre, para coincidir con turnos de policías. Su circulación por los locales significaba protección gratis ante eventuales robos. Quizás solo post verdad, pero de que el estereotipo existe, existe. Hoy veo unas fotos de una protesta en Montreal durante el International Donuts Day. Unos anarquistas fueron con cañas de pescar a atrapar policías usando donuts como anzuelo.
Es marzo del año 2017 y estoy en Las Vegas. Es temprano y camino por los pasillos de un casino con temática circense llamado Circus Circus. Un resplandor verde ilumina mi cara desvelada por el jet lag y al voltear veo un local llamado Krispy Kreme. Es barato y tiene unas donuts con temática Power Rangers por una horrible adaptación al live action que está por salir. Claro, ellos no saben que será horrible. Yo tampoco. Compro donuts en Krispy Kreme a diario mientras dura el viaje. Siempre me atiende la misma persona. Una anciana migrante de la India con quién me cuesta mucho hablar.
En Estados Unidos todos los locales de comida rápida son atendidos por migrantes, a diferencia de Chile, en que ese espacio pertenece a universitarios endeudados. Los locales son de consumo diario. Comer no es un panorama y las donuts no son excepción. Noto incluso incongruencias. Locales que venden desayuno todo el día como Dennys, que, según recuerdo, trajeron a Chile y no funcionó. Acá la gente toma desayuno en sus trabajos y quien compró la franquicia quiso hacer equivaler el dólar a mil pesos chilenos. Fracaso esperable. Veo locales, en cuyas versiones nacionales podrías celebrar tu aniversario, entregarme la comida en una bandeja de plástico. Voy a Johnny Rockets y no hay platos, ni servilletas de tela ni meseros conversadores. Como si allá la comida careciera del discurso del éxito, del banquete para la familia completa, y se incorporase al consumo diario de al menos una comida. Sin parafernalia de por medio.
Las luces de los jackpots me encandilan y el sonido de la ciudad me impide dormir. Me encuentro en más de una ocasión de noche en un McDonald’s de apariencia tenebrosa. En Las Vegas la comida rápida es democrática. Está en todos lados. En la vida de todos. Sin importar si estás en peligro mientras atiendes o haces la fila, a diferencia de Santiago, donde la comida solo se vive en el confinamiento o los locales del barrio, y el delivery de las franquicias no está dispuesto a llegar a las comunas periféricas.
Le hablo a mis amigos de Krispy Kreme. Mi mejor amigo lo recuerda con cariño, como aquellos refugios que nos acogieron cuando la vida era confusa. Él creció en Charlottesville. Tuvo una infancia solitaria como la mía y le fue difícil ser un niño latino y silencioso en la ciudad que, en 2018, congregó protestas masivas de supremacistas blancos. Recuerda haber hecho una fila para comprar una copia de Final Fantasy XII en Playstation 2, y que su madre le permitiera desayunar dos donuts todos los días. Pienso que, si el sueño existe, debe asemejarse a eso.
Vuelvo a Chile pensando en que acá no hay Krispy Kreme, en que debo ver la película de los Power Rangers de 2017 y que el mercado de las donuts no existe.
Estoy equivocado.
En Chile, Dunkin’ Donuts vende aproximadamente 13 millones de donuts al año, y de esa cifra casi 2 millones se venden solo en la región del Biobío. O sea, hay mercado, pero ¿cómo es? ¿pertenece solo a la gran cadena internacional de la doble D? ¿Acaso esos millones de personas son solo uniformados que, con ganas de algo dulce, deciden cerrar la jornada mordiendo el anzuelo?
Una franquicia norteamericana llamada Duck Donuts, cuya única sede internacional estuvo en Peñalolén, se atrevió a vender una infame donut de tocino. Me entero hace poco de que quebraron y que antes de cerrar el local, regalaron donuts al público. Un escenario desolador. Me imagino las donuts sobre un mesón por si alguien las quiere antes de tirarlas al basurero. Desde ese hecho comienzo mi recorrido.
Llevo al menos dos años buscando la mejor donut de Santiago, y creo tener una idea de cómo funciona el submundo de amantes de los bizcochos agujereados y ver en este el potencial de un rubro que se expande y diversifica.
En mi búsqueda me he topado con que las donuts, poco a poco, se han posicionado en el espacio callejero. En la mayoría de los casos, los vendedores ocupan iconografía alusiva a Homero Simpson. Mi yo de diez es todos los demás.
Se han instalado en las panaderías de barrio junto a los berlines. El imbatible contrincante local que no han podido derrotar, y que finalmente decidieron incorporar hasta en la carta de las donuts más gourmets. Si el estudio de 2018 que decía que los berlines daban cáncer hubiese prosperado, quizás el panorama sería distinto, pero rápidamente salió un contraestudio. Todos leímos lo que quisimos y, bueno, nos quedamos contentos al final del día. Este tipo de donut es cotidiana y generalmente de mala calidad. Recuerda a esas horribles que venden supermercado, que son más decoración que cualquier cosa. O a Patagonian Donuts, que son, simplemente, donuts caras de supermercado.
Los primeros locales que conocí son pequeños. Están en medio de galerías y los atiende una sola persona usando un delantal. No me gusta comprar donuts para servir. Siento que no tiene sentido. Me gustan mucho las cajas. El otro día me llegó una rosa neón que me volvió loco. Me gusta llevar una caja en mis manos que no me permita hacer más que caminar. Además, pienso, las donuts se comen de pie. El agujero del medio es para cargarlas como si fuesen un maletín, para que uno las lleve consigo y solo les dé una mascada cuando el tiempo lo permita. A veces pienso que esa perforación corresponde a un agujero de bala.
El objeto ha experimentado cambios. En efecto, esa perforación ha comenzado a desaparecer. Se ha llenado ese vacío con nutella, con relleno de pie de limón, con mermelada. Imagino al comprador criollo sintiéndose estafado ante esa ausencia. Acusando robo, para luego cambiarse al local de al lado, ese que ahora vende esos neoberlines de la abundancia y celebrar su astucia. Alguien podrá acusar que así funciona el mercado, que se regula solo, que los clientes tienen la razón. Pero eso no aplica a los imaginarios. Si te pido que pienses en una donut te aseguro que no verás una boston cream. Será la donut simpsons, con glaseado fosforescente y chispas de colores, como adornando un postre infantil. Y, por supuesto, el agujero de en medio.
Ese agujero que parece un sinsentido, fue inspiración para el productor de hip hop J Dilla, quien en 2006 lanzó su disco Donuts, que comenzaba con una outro del mismo nombre, y terminaba en una intro llamada Welcome to the show. Ambos tracks coinciden y convierten al disco en un loop. Un infinito circular. J Dilla compuso este disco casi exclusivamente en un hospital, y lo lanzó en su cumpleaños 32. Tres días después, murió de un infarto. Como si el vacío en el centro fuese una metáfora, como si fuese un anuncio de su reencarnación, quizás en uno de los tantos samples que se hicieron con su disco, o en un nuevo imaginario cultural en torno a las donuts. Un imaginario suburbano incompatible con el anterior, al extremo opuesto del campo de batalla donde los agujeros de bala son reemplazados por los discos de una tornamesa.
Esta transformación no permite la competencia. El imaginario actual destrona al anterior, mata al padre, le quita vigor y lo ridiculiza de ahora en más. Y el primero en darse cuenta de eso fue un judío odiado por multitudes, pero que al final del día trajo verdad a quienes se detuvieron a escuchar. Me refiero a Adam Sandler.
En 2011, Adam Sandler estrenó su película Jack and Jill. En medio del delirio argumental, Sandler debe travestirse para convencer a Al Pacino de hacer un comercial de Dunkin’ Donuts. En el comercial, vemos al hombre detrás de Caracortada, la representación del imaginario de novela negra, entrar a un local de la franquicia. Sorprende al personal. Dice haber cambiado su nombre de Al Pacino a Dunkaccino y comienza a rapear mientras los cajeros y el personal de aseo bailan break. La escena es incómoda y ridícula.
Luego, la cámara toma distancia y nos muestra a Pacino, actor de sí mismo, junto a Sandler, interpretando a un productor. Pacino le dice que eso que acaba de ocurrir no puede ser visto por nadie. Destruye toda copia.
La escena es un cambio de mando, la entrega de la posta. El imaginario policial no se adaptó a los nuevos tiempos y sus intentos de modernización se sienten forzados como la primera vez que uno escucha a sus padres decir que algo es «bacán». Ahora es tiempo de los nuevos productos, de los locales pequeños. De aquellos que ni siquiera tienen locales, de aquellos que se atreven a plantear posibilidades como las donuts de autor y experimentar. Dejar de producir el producto en masa para ofrecer experiencias únicas e imperecederas.
Creo que esta historia de donuts engordara, crecerá mientras mi obsesión me mantenga varado en ellas, pero la escribo por miedo a que cualquier día la corriente del pensamiento de quien tiene una obsesión, vuelva con su potencia y me arrastre a otro lugar. Que reemplace, por un tiempo, lo que hoy parece ser la respuesta al deseo.
Cuando puedo, pido una caja de donuts. Siempre a un local distinto. Siempre una caja surtida. Últimamente se ha vuelto un hábito, no diario como mi amigo latino de Charlottesville, pero sí recurrente. Lo hago sin afán de celebrar. No se trata de ocasiones especiales, sino más bien de una constatación de la realidad. Lo hago como quien hace una pausa y se detiene en lo recorrido. Para constatar que ya no veo Los Simpsons, que ya no tengo diez años, que ya no vivo con mi mamá y a veces extraño su McDonald’s casero. Que ya no estoy en el campo.




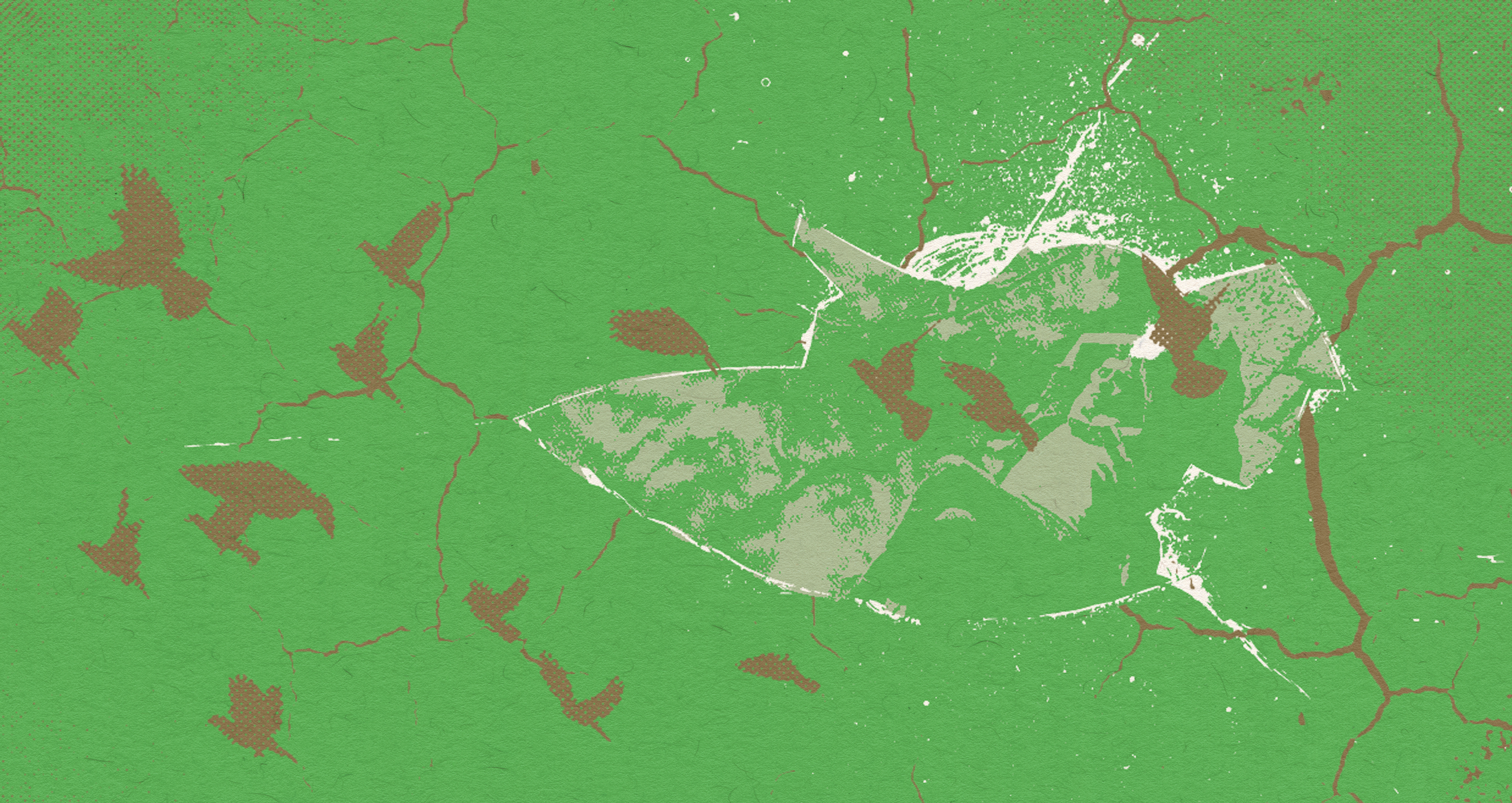

1 comentario en “La ruta del tentempié, o cómo le arrebaté las donuts a los policías”
Muy bueno y entretenido. Dinámico, pero sin perder el hilo. Bien escrito y trabajado, pero sin caer en palabras rimbombantes.
Muy bueno.
Felicitaciones!