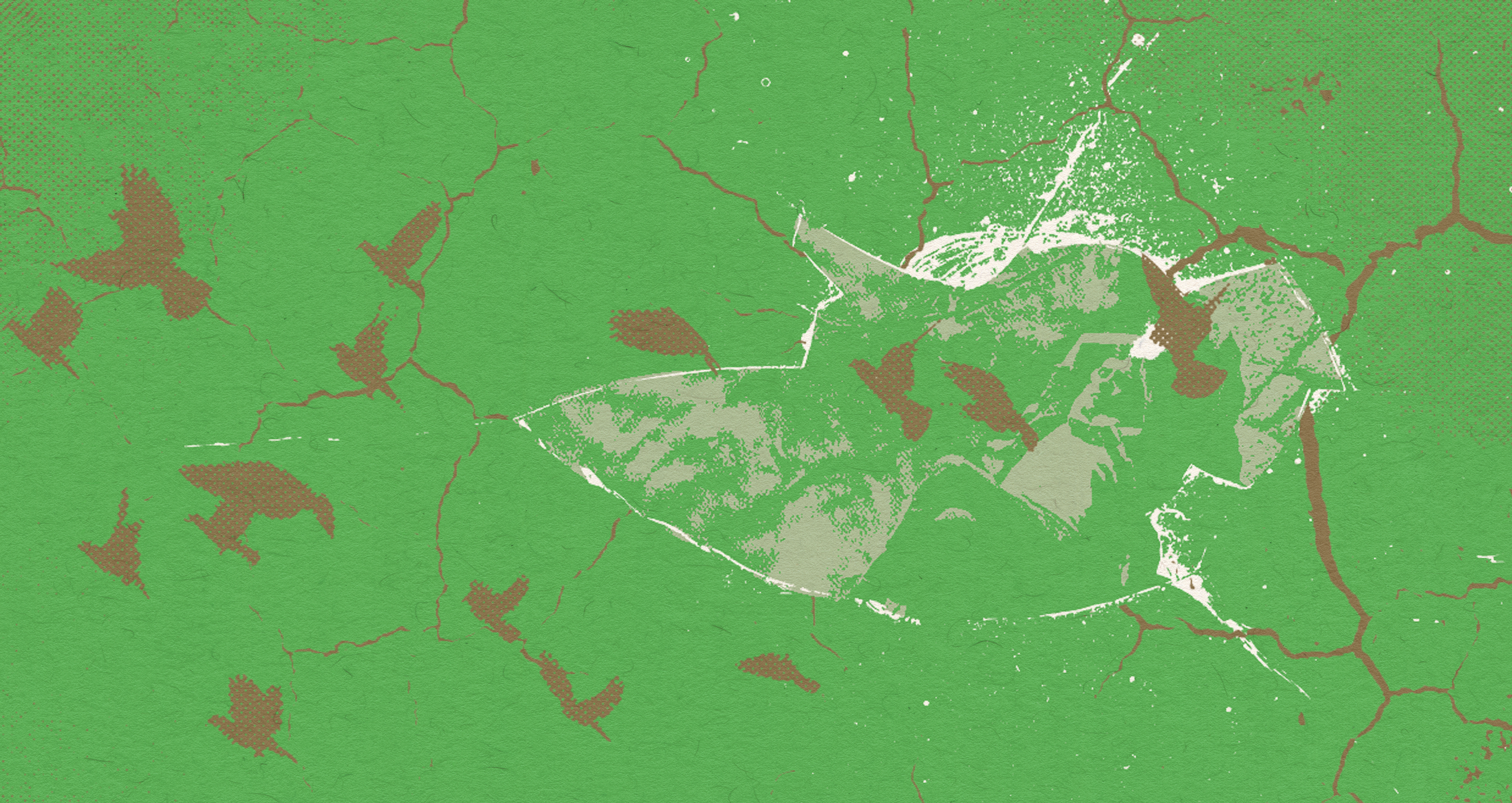Por esos años mi papá trabajaba de día y estudiaba de noche. Yo intentaba quedarme despierto para verlo llegar durante la semana, sin éxito. Hasta que llegaban los viernes.
Seguramente tú conoces papás así. El arquetipo del proveedor, eternamente cansado por el trabajo, plantado frente al televisor. La tele era el epicentro de la casa, el núcleo de la familia. Y aunque cada día entiendo menos el imaginario de la clase media, sé que éramos una familia de región, de ascendencia minera, y que nuestra idea de diversión era lo que fuera que estuvieran dando en la tele los viernes en la noche, menos noticias o reportajes. Mi papá decía, con otras palabras, que la televisión tenía que ser un descanso para la mente, y le gustaban mucho los programas que él llamaba misceláneos.
Uno de esos programas, quizás el más fundamental, era Morandé con Compañía. Si tuviera que describírselo a quien no lo haya visto, diría primero que el Morandé era una fiesta. O más bien la simulación de un festejo. El programa era anunciado como “El estelar del pueblo”, y al mismo tiempo era comandado por una especie de patrón. Kike Morandé, animador que da nombre al programa, era un representante de la burguesía, que bajaba cada viernes a observar en un estudio en directo la manera de divertirse de la gente común. Parecía al mismo tiempo fascinado y amenazado por sus chistes y sus costumbres, asumiendo constantemente el rol de un censor. A gritos, detenía la diversión, intervenía en los sketches y silenciaba los chistes, en una indignación simulada. Quizás esto era lo misceláneo a lo que se refería mi papá, esa mezcla que nunca debió ser, la diversión popular observada por un patrón burgués. Él era el jefe que vigilaba el comportamiento de sus empleados, y a principios de los 2000 esa era nuestra idea de diversión.
La impopularidad del programa en nuestra generación es un tópico ya instalado. Bastión de la misoginia, la homofobia, la burla hacia discapacitados y el clasismo. Los pilares del pensamiento retrógrado del chile de la posdictadura estaban representados en su versión más burda en el programa. Pero la indignación con la que habitualmente se aborda el problema, la distancia con la que se analiza el fenómeno de Morandé con Compañía, nos hace imposible comprender qué estaba sucediendo en ese momento. Condenando al anatema la mayor parte de la televisión chilena de los últimos treinta años, pareciera que una nube de irracionalidad e insensatez se posó sobre el país entero, y la visión de todos estaba nublada. Pero estábamos ahí.
Yo estaba ahí y tenía diez años. Era viernes y mi papá estaba por fin en la casa. En la tele aparecía un muñeco de ventrílocuo, y su ventrílocuo. Instalado en el suelo, junto al sillón donde se plantaba mi papá, normalmente miraba el programa a medias, jugando con legos o dibujando. No recuerdo con exactitud el nivel de atención real que le ponía al programa, pero lo más probable es que la aparición de esos personajes seudoinfantiles, Melón (el ventrílocuo) y Melame (el muñeco), me intrigara más que las ocasionales modelos semidesnudas y los teams de baile.
Quizás fue la primera vez que fui consciente de lo que era un chiste, y sin saber la palabra, de lo fundamental que era su estructura. El humor de Melón y Melame, descubrí, era fácilmente replicable, como una especie de molde al que uno pudiera echar ingredientes distintos cada vez. Pronto estaría fabricando mis propios chistes de Melón y Melame, a mis diez años, orgulloso de haber desentrañado el mecanismo que los hacía funcionar, pero sin lograr llegar al mismo efecto. Ese efecto al que me refiero, era lo que después descubriría que se llamaba doble sentido, y en los 90 y la primera década de los 2000, era la herramienta infalible del humor. Los niños escuchábamos esos chistes, entendíamos el sentido “concreto” pero no el otro, aunque sí sabíamos que había otro sentido, un secreto del que los adultos se reían, que los hacía parte de un club al que queríamos pertenecer, incluso a veces fingiendo comprensión. Recuerdo haber observado ese fenómeno en mis hermanos menores: mi hermano chico riéndose de un chiste de doble sentido, mi hermana (la del medio) preguntándole de qué se reía, y él humillado admitiendo que no sabía.
El chiste principal de Melón y Melame era el de los parientes. Melón (el ventrílocuo) le pedía al muñeco Melame que contara una anécdota de alguno de sus parientes. Los parientes tenían nombres asignados según una fórmula bastante específica: uno de ellos debía ser el comienzo de una frase grosera, de contenido sexual, no demasiado evidente ni tampoco demasiado sutil, y el otro debía tener el mismo nombre, pero con algunas vocales cambiadas para quitarle el doble sentido. La fórmula parece enredada, pero acudamos a un ejemplo. En este caso, los parientes son dos primos, Temito y Temeto. Temito es una variación de Temeto, con las vocales cambiadas. Temeto, por otro lado, es el comienzo de una frase sexual, en este caso, “te meto…”. Los parientes siempre realizaban una actividad. La actividad que realizaran debía presentar oportunidades para nombrar objetos o elementos que completaran la frase sexual propuesta en el nombre del pariente. En este caso, Temeto, debía ser completado con algún objeto introducible. Podemos imaginar entonces que Temito y Temeto, dos primos, fueron a comprar verduras a la feria. Ambos debían ejecutar acciones distintas. Comprando verduras, Temito, prefería las lechugas, y Temeto, el pepino. Se completaba así la frase grosera, en este caso, “te meto el pepino”. La fórmula funcionaba y todo el público reía, mi papá reía, y yo, sin entender mucho, reía.
En retrospectiva comprendo que no era el chiste realmente lo que hacía reír. A esa edad, sin ninguna idea concreta sobre lo que los adultos llamaban sexo, no comprendía el doble sentido del chiste, pero aun así era capaz de entender intuitivamente por qué era gracioso. Había algo que estaba siendo dicho que no debía decirse. Ese algo era aquel secreto que solo los adultos comprendían, que todos parecían saberlo, pero que no podía decirse en voz alta. El animador, Morandé, hacía patente esto, interrumpiendo, gritando sobre el remate, pidiéndole al orquestador del programa que pusiera música para pasar el bochorno. El humor, entonces, era una serie de transgresiones que todos intentaban evitar, que todos querían censurar, pero que al mismo tiempo, todos deseaban en secreto que fuera realizada. Era fundamental la anticipación, saber que algo estaba por ser transgredido, y ese momento era dilatado, el remate se retrasaba, el personaje del muñeco incluso pedía permiso para contar el remate, “¿puedo decirlo en televisión?”. Para que la transgresión funcionara, ese permiso debía ser siempre denegado, y el muñeco debía contar el remate contra la voluntad del patrón. Años después recuerdo haber visto en un programa exclusivamente dedicado a humor “sin censura” (frase que hacía de pantalla de humo de un humor escatológico y ofensivo), cómo los remates de los chistes eran precedidos por la música de Tiburón de Spielberg. Tal como un tiburón, el remate, lo que no debía ser dicho, acechaba en las profundidades.
“¿Puedo decirlo en televisión?” era una pregunta que develaba otro gran secreto. De cierto modo, era una variante burda de un mecanismo de distanciamiento brechtiano. Así como Bertolt Brecht buscaba que en sus obras de teatro el espectador estuviera consciente de estar frente a una representación, con actores que se salían de personaje en plena obra, Melame buscaba que el espectador estuviera consciente de estar viendo televisión y de que la televisión tenía sus códigos. Años después me fascinó descubrir que existía un Consejo nacional de televisión, que castigaba las transgresiones con multas.
Pero en ese momento era la plena conciencia de que estaba viendo televisión y de que había muchos ojos puestos en la misma pantalla, el verdadero secreto que revelaba esa transgresión. La televisión funcionaba como un mundo aparte, un universo con sus propias reglas, donde una conversación podía ser interrumpida por una pausa comercial, donde los animadores cantaban para vender productos, donde había una masa invisible que reía, a veces real y otras veces artificial. Y mientras la mayoría de la televisión estaba pensada para olvidar sus límites, la vulgaridad del “estelar del pueblo” era una forma de poner a prueba esos límites. Y mi risa era probablemente el vértigo de presenciar la transgresión.
Afortunadamente las transgresiones mutan. Podría decir incluso que, con la perspectiva, comprendo que aquello no era realmente una transgresión sino el simulacro de una. Aquellos remates que el animador censuraba, él los conocía de antemano. Aquellos chistes que no debían ser dichos, eran dichos en la calle, en las salas de clase, en las reuniones familiares, sin ningún tipo de repercusión. Lo que parecía subversivo en la pantalla, era totalmente cotidiano en nuestro mundo. Y era falsamente transgresor en la pantalla, era una transgresión consensuada, una especie de auto-atentado televisivo. Como el rey permitiendo al bufón caricaturizarlo sin pedir su cabeza, el humor “prohibido” era una manera de congraciarse con el pueblo, de humanizar la figura del patrón que era Morandé.
Muchos años después conocí la verdadera transgresión televisiva, cuando un día de octubre, los móviles de los programas nacionales salieron a la calle a reportar el cierre del metro por protestas. Los periodistas se acercaban a la gente esperando quejas sobre la inestabilidad política y la falta de orden, y se encontraron con una consigna general que se repetiría constantemente durante los meses siguientes: la tele miente. La consigna era transmitida en vivo, contra la voluntad de periodistas, animadores, productores, ejecutivos y dueños del canal. Como una puñalada inesperada, la gente atacaba a la televisión donde la viera, y la televisión perdió su astucia habitual para convertir toda declaración en espectáculo. Humillados, animadores y periodistas buscaban razonar con quienes pregonaban la mentira televisiva. Todo esto lo vimos en directo, y el Consejo nacional de televisión no tenía ninguna multa que cobrar, porque al parecer las verdaderas transgresiones no son verdaderos delitos sino actos justos.
De vuelta a mi infancia, recuerdo mis primeros intentos de experimentar el vértigo de la transgresión haciendo humor. Esto pasó durante una reunión familiar en la casa de mis abuelos. Mi primer intento, tomar una gallina y hacerla bailar, había sido exitoso. La familia de mi mamá es lo suficientemente numerosa como para hacerme sentir en medio del escenario del Morandé. Pero el acto de la gallina no pasaba de ser un número de varieté, y carecía de transgresión. Para acercarme a ese vértigo debía asumir el rol de los adultos. Los había observado lo suficiente, la manera en que conversaban, las cosas de las que se reían. Se me ocurrió entonces un comentario que, a pesar de carecer de la estructura de un chiste, me aseguraba resultados cómicos. Cuando mi papá pelea con mi mamá, le dije a la audiencia, siempre le dice “¡eres igual a tu mamá!’”. Todos rieron, aunque algunos más tímidamente. Mi abuela, la primera risa incómoda de la que fui consciente. Mi papá, con la cara roja. Mi mamá que me agarra y me lleva a jugar con mis primos.
En el auto de camino a la casa recibo mi primera advertencia del consejo nacional de televisión. Mis papás me explican que hay cosas que no hay que decirlas en público. Esto yo ya lo sabía. La transgresión había sido exitosa.