A los doce años extravié mi primer celular. Vivía con mis papás en Copiapó, una ciudad pequeña que interrumpe el desierto de Atacama, y fui de paseo con mi curso a Caldera, un pueblo costero a unos 90 kilómetros. En una de esas bajamos a comer, y entusiasmado por el menú infantil, dejé el teléfono sobre la mesa. Pasó un buen rato para que me diera cuenta de que ya no lo tenía. Afortunadamente, una de las mamás del curso lo agarró y lo escondió. Una especie de castigo moral por vulnerar el esfuerzo de mis viejos materializado en teléfono.
Uno de mis raperos favoritos también perdió algo en el desierto. Su billetera. En El Segundo, una ciudad de California. I left my wallet in El Segundo fue el segundo single comercial de A Tribe Called Quest. La canción está narrada por Q-Tip y el video, soporte del relato, es tan famoso como el tema. En la historia, Tip cuenta que su madre se fue a un viaje que duraría un mes. En el video, se ve a una mujer de unos 50 tomando champaña en un crucero. En su aburrimiento por estar solo en casa, Tip le pega un llamado a Ali Shaheed, otro miembro de los Tribe, para que salgan a callejear. Unos minutos después, Q-Tip está afuera de la casa de Ali, en un Dodge Dart del ‘74. Shaheed le pasa un par de cientos de dólares a Tip, y ambos salen a dar vueltas en el auto. Las ganas de manejar se le salen al narrador de las manos, y dos días después están en El Segundo.
Perdidos, le piden indicaciones a la única persona que encuentran en el camino: un hombre llamado Pedro que mide un metro veinte. Pedro les dice dónde pueden parar a descansar, y ambos llegan a un restaurante de carretera a echar bencina y comer algo. Shaheed le pide a Tip que pague, y cuando él saca la billetera de su bolsillo, se enamora perdidamente de la garzona que le iba a recibir la plata. Ali lo apura, Tip se palpa el bolsillo, se tranquiliza al sentir las llaves, y ambos vuelven al auto.
Entonces, hay un salto: Q-Tip sale de nuevo en el restaurante hablando con un par de policías. Les cuenta cómo era la billetera y pide piedad a dios. Sin embargo, después de eso, la canción sigue con Tip y Ali regresando a Brooklyn en el auto. Hacia el final, Tip deja a Ali en su casa, y cuando este está por abrir la puerta, Tip le dice «oye, tenemos que volver». Shaheed, harto de los días enteros que pasaron en el auto, le pregunta por qué. Entonces el vocalista tira la frase icónica que resume la experiencia de su viaje: «‘Cause I left my wallet in El Segundo».
Un poco después de mi experiencia en Caldera, y al igual que muchos otros adolescentes chilenos de la bisagra entre los dos miles y el dos mil diez, me crié en el hip hop. Es una experiencia un poco más grande de lo que mi memoria puede abrazar en este momento. De alguna forma, llena de códigos que siguen siendo indescifrables, pequeños tratados silenciosos y dudas colectivas que teníamos los miembros de esa tribu, que en ese entonces amenazaba con extinguirse.
Una de esas rarezas era pensar en el concepto de «historia». Bajo todas sus lógicas. La historia del hip hop nos era un término importante, y la mayoría nos defendíamos de nuestra ignorancia estudiando los mitos fundacionales de algunas canciones, y leyendo horas y horas de Wikipedia.
En la otra vereda, luchábamos con la historia como concepto abstracto. Habían, básicamente, unas tres escuelas de pensamiento rapero en esa época: la primera, la más popular y que se nutrió bien en Chile, era la del rap como una herramienta de entretención y conciencia comunitaria. Canciones con beats movidos, en los que una fuerza sobrenatural te obligaba a sacudir la cabeza de arriba a abajo, con coros pegajosos y letras sobre cervezas cuneteadas, fiestas gélidas con garrafas de vino en sitios eriazos, y amistad. Siempre muchos amigos acompañando esas aventuras que, más que contar de qué se trataban, debían transmitir esa energía de la jarana. Entre medio, los raperos metían conceptos como conciencia, juicio, responsabilidad, sentido común, honestidad y honradez. El valor y la dignidad del trabajo musical por sobre el asalariado. Para ellos, el rap tenía una causa social importante, pero con la misma intensidad, la experiencia del hip hop era diversión.
Otros, más pretenciosos (entre los que, con algo de vergüenza me incluyo), éramos más apegados al llamado «rap conciente». Una escuela que, podría decirse, se fundó en Atlanta con Arrested Development (lo de la serie de Fox es un alcance de nombres), con las letras de Dionne Farris, Speech, Tasha Larae y Headliner. De alguna manera, habíamos logrado desviar la energía de bandas como esa, muy parecida a las del rap que pregonaba el disfrute, con claras raíces reggae y un rescate estético de sus raíces africanas, a un tipo de hip hop bien fome. El rap conciente chileno era pegado, lento. Tenía beats pausados, sampleaban pianos de música clásica y les metían bombo y caja, y estaba lleno de voces bajas que se defendían con un intento de flujo poético que ahora puede ser leído como una sucesión de versos delirantes.
La tercera vertiente eran los raperos hardcore. Un tipo de movimiento fundado en una agresividad nihilista. La vida tiene poco sentido. Sé violento, estás en tu derecho. No le compres a los otros raperos sus tratados éticos. Puedes tomar, drogarte y estar de fiesta cuanto te parezca. Total, igual nos vamos a morir.
Las bandas más trascendentales casi siempre lograban meter dos de esos estilos a la juguera. Así, lograban una versatilidad que hacía que temas sobre la dignidad proletaria pudieran escucharse en fiestas (¡que no eran nada fomes!), como Tiro de Gracia, Makiza, o Cuarto Universo.
Todas estas formas de hacer rap se podían encontrar en la posibilidad de contar una historia. La narración como recurso no era la estampa de ninguna escuela de rap. Sin embargo, para los muchachos chilenos formados en el hip hop de fines de los dos mil, contar historias no era una posibilidad. La leíamos como una pretensión antigua, que probablemente asociábamos a los juglares y a los mesteres de clerecía, personajes del currículo escolar. Parte de nuestra pose era pensar que la historia la escribíamos nosotros. En la sola decisión de vivir el hip hop había algo performático. Todo era un compromiso estético, de tarimas, chaquetas XXL, pantalones gigantes y zapatillas con caña. Usar la ropa más ficha para las sesiones de grabación en las piezas de los amigos, con micrófonos que se conectaban por USB. Siempre listos para las fotos que irían a algún archivo de rap chileno del futuro. Sentíamos que estábamos cerca de una verdad importante. Que el trabajo con el lenguaje y la noción de comunidad, nos permitían acceder a algo a lo que los demás adolescentes no. Nosotros no contábamos historias porque seríamos parte de esa historia oficial, la que leíamos en Wikipedia. Además, aún estábamos en esos años de formación. Muchos teníamos un compromiso ético con las historias: debían ser verídicas. Todo lo que se contara en nuestros temas debía estar empapado de experiencia. Por eso el proyecto, en lugar de ficcionar, era vivir. Eso, y construir una obra que sostuviera nuestra experiencia.
A pesar de eso, escuchábamos a muchos raperos que tenían un despliegue narrativo envidiable. La primera vez que sentí que una canción me contaba una historia debo haber tenido unos trece años. Era una canción del EP Cuando hay obstáculos, de El Chojin, un rapero español de la vertiente rap conciente, con una tendencia al pensamiento positivo y a la autosuperación que a muchos les causaba náuseas. La canción, llamada No soy de esos, se dividía en tres partes.
La primera trataba de El Chojin después de cantar con otros dos raperos famosos. Tras el concierto, el dueño de un local los invita a una fiesta. Ahí, él conoce a una muchacha llamada Lola, bailan, se gustan y terminan en el auto de ella. En el auto, Lola le ofrece un par de líneas de coca. Entonces, él remata con un «lo siento, pero yo no soy de esos». El coro es un repetido «yo no soy de esos» en distintos tonos y ritmos.
En la siguiente historia, El Chojin cuenta que hace poco estaba jugando básquetbol en su barrio, cuando un grupo se acercó a echarle un partido a su equipo. Uno de ellos era un adulador. Le comentaba que sus letras lo habían hecho una mejor persona, y que todos sus amigos lo envidirían cuando les dijera que había conocido al ídolo del rap nacional. El Chojin, en un tono algo condescendiente, le aseguraba que estaba feliz de que sus letras lo ayudaran, pero que él no era un divo. Y, cuando el contrincante le preguntaba si acaso no quería que calcara su filosofía, El Chojin repetía el coro: «lo siento, pero yo no soy de esos».
En la última anécdota, el rapero rememora haber estado llamando a una pinche desde un teléfono público, cuando una muchacha se pone detrás de él a pedirle que se apure. Él le dice que le quedan un par de pesetas y le dejará el teléfono. La mujer, muy molesta, le dice que se devuelva a su país (Chojin es español, pero su papá es de Guinea Ecuatorial, y buena parte de sus temas refieren a la experiencia afrodescendiente en España). Él, furioso, casi se le pega un manotazo, pero se gobierna, vuelve a su casa y escribe uno de sus temas más famosos: Mami, el negro está rabioso. Al final, Chojin le cuenta esa anécdota a uno de sus amigos, y él le pregunta si acaso ella lo había confundido con un africano, tras una breve risa, su amigo suelta un:«ella no sabe que tú no eres de esos». Y El Chojin cierra el tema diciendo «¡¿cómo?! Yo sí soy de esos».
A pesar de que el tema de El Chojin sí hace uso de la historia como herramienta básica, los tres actos de su canción estaban permeados de mensajes éticos bajo la presunción de veracidad: di no a las drogas, sé humilde, y sé orgulloso de tus raíces, respectivamente. Los adolescentes de la época nos quedábamos con eso. La historia era un medio, no un fin. Apenas un vehículo para contar algo más grande. Algo que, seguramente, podría ser contado de otras variadas y mejores formas.
El EP venía con otro tema en el que el rapero contaba una historia. Era una canción más corta, con un beat un poco más movido, y con las variaciones de tono de quien cuenta un chiste, o una anécdota que va a terminar sacando risas en un almuerzo. El tema se llama Mal día. El Chojin cuenta que viene del gimnasio cuando dos nazis lo atacan en el metro, él pelea, logra empujarlos a los rieles cuando el tren está llegando, y ambos se mueren. Tranquilo, se sube al vagón, donde se encuentra con su prometida siéndole infiel. Y, en el mismo lugar, es acosado por una mujer. Al final, llega a su casa agotado para descubrir que su mamá le tiene todas sus cosas en la puerta. Él ya tiene 25 años, no tiene trabajo, y es hora de que se vaya. Eso sí, lo que parece ser una historia en código de rapero entertainer se corta al final, cuando El Chojin asegura que la moraleja de la historia es que la inspiración nace de sucesos malos y coincidencias misteriosas e insolicitadas. Incluso él pensaba en la historia como nosotros: era un medio para dejar una enseñanza, y debía sostenerse a partir de sucesos reales, de una realidad empírica.
Nosotros, raperillos que volvíamos de clases escuchando esos temas en un mp3 de 128 kb, nos quedábamos siempre con esa energía pedagógica. Además de las enseñanzas propias de las moralejas de esos temas, había otra, constante, que nos reforzaba lo que ya creíamos: parte de construir una obra en el hip hop es vivir intensamente.
***
Pero la tradición de lo que los gringos, como una institución, llaman el rap y los raperos storytellers, comenzó mucho antes de que salieran esos temas. Probablemente el más famoso, y uno de los primeros, es Children’s story, de Slick Rick. Nosotros no teníamos idea. Como no sabíamos inglés, la mayoría solo escuchábamos rap en español. En el videoclip, de 1988, se puede ver a Slick Rick intentando hacer dormir a tres adultos que ficcionan ser sus sobrinos. La historia era, desde el principio, ese recurso clásico para traspasar conocimiento a niños que no pueden adquirirlo por sí mismos. Slick Rick saca un libro y, sobre la cama, lee un cuento sobre dos amigos que roban un banco, y tienen una larga serie de desventuras con la policía, mientras reparten el dinero a lo largo de la ciudad.
El gesto de Slick Rick resultó ser fundacional. Parecía ser que incluso en 1988, para los raperos que estaban inventando el género, el hecho de contar una historia era disgresivo. Como si algún pacto silencioso hubiese sellado la posibilidad de entretener mediante el relato ficcionado, y el gesto de contar una historia solo fuese para iluminar a aquellas personas que no pueden leerla o reproducirla por sí mismas. Si bien Slick Rick narra una fábula de la delincuencia que se podría presumir totalmente ficticia, porque involucra a dos terceros a los que ni siquiera les pone nombres, él aparece en el video, y es un partícipe activo de la tarde de esos dos ladrones. De cierta manera, se confirmaba lo pensado en el futuro. Era necesario hacerse parte de todas las narraciones. Ser parte de una historia era hacerse cargo de ella. Sostenerla.
Nadie podría saber si Slick Rick lo esperaba, pero esa canción se convirtió en una que permearía a las generaciones siguientes. Cuando los jazzistas hablan de una serie de acordes y melodías que deberían estar en su repertorio, hablan de standards. Sin quererlo, Children’s Story se volvió un standard. Más tarde, otros raperos volvieron a ella. Black Star hizo su propia versión. En esta, con el mismo ánimo del recurso clásico que usa Slick Rick, Mos Def y Talib Kweli cuentan la historia de dos niños viviendo en una especie de utopía rapera, y cómo se convierten en ladrones de temas para usarlos como samples, como una declaración de principios.
Lo de Slick Rick y los Black Star fue como un pacto silencioso. Estaba permitido reproducir un ejercicio virtuoso bajo códigos propios. De cierta manera, Slick Rick había dado al mundo el permiso para que los raperos también fueran juglares, de una forma fantasiosa, mediante recursos narrativos ficticios, y que, a fin de cuentas, no dejaban lugar a ni una enseñanza, moraleja, ni silencio conclusivo que hiciera a los espectadores tomar un respiro profundo. El hip hop se trataba, principalmente, sobre divertirse.
Después de Slick Rick, vinieron otros hits norteamericanos. En 1992, Ice Cube contó su inquietante y vergonzosa experiencia de tener un día tranquilo en It was a good day. En 1994, Warren G presentó su primer y más grande éxito: Regulate, una canción en la que, acompañado de Nate Dogg, ambos contaban que Warren estaba en California buscando a una mujer, cuando es asaltado. Entonces llega Nate y ambos tienen un enfrentamiento violento con una banda rival, para seguir buscando a la mujer, a quien nunca encuentran. En 1995, Snoop Dogg ficcionó su pacto con el diablo tras un terrible accidente en Murder was the case. Y el 2000 Eminem y Dido cerraron la década con broche de oro con Stan. Una canción sobre un fan terriblemente obsesionado con Eminem, que termina suicidándose porque él se tarda demasiado en responder sus cartas.
La canción de Eminem era la más ambiciosa en términos formales: él se pone a sí mismo como un personaje de la canción, y se cartea con un sujeto imaginario. A pesar de que los raperos anteriores se abrieron a la posibilidad de la ficción, ser parte de esta era un requisito mínimo. Lo menos que esperaban es que pudieran dejar un espacio de indeterminación, o la puerta abierta para crear un mito de sí mismos. En el fondo, quedar bien mediante la duda. La canción de Eminem era la única en la que, deliberadamente, él se hacía parte de una vida ficticia que nunca llegaba a conocer.
***
A pesar de que el permiso para ser storyteller había sido concedido por Slick Rick, y las bases de esos recursos ya estaban sentadas, en Chile aún no las adoptábamos muy bien. En las canciones, la anécdota seguía siendo el vehículo para hablar de algo más grande, mayor. En Viaje sin rumbo, una canción que pasó colada en el Ser Humano!!, el disco más famoso de Tiro de Gracia, se cuenta la historia de un adicto a las drogas inyectables que contrae el SIDA con una jeringa. Él se lo cuenta a su pareja y ella no le cree. Al final, ella también se contagia, se embaraza, y decide hacerse un aborto en el que muere. La canción cierra profesando «El olor a la putrefacción de los tres/es nuestra lección: educación/educación». Si bien esa canción consagró a Lenwa Dura como un storyteller envidiable (tenía una estructura narrativa clara, los personajes se desarrollaban y no había ningún vacío en la trama, como en I left my wallet in El Segundo), su tono moralizante, delator del rol del rapero como un educador, la hizo envejecer muy mal.
Dos años después, Makiza lanzó Aerolíneas Makiza, y Ana Tijoux cantó la pegajosa Un día cualquiera, una canción sobre el cotidiano de una joven cantante de rap que malabareaba la realidad con sus pensamientos. Una canción capaz de captar la atención de quienes la oían sin la necesidad de utilizar ningún recurso fantástico o un suceso extraordinario. Probablemente, una de las pocas canciones sobre una historia que han envejecido bien hasta el día de hoy. Sin embargo, se valía de la realidad empírica por sobre todo, y más que un fin, la historia puede leerse como una herramienta temprana para el flujo de conciencia en el rap.
De seguro los eruditos del hip hop podrán corregirme, pero hasta donde sé, los españoles fueron los primeros raperos que pulieron esta herramienta. Si bien en Chile teníamos esos antecedentes, no eran las canciones favoritas de los pendejos hip hoperos de los dos miles. Buscando un lenguaje familiar, nos habíamos movido a España. El 2001, SFDK lanzó su magnum opus: Odisea en el lodo. Una de sus canciones más famosas, hoy casi un himno, es Donde está Wifly. Una historia sobre un muchacho de barrio, con una infancia traumática y llena de abusos, tanto de sus pares como de sus padres, que intentan sostener una familia terriblemente disfuncional, llena de peleas y abandono. Wifly tiene en su interior una especie de semilla de la astucia, que combinada con el ocio de una vida marginalizada, van sacando lo peor de él: Wifly comienza a robar juegos de computador, fuma cigarros y marihuana con un amigo, mata algunos gatos y aprende a pelear. En la canción, Wifly es un mito vivo: Zatu, el vocalista de SFDK, advierte que tengas cuidado con Wifly, porque nunca sabes dónde ni cuándo se te puede aparecer. Y lo peor es que Wifly no se puede controlar.
A pesar de que, describiéndola, la canción suena mucho más moralizante, incluso que las de El Chojin, eso se puede desprender solamente del relato. Wifly no cambia, solo se disuelve en los últimos segundos del beat. La canción no cierra con una conclusión, un consejo, una anécdota. Nada.
El Zatu, además, parecía haber comprendido algo sobre la estructura del beat y de la historia. Una narración así, con el esquema clásico de la presentación y desarrollo del personaje, se puede dividir en más de un acto. Esa es, según sé, la primera canción en la que se habla de «la primera y la segunda parte» antes del coro. La historia comenzaba a convertirse en un recurso afinado, y en el que la conciencia sobre su uso no podía sino hacerla seguir creciendo.
El año 2002, vinieron los temas de El Chojin. Y el 2003 la Mala Rodríguez lanzó Alevosía. El séptimo tema del disco era La niña. Una canción sobre una niña narcotraficante del barrio de La Paz, al noroeste de Madrid. La historia de la niña cumplía con el patrón básico de la marginalización infantil: estaba sola, nadie daba un peso por ella, su viejo había movido drogas, y ella necesitaba plata. Así que comienza a traficar.
Sin embargo, la niña tampoco tiene una gran revelación que la haga dejar la vida criminal atrás. Varios años después, a ella ya grande, y con el oficio encima, le tratan de hacer una quitada durante una entrega. Sin embargo, ella lleva una pistola y dispara a quienes intentan asaltarla. En palabras de la Mala, ella no necesita llevar pistola por ser traficante, sino por ser mujer. Al final, mata a los dos tipos que querían la droga, y en el video se la ve palpándose a un costado del vientre, y sentir la herida de una bala que entró sin que ella lo notara. En los últimos segundos del videoclip, se ve a la Mala arrodillándose junto a una tumba, mientras repite, en el coro: «no había hecho más que empezar». La niña, como Wifly, era un mito presente en el imaginario de la rapera. Fuera del condicionamiento moral a los oyentes. La Mala, además, era la primera en establecer que los raperos no tenían que manejar todos los detalles de sus propias ficciones. Al estilo del mito urbano, podían no haber nombres ni fechas.
El 2004, Juaninacka y Duo Kie sacaron dos canciones que, de existir una antología de raperos storytellers en español, deberían abrirla: en el disco Caleidoscopio, de Juaninacka, venía Bienvenido Mr. Marshall. Una anécdota patética y tragicómica, en la que él y un montón de otros raperos son invitados a telonear el concierto de Mr. Marshall, un MC idolatrado por todos desde sus inicios, ídolo de las clases populares. Mr. Marshall dará un concierto que cuesta un ojo de la cara y los fanáticos se pelan los bolsillos por pagarlo. Juaninacka y los otros raperos se dan cuenta, con una terrible decepción, que Mr. Marshall es un divo: llega varias horas atrasado, no está dispuesto a mirar a nadie a la cara ni a compartir con los teloneros. A ellos, además, la producción les paga un moco y tienen problemas en las pruebas de sonido. Todo el tema pone un clima de tensión para llegar al tan esperado desenlace: el momento del concierto. Juaninacka resume el de los teloneros diciendo «y os lo juro/lo hicimos lo mejor que pudimos». Sin embargo, Mr. Marshall es la mayor decepción. No se sabe sus canciones, toca temas de otros, y canta con playback. La gente, sin embargo, aplaude. Hasta que se le raya el CD. Ahí termina la historia.
El de Duo Kie se llama He visto el futuro. El tema está narrado en primera persona por Nerviozzo. Y cuenta que, hace un par de días, se olvidó del cumpleaños de su mamá. Toma el teléfono para llamarla y le contesta alguien que, le asegura, está en el futuro. Que algún cable cruzado los hizo conectar ambas épocas y que está igual de confundido. Le habla al rapero sobre cómo son las cosas allá: la Pepsi y El Vaticano se aliaron; solo hay McDonalds, los extraterrestres son una verdad decepcionante. El mundo es una terrible distopía que vive en un perfecto orden. Nerviozzo, muy nervioso, le dice que por favor se calme, y toma notas atento. Le comenta a la persona del otro lado del teléfono que él y su banda están escribiendo un tema llamado He visto el futuro. Cuando por fin terminan las anécdotas sobre el futuro, su interlocutor le dice «Te has confundido, soy Locus [el otro rapero de la banda], me estaba quedando contigo». El tema, en lugar de terminar con una moraleja, terminaba con un chiste. Y, en vez de que los raperos hicieran una exposición sobre experiencias que los dejaran bien parados ante el público, se demostraban como sujetos susceptibles al engaño y la ridiculez.
***
Si bien las coincidencias existen, siempre están fundadas en algún tipo de comunicación que ignoramos o no podemos comprender. Al menos en la música. Poco después de que estos temas salieron, los chilenos dieron sorpresas con sus habilidades en el storytelling. El 2007, Cuarto Universo lanzó su disco más famoso: La teoría del Beatbang. En uno de sus temas, llamado 40 días, los oyentes escuchamos un relato completamente delirante en primera persona sobre alguien a quien le quedan 40 días de vida. Entonces, le cuenta al doctor lo que hará con ellos: plantar y fumar cantidades inverosímiles de marihuana, donar esperma, comer un banquete, pegarle a un paco, carretear muchísimo, pedir mesada a su papá. De repente, el flujo de planes se corta y el narrador pide disculpas. No quiere terminar el tema, pues tiene muchos otros que escribir en esos 40 días.
Por esa misma época, Lechero Mon sacó el disco Carta pa los Pacos. Un compilado que incluía historias ficticias pero cercanas, sabiduría callejera, y ética rapera. El tema Almuerzo familiar permitió conocerlo como un narrador ágil, y sobre todo gracioso. En la canción, un amigo del narrador celebra su cumpleaños. Como dice el título, la celebración es de tarde, durante un asado con su familia. Invita a un par de amigos. Uno de ellos, bajo y un poco ansioso, le pide el baño. El amigo del cumpleañero caga muchísimo, tan hediondo que la gente no puede seguir comiendo por el olor. Después, descubre que en el baño no queda papel, así que usa los menos sucios del basurero para limpiarse. Y, al final, tapa el baño, se rompe alguna cañería, y el almuerzo debe interrumpirse, porque un río de mierda, en el que el amigo se está ahogando, llega hasta el living.
A esas alturas, el rap ya estaba completamente desprovisto de esa necesidad mesiánica y moralizante. El rapero ya tenía la capacidad de decidir si quería ser o no la voz de la tribu. Si bien no querían ser juglares, lo habían sido en un principio y, por fin, se estaban desmarcando de esa tradición. La anécdota podía convertirse en uno de esos temas sin tema: aquellos en los que los raperos dejan que la conciencia brote, se convierta en una especie de flujo que solo se corta a voluntad.
Ya fue por el 2012 cuando Omega el CTM publicó su single más famoso, acompañado de Leviatán: La baltiloka. Omega y Leviatán venían de una carrera prolífica en el hardcore con su banda Estrellas del porno. Sin embargo, decidieron separarse, y decretaron una especie de reseteo con este tema. De partida, un canto a la Báltica. Una cerveza famosa entre los raperos, tanto por su precio accesible como por la mitificación que otros le dieron. En una de sus canciones, CHR cuenta que usa etiquetas de Báltica como papel tapiz. Y por el juego de palabras que posibilitaba su nombre. Sus 5,8 grados de alcohol, dejaban torcidos hasta a los bebedores más avezados. Entonces, claro: Baltiloka.
En el tema de Omega y Leviatán, cada uno de los narradores habla desde su frente. Viven un viernes post trabajo del que salen con algo de sed, y tras litros y litros de cerveza, se ven metidos en peleas: con barristas, los pacos, y terminan teniendo la peor caña de su vida, en un video lleno de cameos de algunos raperos reconocidos del sur de Santiago: Gran Rah, Jonas Sanchez, Macrodee. Demostrando, nuevamente, el patetismo, la poca astucia, como una posibilidad.
***
Se me van un montón de canciones. Y, aún así, queda la sensación de que en Chile los raperos nunca fueron demasiado fans de la herramienta narrativa. O, tal vez, de permitirse que esta fuese el instrumento sobre el que sus canciones se sostenían. Yo y mis amigos nunca hicimos una canción sobre una historia. Nosotros no estábamos para esas cosas: teníamos que cantar sobre el alma, la responsabilidad y las condiciones afectivas en las que vivíamos los adolescentes de dieciséis años en esa época. Ninguno de nosotros, por cierto, había sido terriblemente vulnerado. Solo creíamos haber vivido experiencias trascendentales que habían condicionado nuestra forma de ver el mundo, y queríamos demostrarlo. Teníamos esa labor mesiánica con nuestros oyentes, que nunca pasaron de ser nuestros amigos o cabros de nuestra edad.
Los raperos, sin embargo, siguen contando historias. Probablemente, la más famosa del último tiempo sea René, de Residente, el ex vocalista de Calle 13. Pero defender el valor de esa banda para el rap actual es otro asunto que requiere un caldo de cabeza igual de largo y latero que este. Al final, nosotros nunca tuvimos una historia que contar. Y quienes se lanzaron al ejercicio de la ficción tuvieron la suerte de contar dos: la inventada por ellos; y la otra. La de esta parte. La de ser un personaje en esos artículos de Wikipedia y un nombre en los rankings de Google sobre los mejores storytellers.




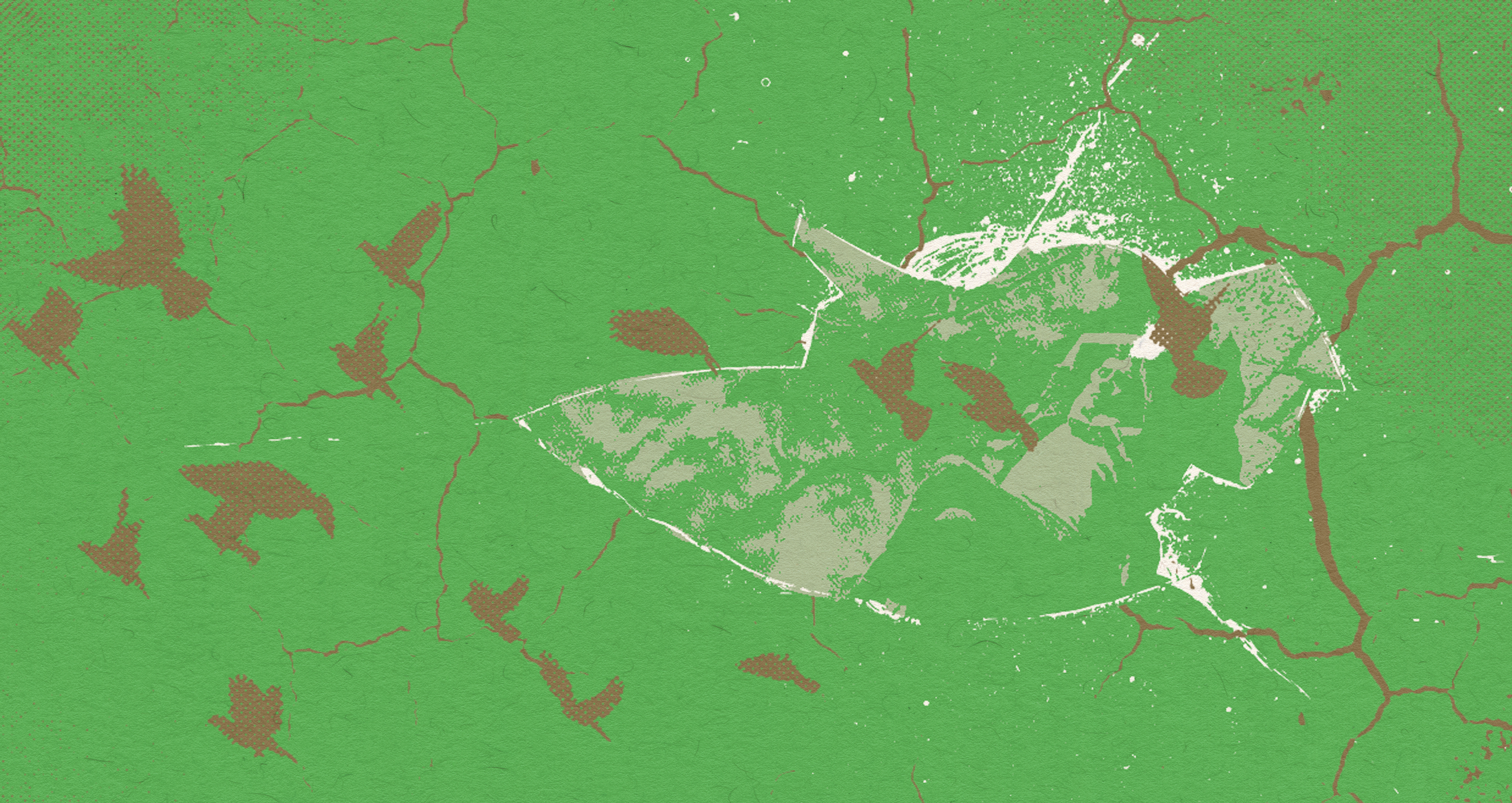

1 comentario en “«Yo no soy de esos». Los raperos que no querían contar historias”
Quizás sea una disyuntiva que muy poca gente conozca. Por mi parte, siempre creí también que los raperos españoles eran quienes se valían en mayor medida del género narrativo. De cierta manera el rap chileno, como la literatura francesa clásica, se caracteriza por tener un estilo epigramático que lo hace, si se quiere, menos riguroso. Allá, probablemente, la influencia proviene del aforismo, aquí del refrán popular, aunque corro el riego de equivocarme supinamente. Saludos. ¡Muy buen texto!